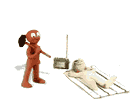Noche fría. Invierno. Ruta.
Regresando tarde los domingos, las distancias pueden parecer inadecuadas, sentirse más largas. La calefacción del auto no anda bien, no alcanza a tapar el chiflido del viento que se cuela por mil lugares. En el sopor del sueño las cabezas tambalean, los ojos arden, los párpados se hacen pesados.
*
El auto trastabilla. Un ruido seco, un golpeteo en el motor: una tos ronca y metálica y hay que irse a la banquina.
?Fundimos -dice el que maneja
*
Noche fría. Invierno. Una luna apenas ilumina cuando las nubes grises no la opacan. Dos parejas hundidas en pulóveres se miran incrédulas. El auto ya casi tan frío como afuera. Campo a la izquierda, campo a la derecha. Ningún otro auto recorriendo la ruta. Campo adentro, apenas brillando, a distancia indefinible, la única oportunidad, un dejo de luz. Hay que ir. Dos bajan, dos se quedan: algún auto, quizás, pero hay que ir a buscar un teléfono, ayuda.
*
Noche fría de invierno: una neblina blanca sale de las bocas que respiran. El pasto alto hace inevitable el tanteo incierto: no hay senderos marcados hasta la casa que se imagina a lo lejos. Caminan en silencio, los dos con pasos inseguros tan sólo viendo del otro la punta encendida de los últimos cigarrillos que les quedan.
*
No era tan lejos, parecen sentir cuando el pasto se transforma en césped y a menos de cien metros se recorta contra el cielo negro la figura de una casa con una ventana iluminada. Es la parte de atrás. No se ven puertas y se acercan.
*
Espantados.
Espantados, quedan estáticos, incrédulos frente a la ventana que se les aparece brutal frente a los ojos.
La ventana es: entre cantidades de gallinas que van y vienen, dos mujeres de caras demacradas, ojos perdidos, sus cuerpos desnudos, botas de plástico amarillo en sus pies, largos cuchillos blandiéndose en las manos. A su alrededor, lo que parecen nenes drogados, aunque podrían ser hombres adelgazados, idiotas, derroídos. Tras todos ellos, una vitrina, un gran tarro de vidrio y una nena con sus rubios, casi decolorados pelos flotando en el formol. Su cabeza cosida al cuerpo con largos hilos ennegrecidos. Su piel supurando una pelusa oscura. Dos velas a sus costados.
Las mujeres son: jugando con los cuchillos hacen suaves tajos en los cuerpos de los idiotas aniñados a la espera de que las gallinas sigan el olor de la sangre fresca y salten a picotear el pecho recién abierto. Las gallinas se amontonan entre graznidos y cloqueos y la mujer más alta, robusta, de pelo muy muy corto, toma alguna al azar y extendiéndola, una mano de las patas, la otra agarrando la cabeza, la ofrece a su compañera que con su metal afilado, en medio de las risas que comienzan, corta en dos a ese cuerpo emplumado que se abre en desorden de chorros de sangre y sale disparado a correr salpicando mientras la mujer robusta le tira la cabeza aún viva a un gordo que en un rincón se encuentra rodeado de ellas.
El piso es todo gallinas vivas y degolladas, los disminuidos sangrando, ahí el gordo goloso tirado entre cabezas muertas, ahí las mujeres festejando entre la inmundicia.
*
Un ruido afuera. Espantados, torpes por el espanto, han intentado salir corriendo y tropezaron contra unos tachos de lata que caen resonantes. El ruido se esparce por la tierra y parece inacabable en la noche fría, rebotando en la oscuridad. Bajo la sombra de la luna, la luz de la ventana aún los ilumina. No pueden no mirar nuevamente y sus miradas se cruzan inevitablemente con las de las mujeres que se detuvieron alertas por el escándalo. Un calor en el pecho sube hasta la cara en un segundo que simula eternidad. El aire parece más frío contra la cara colorada de terror. Están paralizados. Imaginan sus rostros blancorrojizos deshaciéndose en pelusas mientras el choque de miradas fugaces se sostiene perpetuo.
*
Espantados, vistos, aterrados, dan la vuelta sin saber qué hacer y, milagrosa, encuentran apenas a quinientos, seiscientos metros más allá, otra casa, con ventanas que dejan imaginar un hogar encendido, un amparo hacia el que huir. Sienten el ruido de una puerta detrás suyo y pasos que suponen de botas amarillas, pasos chapoteantes, pantanosos, de ritmo militar, pesados pero constantes. No queda opción: sumergirse nuevamente en el campo desconocido es captura asegurada.
Espantados, corren como nunca en sus vidas, sin mirar atrás. Corren sintiendo el calor del aire blanco que exhalan chocar con sus caras en la carrera y llegan rápido a la construcción de la que viene la luz: un viejo galpón de madera y metal. Urgentes de ayuda se asoman a la ventana. Un horno de hierro cargado de brasas ilumina tenuemente el interior y deja ver un granero inmenso, de techos altos, con vigas aquí y allá que lo atraviesan.
Espantados, ven en un rincón amontonados decenas de hombres-niños enflaquecidos, desnudos, de ojos saltones, lampiños, con cabellos delgados hasta lo invisible, con brillos de baba saliendo de sus bocas, apenas oscilando pegados unos contra otros. Ven gallinas picoteando pies que cuelgan de sogas en el resto del galpón, ven sogas sosteniendo cuerpos degollados, ven la paja del piso llena de sangre. Ven los cuerpos colgantes, mutilados, apenas iluminados por el brasero que desde el rincón embebe todo de fuego. Ven a las gallinas que caminando sobre gallinas degolladas picotean los pies pálidos entre el barro sanguinolento.
Espantados, sienten las manos congelarse. Ven los cuerpos colgando, las gallinas sacudiéndose la sangre de sus plumas. Ven la paja del piso enrojecida, plagada de charcos de sangre. Ven el fuego consumiéndose al fondo del granero. Se imaginan adentro. Sienten sus miembros helándose, se saben incapaces de seguir corriendo. Espantados, ateridos frente a la ventana monstruosa, escuchan el redoble de los pasos acercarse. Resignados, imaginan el calor de respiraciones en la nuca. Ven los cuerpos, gallinas, el frío, sangre, el fuego. Recuerdan a la nena en la vitrina. Imaginan el fino filo aterciopelado de la daga chorreando caliente sangre de sus cuellos; creen entender.
***
Sebastián Hernaiz