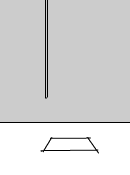Era inevitable: había que matar al perro. Matar al perro. Matar al perro. Matar, matar, matar al perro. No había alternativa, nada, ninguna opción: había que matar al perro, al perro, matarlo. Romperle la cabeza a martillazos, desquebrajársela, partirle la quijada, verle caer la sangre sobre el piso y seguir repiqueteando con la masa sobre su cráneo. Había que matar al perro. Era inevitable. No hay bien ni mal, sólo matar al perro. No hay bien ni mal sin matar al perro. Ver cómo matar al perro, quién mata al perro, dónde, cuándo, con qué se mata al perro. Matar al perro: había, había, había que hacerlo. Era lo único, lo único que había, lo único que había era eso: matar al perro. Clavarle un cuchillo en la garganta que se deshace en borbotones de sangre que brotan de la perforada piel que no contiene las escupidas de sangre que se escapan cubriendo al piso de un charco rojioscuro que se expande reptando hacia todos lados llenando todo de la sangre que en borbotones escapa de la garganta que se deshizo por el cuchillo clavado. Una y otra vez: matar al perro. ¿Qué? Nada. Eso. Eso era todo. Es todo. Matar al perro. Lo de siempre, lo que marca todo, matar al perro. Matarlo pronto. No puede no matarse. ¿Qué hacer sino matar al perro? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué preguntar sino cómo, cómo matar al perro? Matar al perro es eso: todo. Todo lo que hay es eso. Todo lo que es es eso. Todo es matar al perro. Ni atrás, ni adelante, ni adelante, ni atrás. Matar. Al. Perro. MatarLo. Hay que. Hay que matar al perro. Matar está mal. Mal. Mal. Hay que matar al perro. Maltratar al perro. Matar al perro. Al perro. ¿Qué hacer sino matar al perro? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué preguntar sino quién mata al perro? ¿Qué preguntar? ¿Por qué preguntar? ¿Preguntar? Sí, claro, matar al perro. Fingir que nada, que otra cosa. Que otras cosas, que muchas cosas. ¿Qué cosas? Nada. Nada. Nada. En el fondo: maTar al peRRo. Perro. Siempre lo mismo. Siempre la misma herencia, la misma vieja herencia. Ya sabido: matar al perro