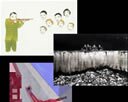Qué calor que hacía. Era uno de esos días donde no me alcanzaba el cuerpo para sentirme mal. Me faltaba espacio. Me sobrepasaba la angustia. Y no por algo en especial. Por todo. Me pesaba todo. Odiaba todo. Lo único que me gustaba era planear cómo matarme. Pero odiaba sobre todo lo cobarde que era, así que terminaba acostumbrándome. Cuando me dolía demasiado la cabeza cerraba fuerte los ojos. Bien fuerte. Y esperaba que al abrirlos se me hubieran pasado los pensamientos que tenía rebanándome los sesos. Pero se quedaban. Y se reían.
Mi vieja cocinaba en el galponcito del fondo. Pollo con papas y batatas al horno. Yo odiaba el pollo; llegado un punto pensaba que cualquier día me iba a levantar y me iba a encontrar en mi espalda un buen par de alas. Qué bueno. Sí. Después de todo. Sí. Para rajarme en un vuelo rápido de esa casa de mierda. De ese barrio de mierda. De toda esa gente del orto. Había soñado muchas veces que volaba, y era hermoso… pero volaba con alas de pájaro hermoso, no con alas de pollo. Odiaba el pollo y me lo tenía que comer calladita la boca, porque era lo que había y lo que mi vieja compraba con tanto sacrificio, y que no me quejara… y que si no me gustaba que ahí estaba la puerta… y que ya era grande y que no hacía un carajo… y que encima me quejaba… y que se yo cuántas mierdas más escupía cada día por la boca, esa boca de labios flácidos sin casi dientes de bruja vieja.
Sí, odiaba el pollo, pero más odiaba las batatas a decir verdad. Me encantaban, sí, las papas. Pero las batatas… Juro que ese día se las hubiera metido una a una adentro del culo, al fondo, total, ya no tenía más que dos dientes. Sería casi lo mismo que intentara masticarlas de una u otra manera, por la boca o por el culo. Y encima despedía mierda por los dos lados, pero la mierda de la boca me dolía más. Adentro. Profundo.
La vieja de mierda tenía 65 años. Mi madre. Mi mierda. En esta época no era mucho, pero estaba destruida y parecía de ochenta. Yo tenía ya casi cuarenta y me veía rumbo a lo mismo en una certera carrera. Éramos hijas de puta. Las dos. Cada una a su manera. Yo por haberme parido ella y ella por parirme para cagarme la vida sin darme una sola tregua. Sin padre me había tenido. Por puta. Puta y con mala suerte. Porque una puede ser puta pero viva, despierta, y no como ella que se dejó coger por nada para cargar conmigo, como decía cuando tomaba un vino de más con algún vecino que se la venía a coger por buena que era. Já. Buena. Reflejos de puta de juventud eran.
Pero ese día veía todo peor. Ese día era horrible. Parecía no terminar más, tenía cientos de horas. Miles de minutos. Millones de segundos que me taladraban la cabeza. Y me iba a tener que comer las batatas, encima. Esas batatas de mierda.
Puse la mesa. Puse los tenedores. Los cuchillos. Los platos. El agua. El vino. Las servilletas. Pan no había. Si no había salsa no se compraba pan. Pan con pollo no va. Y con batatas menos. Entró mi vieja con la fuente con dos cuartos de pollo, secos, pasados, con la carne separada del hueso, como yo odiaba que lo hiciera.
–Si no te gusta, te cocinás vos. Si cocino yo, cocino yo.
Callada quedé. Quieta. Con un nudo en la garganta que era lo peor que me podía pasar a la hora de comer. Agarré el tenedor. Agarré el cuchillo. Pinché mis presas. Miré el cuchillo. Le miré el cogote a mi vieja. Juro que se lo miré con ganas. La vena gorda. La vena de vieja. Una várice de jeta era. Quién te dice que no le hacía un favor. Corté. Comí. Ella me miró, repartió las papas y las batatas en partes iguales y empezó a comer. Si a ella le encantaban las batatas por qué no comía más ella. Por joderme la vida nomás. De hija de puta que era. La miré con más asco de lo que miraba a las batatas. Ella ni se inmutó. Se metió un pedazo de pollo grande y masticaba como podía con algún diente que le había quedado colgando en algún costado. Yo bajé la cabeza, probé una papa. Seca. Costaba tragarla. Como a ese día.
En un momento, cuando estaba por servirle vino, vi que me ponía cara rara y miraba para adelante como un pavo con el pecho hinchado. Como un pavo empavonado. La miré extrañada y me hizo una seña rara. La seguí mirando. Seguía aleteando y por un momento pensé que se estaba convirtiendo en pollo de veras. Aleteaba y se agarraba la garganta. Aleteaba y aleteaba. Me hizo reír. Por primera vez en el día. Ese día horrible. Día que me tenía acorralada como una indefensa presa.
De repente me miró con los ojos salidos para afuera y me cachó del brazo. Me tironeó. Los ojos le lloraban y boqueba como un pescado. Yo la solté y me paré de golpe. La miré. Miré la fuente con las batatas. Esas batatas que odiaba tanto. Vi que la cara se le estaba hinchando y que por primera vez en la vida había un esbozo de plegaria en su mirada. Me pedía ayuda de una forma desesperada. Miré para abajo, tenía el estómago vacío y me ajustaba más el nudo en la garganta. Me decidí. Le empujé la silla con fuerza de una patada. Cayó al suelo. Se empezó a retorcer como un gusano. Pero nunca voló como un pollo. De repente se quedó quieta. Morada. Con la boca entreabierta y con los ojos redondos sin pestañear como huevos fritos. Huevos fritos. Qué rico. Pero sin pan no tienen sentido. No vale la pena.
Me acerqué cuando vi que no se movía más. La pateé. Un poco nomás. Fui a lo de un vecino. Le pedí el teléfono. Llamé al SAME. Vinieron. Vino la policía, me hicieron unas preguntas. Yo dije lo que sabía. Del shock que tenía ni lloraba siquiera, decían. Yo dije lo que sabía. Que estaba en el baño, que escuché ruido, un golpe seco en el piso, un plato que se rompía, un vaso… una silla que caía… dije que salí corriendo, que ya la encontré en el suelo.
Fue rápido. Fue sencillo. No sé por qué dicen todo el tiempo que la policía no es atenta. Se la llevaron en la ambulancia, pero ya me habían dicho que estaba muerta, ahogada con un hueso de pollo que era de esos muy traicioneros. Por eso nunca le dábamos esas sobras a los perros.