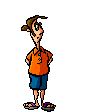Hace unas semanas, usted ha decidido cambiar el recorrido realizado durante meses, casi un año, para ir a su trabajo (que queda lejos, muy lejos, pero ¿por qué?), y ha comenzado a transitar, levemente primero, con miedo, admítalo, la muy famosa Avenida Gral. Paz. Famosa porque es muy larga, rodea a la Capital como un cinturón de castidad y la separa del más allá, de la Provincia, del cordón urbano que la sitia cada día y la amenaza, la llena de miedos, dudas, incertidumbres: ¿podré hoy llegar a mi destino?
Claro que todo esto le ocurre al porteño medio, que vive acorralado contra el río por la Pirámide de Mayo y que no conoce la existencia de barrios como Versalles (que también es un Palacio, sí, pero eso es otra cosa), o Villa Real. El porteño medio, decía usted, género al que pertenece de forma tan mezquina, tan estúpida, tan usted no sale de la Capital porque le agarra un ataque de agorafobia, tan escritor romanticón del 20 que creía que más allá del arroyo Maldonado estaba La Pampa. Usted, admítalo, es una cobarde, y no salía a la Gral. Paz porque le daba miedo perderse entre la barbarie. Lo dijo! Lo dijo!
En fin, pero lo hizo. Y se sintió de dos formas tan diametralmente opuestas que creyó que estaba asistiendo al nacimiento mismo de una duplicación de personalidades: por un lado, usted feliz porque tardó tan poco, que no puede creer que quince minutos y de repente Villa Martelli; por otro, usted infeliz y estúpida, que maldice las horas perdidas en el 114, cuando el 21 estaba a la mano, ahí, tan manso, tan fluente, tan un cuarto del otro y millones de años luz más rápido.
Y ahora puede llamarse a sí misma una mujer afortunada. Usted sabe que a nadie le importan estas cosas que escribe, pero lo hace igual, porque se le canta. Se le canta, por ejemplo, decir que ahora el viaje en el 21 es un paseo, un lujoso paseo privado, íntimo, que disfruta como una nena. Pero explíquese, mujer. Usted se sube y descubre, de repente, que la Gral. Paz es más que una avenida muy grande y larga, que es, en realidad, y este es el verdadero secreto que el Gobierno oculta con ajustes e inflación, una gran montaña rusa deprimida, venida a menos, olvidada de su función primaria y recostada como una gran pitón vieja y cansada, sobre las tierras suburbanas. Es la anaconda argentina, y nadie se ha dado cuenta hasta ahora. Pero para ser más precisas, es la colectora la que la fascina, no sólo por su nombre, de señora amable que une en sus brazos a todos los autos, camiones y colectivos desamparados, perdidos, desorientados, no sólo por eso, sino porque sus formas ondulantes y juguetonas la invitan a sentarse en el primer asiento del colectivo, a olvidar sus buenos modales y permitir que ancianas y embarazadas se bamboleen en el colectivo como en el Samba; las curvas la obligan, casi, a apoderarse del asiento de copiloto y acompañar al colectivero en la aventura de surcar pendientes que la lanzarán, minutos más tarde, en una parada casi aérea, en frente a su trabajo.
La víbora mansa, la pitón de asfalto, la anaconda gris, tangencial, adormecida, la pasea por los límites absolutos de un par de barrios porteños, que se truncan de repente, así, contra la serpiente que les frena el paso, los cercena, le cambia el nombre a ese pedacito de tierra sobre la que descansa.
Pero el recorrido en sí es digno de ser mencionado. Apenas usted sube, el paisaje es demasiado normal, muy urbano todavía, avenidas se cruzan a su paso y no hay nada que merezca su mirada. Pasando Villa Devoto, aparece Villa Pueyrredón, que usted como barrio en sí, no conoce, pero que justifica sólo por la existencia de un túnel maravilloso, de un verde furioso, ahora, quizás enfermizo en invierno, que la atrapa y la hace sentir en una persecución alocada de Bonnie & Clyde. Sí, los ladrones. Usted todavía no sabe si los persigue o los lleva en su 21 privado, pero esa es la atmósfera, la escena que se repite cada mañana cuando usted, junto con su colectivero amigo, transita durante 7 minutos ese bosque alineado al borde la colectora, al costado de una serie de edificios que parecen armados con rastis amarillos, donde, de vez en cuando, usted observa algún morador distraído, que se sabe afortunado de tener un segundo cielo verde por el que pasearse a cualquier hora y perderse en una película antigua, quizás una campiña francesa, un carruaje marrón que se tambalea y una niña tuberculosa que no asoma la cabeza por la ventanilla.
Después del túnel, del paseo mágico por una zona que parece no tener fin y que sólo está contaminada por carteles espantosamente verdes que indican, de manera insistente, casi impertinente, hacia dónde queda la Av. Constituyentes (¿pero a quién le interesan los constituyentes, cuando el Gral. Paz nos recibe con los brazos abiertos?). Decía, después del túnel, usted observa, siempre a su derecha, claro, un triángulo importado directamente de División Miami, en el que sólo falta Don Johnson paseándose en mangas de camisa arremangadas, persiguiendo traficantes, que en esta zona no faltarán, y muchachas en bikinis y patines, deslizándose peligrosamente hacia la colectora. Claro que no hay nada de eso: sólo un triángulo muy verde, con palmeras y señores cincuentones que fatigan los caminitos asfaltados y aceleran sus pulsaciones al ritmo de las noticias de Radio 10.
Y finalmente, después del triángulo del footing, llega el Parque Saavedra, que discurre rápidamente, dejándose olvidar en unos segundos, preparando el cuerpo para el último tramo del viaje, las volteretas alocadas, el sube y baja de hormigón, la Indianápolis de los colectivos y las camionetas 4 x 4. Apenas cruza la bendita Avenida de los Constituyentes, usted ya sabe que a metros nomás comenzará la verdadera diversión. Por eso corre a la puerta trasera, por eso se agarra fuerte de las barras que custodian su descenso, por eso busca el timbre y apoya su dedo previsor, porque sabe que de aquí a su destino hay solo un breve tramo, uno pequeño, pero lleno de vueltas, subidas, bajadas, lomas, depresiones, caídas libres, curvas traicioneras. Usted se aferra y disfruta, siente las ondulaciones del recorrido que se expanden hacia su cuerpo y le transmiten un temblor tímido, juguetón.
Nadie la ve sonreír en el momento de ver la última loma acercarse, la que la depositará, servicial, en la parada de Laprida. Nadie nota su alegría al doblar la última curva, al anticiparse a la última vuelta de su pequeña montaña rusa privada.
Nadie la ve porque nadie entiende, en este mundito tan aburrido y monótono, que los grandes también tenemos juguetes, que están ahí para todo el mundo, sólo hay que saber usarlos.
Claro que instrucciones no tienen.
©Usted