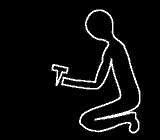Aproximación a una reflexión sobre el discurso religioso durante el período rosista.
Espíritu de Rosas, ángel hermoso y sangriento, te invoco antes de comenzar estas líneas para que me infundas a mí, y a mi lector eventual, con tu fuego divino y con tus hermosos ojos hechos de dolor y de alegría.
El rosismo como discurso republicano.
El objetivo del presente texto no será tanto pensar categorías nuevas acerca del problema de la relación entre Estado e Iglesia durante el período rosista, como revisar algunos aspectos de aquellos textos que fueron creando el perfil de Rosas, y de ese mundo perdido en el tiempo y fascinante, un mundo que duró apenas veinte años, pero que repleto de vida y de muerte, tuvo una forma de ser particular, tan hermosa como siniestra. Nosotros, lectores de la historia, coleccionistas de hechos, intuimos la desgarrada belleza de ese mundo a través de los textos que nos lo narran. Entre aquellos destacamos dos de los más hermosos y violentos testimonios de la literatura impresa bajo el signo de nuestro Estado: el tan conocido por todos Facundo, civilización y Barbarie, de Sarmiento, por supuesto; y el no menos conocido, pero siempre menos leído y revisado, Rosas y su tiempo, de Ramos Mejía. Deberemos mencionar, también, el primer volumen de los nueve que forman la imponente Historia de la Confederación Argentina de Saldías, y que lleva por título, Rosas y sus campañas; así como los dos libros de Lucio Victorio, Mis memorias y Rozas, ensayo histórico psicológico; tanto como su ya gastada de tan leída causerie, Los siete platos de arroz con leche, y alguna reflexión, siempre latente, del insuperable Una excursión a los indios Ranqueles; entre los del siglo XX, mencionaremos al desapasionado y brillante estudio de Jorge Myers, Orden y Virtud; y, por último, a la siempre problemática Biografía de Juan Manuel de Rosas, de Manuel Gálvez. Nuestro corpus, lejos de ser exhaustivo, adolece de innumerables ausencias; sin embargo, invocamos a las musas de la pasión por la escritura y de la razón; y confiamos en que a partir de ellos podremos pensar algunos de los aspectos más interesantes y apasionantes de la relación entre la religión y el discurso republicano durante el período de la dictadura rosista.
Son conocidas por todos, ya, algunas de las modalidades que la exaltación religiosa tomó durante la experiencia rosista. La hipótesis que seguiremos en este trabajo se encuentra de manera explícita en el texto de Myers; aunque ya existía, de manera implícita (aunque el texto de Myers no lo haga evidente), en el de Ramos Mejía antes mencionado; nos referimos específicamente a la utilización del discurso religioso durante el período rosista como instrumento para la conservación e implementación de un ideal republicano (Myers), y ante todo secular (Myers y Ramos). Esta forma de apropiación del discurso religioso nos hace resonar el eco de la voz de Laclau y su formulación de los significantes vacíos, como aquellos elementos particulares que se tornan universales y funcionan como garantía y respuesta a una serie de reclamos provenientes desde diferentes sectores de la sociedad. Con esto no queremos decir que el discurso religioso durante el rosismo haya funcionado efectivamente como un significante vacío, sino que, nos importará más pensarlo en función de un problema más elemental, como fue el del Orden, durante los años que siguieron a las guerras independentistas. Éste, podemos decirlo con seguridad, fue el problema más urgente que, durante las primeras décadas de nuestra historia, tuvieron que enfrentar aquellos que se propusieron como meta de vida definir los límites de la incipiente República. Éste, el orden, claro, fue el primer asunto, siempre, para el período rosista, y podemos afirmar sin temor a equivocarnos que cada uno de sus movimientos, que desde el vidrio de la historia vemos con fascinación y con terror, cada uno de esos movimientos, en fin, que contribuyeron a crear su idiosincrasia, estuvieron dirigidos hacia una sola meta, hacia un solo fin: la implementación y la conservación del orden como garantía de los derechos particulares en armonía con el bien colectivo. De manera que no nos importará leer el discurso religioso como un significante vacío, porque entendemos que su aplicación (como profesión del culto y no de la fe) tuvo su razón de ser en función de alimentar aquel otro gran significante vacío, del que ya se ha hablado, el orden. Es decir, tal como Myers y Ramos lo entienden, el límite preciso del discurso religioso durante el período rosista era el límite de la esfera del Estado; todo el culto y la exaltación de la fe habrían sido sólo móviles para la conservación de un ideal secular; lo único incontrastable era la palabra de Rosas, y Dios debía, por fuerza, someterse; esto provocó, como se comprende, un derrame de significado y una saturación de la puesta en escena de un discurso que había dejado de ser providencial para pasar a ser político. La ciudad virtuosa que Rosas construyó, y que no es otra que la hermosa Buenos Aires de Mis Memorias de Lucio Victorio, debía inculcar en el corazón de sus habitantes la moral de los preceptos cristianos; no como un asunto de la providencia, tanto como un asunto de la cosa pública.
En palabras de Myers, el orden que buscaban instaurar los rosistas puede interpretarse tanto en clave republicana, como en clave cristiana. La virtud cristiana fue el cemento social incontaminado por las inconveniencias que había traído la revolución y el fracaso del gobierno de Rivadavia. Rosas, como respuesta a la persecución religiosa por los unitarios, repone la legalidad y legitimidad de la religión, y la coloca a la derecha de su gobierno. Sin embargo el vínculo entre la religión y la política del rosismo fue complejo, puesto que, por un lado, el oficialismo era un discurso republicano independiente de la fe (Myers), y, por otro, se consideraba al clero como un elemento útil para la consolidación de un orden netamente secular. De manera que en la lectura que Ramos y Myers hacen del período, el rosismo se consolidó a partir de un acto de apropiación lingüística y moral de las categorías de la fe, que se presentaba como la amalgama perfecta entre la reposición de los antiguos valores perdidos durante la época virreinal y la implementación de un nuevo sistema de gobierno cuya legitimidad descansaría más allá de Dios, sobre los hombros de un solo hombre, del “más virtuoso de los ciudadanos” (Saldías), brigadier de los ejércitos más disciplinados, auténtico Cincinato del Plata, que tal como Washington, deja el arado y toma la espada para reponer las garantías públicas y regresa al campo para seguir con sus tareas particulares. El suyo es una novedosa forma de republicanismo mesiánico, cuyo gran lema es el Orden y cuyas bases de entendimiento, los preceptos de la moral cristiana.
El discurso religioso, durante el período rosista, deja de ser un discurso en sí mismo, para pasar a ser un discurso en función de un fin que lo excede. El orden era el primer imperativo social, y la profesión del culto se someterá a él, y no el orden a los principios cristianos.
Es un doble juego de conveniencias que no está regido meramente por un imperativo económico, ni por un pasado político, ni siquiera por la compatibilidad de los discursos y de los intereses, como por la intensidad de una relación y la existencia de un enemigo en común. La circunstancia latinoamericana y argentina hizo que durante veinte años rosistas y católicos se ayudaran; sin que en ello se entendiera que los rosistas fueran católicos, ni que los católicos creyeran que el mejor de los gobiernos fuera una tiranía a la manera que Rosas administraba la suya. Si ello hubiera sido de esa forma, y tal vez sea una estupidez decir esto, Rosas habría apoyado a las denominadas “tropas de la fe” que lideradas por Tagle, en el 23, amenazaron con derrocar al gobierno interino de Rivadavia; y en la misma línea, la iglesia, siempre tan cuidadosa con sus fieles, no lo habría abandonado, de la forma que lo hizo en sus años más oscuros, durante su larga agonía en su infierno de niebla. De modo mucho más sólido que estas vagas meditaciones, Myers señala la tensa relación entre el Vaticano y el Estado Argentino, relación cuyo momento más tenso había sido preocupación no sólo del rosismo, sino también de los rivadanianos, debido a la existencia de un poder pontífice en el seno del Estado, que respondiese no sólo a una potencia extranjera, sino, quizás, a un potencial enemigo. Myers cita al historiador católico Américo Tonda, quien aduce que en 1851 el Vaticano envió un representante a Buenos Aires para reestablecer relaciones y fue el gobierno porteño el que se negó, con la excusa de que aún no estaban dadas las condiciones políticas. Para no decir más bravatas vamos a oír la misma voz de Myers: “El papel que en el sistema rosista se le asignó al discurso de una política cristiana y a sus propagadores naturales fue en consecuencia muy secundario. La doctrina católica era invocada por Rosas y sus publicistas sólo en los momentos que él consideraba apropiados, y siempre en respuesta a las exigencias cotidianas de la política práctica” (Pág. 88-89).
Lo que no exime, claro está, que hubiera una sobresaturación del discurso católico por parte de los publicistas del rosismo, que incluso llegase hasta el barroco de apropiarse y transformar no sólo algunas de sus consignas, como sus hábitos de vestimenta y de práctica. La relación entre Rosas y Dios, entre Dios y el ejército federal y, finalmente, la formulación de un Dios federal, no son sino ejemplos de una manipulación bizarra, que como una naturaleza apócrifa deforma a su presa desde adentro. Rosas se apropió del discurso religioso de la única forma en que sabía apropiarse de las personas, tal como nos instruye el gran Ramos Mejía, es decir, ridiculizándolas, parodiándolas hasta lo violento.
Hay un momento, sin embargo, en el que el discurso del rosismo y el de la fe católica se amalgaman de una manera perfecta. Es cuando hablan de su enemigo común. En la figura del unitario que se traza durante el rosismo pueden rastrearse básicamente tres pilares de adjetivación; es decir, el unitario es tres cosas fundamentales: un enemigo social, un enemigo privado y un enemigo moral. Es un enemigo social porque su conducta política lleva a la anarquía y a la falta de orden; es un enemigo privado porque su reputación donjuanesca seduce por tradición a las mujeres y rompe la homogeneidad de los hogares; y finalmente es un enemigo moral porque su conducta no se condice con los principios de la religión católica.
De los tantos adjetivos y epítetos extravagantes y tan alegres como violentos, que gracias a estos textos hermosos hemos podido leer, el que más nos cautivó fue uno que hallamos en una nota del libro de Ramos Mejía y que señala una filiación entre los unitarios y los indios caribes. Este ejemplo, menor, nos pareció perfecto en la medida que creemos que se puede leer en él, como un ningún otro lugar, la realización ideal, a nivel discursivo, de un pacto político, que en la praxis estaba atravesado por espesas sombras. En el epíteto que reúne a los unitarios con los indios caribes hay una especie de pacto primitivo, esencial, entre las causas de los federales y las de los católicos; los caribes, como se sabe, fueron los primeros enemigos de la fe en América; su primer otro trascendente. En la ya tan conocida fórmula de Gómara, que justifica el descubrimiento de América como una acción de Dios y, en consecuencia, que los españoles no dejasen de guerrear y de tener enemigos para celebrar sus glorias militares, los caribes representan el enemigo ideal para la América católica, no el más célebre, ni el más complejo, pero sí el primero, el más primitivo. Por otra parte, que los federales digan unitarios caribes puede pensarse como una acción de rebote, pues al decir caribe al unitario, se le está diciendo bárbaro, mote que en principio es emitido desde el enemigo político (que se presenta, a priori, como el espacio de la civilización), pero que regresa, en boomerang, gracias a esta estrategia discursiva que, por supuesto, da excelentes resultados al rosismo. De esta manera, federales y católicos se reconocen en una cruzada por combatir una misma forma del mal, forma convenientemente “primitiva”. Por supuesto, la puesta al mismo nivel de dos significantes históricos anacrónicos implica una igualdad forzosa, violenta; los unitarios son los enemigos primeros y americanos, sobre todo americanos, de los federales; así como los caribes son de los católicos. Pero la distorsión entre ambos términos no sólo es anacrónica, sino que además está pactada de forma desigual. Los caribes representaban para los españoles del siglo XVI una forma de otredad radical, los españoles no tienen que hacer ningún esfuerzo para diferenciarse de los caribes, la distorsión es inmediata. En cambio el unitario, representa un tipo histórico distinto de otredad; representa un tipo de otredad complejo, porque a diferencia de los caribes, el unitario podía estar en cualquier lado, podía confundirse con los hombres buenos, no bastaba con saber leer la piel para encontrarlos; era necesario saber leer el alma, y en el alma, su pasión política. Para los que no tenían ese olfato, Rosas inventó todos sus dispositivos disciplinarios y los desplegó por toda la ciudad, imprimiendo leyes y castigos, pequeñas ofensas cotidianas, como el uso del bigote federal, o del cintillo punzó, su obsesión por la identificación de los amigos y de los enemigos era de una naturaleza distinta a la que iba a primar, fundamentalmente, desde la década de 1870. Rosas había estrechado lazos de sangre con los “indios amigos”; y definió lo que podríamos llamar una ontología política republicana, antes que racial; contradiciendo en un mismo gesto a los discursos científico y religioso, apoyados sobre ese primer axioma. De manera que decir unitarios caribes, no representa sólo un problema anacrónico, como un problema primitivo, fundamental; hay una incompatibilidad ontológica entre ambos, por que ambos son enemigos de un modo diferente; tan radical, tan violenta es la asociación, que antes que producir risa, da una cierta idea de temor; toda la sangre de los caribes derramada por la religión, se va a derramar ahora, de los nuevos enemigos, de los unitarios; los indios ahora son amigos, son funcionales al orden; a los otros, hay que buscarlos de una manera sistemática y prolija, hay que encontrarlos y expulsarlos entre los hombres buenos y bien educados.
Recapitulemos, entonces. Decir unitarios caribes implica una relación posible a nivel discursivo, pero imposible, cuando menos de un modo sincero, a nivel de la praxis. Esa misma incompatibilidad originaria se halla en el seno de la relación entre el discurso rosista y el discurso de la religión. Es en la relación con los indios, en donde, nos parece, mejor se puede leer la idea de Myers de que el discurso rosista se articula sobre un lenguaje independiente del católico y del científico, es decir, un lenguaje netamente republicano.
© Ezequiel Vinacour