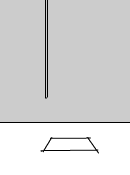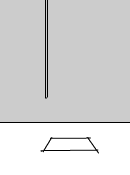A Julieta
Acostado con las manos cruzadas por detrás de la nuca, en el sillón de su camarín, el Ilusionista miró su reloj y comprobó sin ansiedad, que faltaban veinte minutos para salir a escena. Pensó que todo en el hotel tenía un aire triste, un aire de alfombra marrón y naranja, de pintura vulgar, negra y roja. Otra vez habían arreglado el cuarto “especialmente para él”; otra vez (gente sencilla de los pueblos) habían creído que él, por culpa del sarcófago, tenía algo que ver con los vampiros.
Aburrido, recorría con la vista los bordes del sarcófago y la pared cuando vio asomarse, por detrás del ángulo superior izquierdo, el par de antenas grandes y flexibles de la cucaracha que arrastró su cuerpo oscuro cuesta arriba, hasta quedarse un momento quieta, majestuosa y horrible, como reponiéndose de un esfuerzo demasiado grande. El Ilusionista la contempló por un momento, y se acercó con el zapato en la mano dispuesto a matarla. Pero lo invadió el terror de que decenas de otras cucarachas iguales a esa ganasen el piso y corrió a buscar otro zapato para no caminar descalzo. La cucaracha seguía imperturbable. Era tan grande que el Ilusionista creyó que estaría pronta a morir. Sintió un poco de lástima por matarla, pero ella se había trepado al sarcófago y había intentado dominar el espacio desde la altura.
Una vez había escuchado que por cada cucaracha que se ve hay otras doce escondidas, lo que le dió a pensar que tal vez la subida al sarcófago fuera de algún modo referida por ella, luego, a las otras que también habitaban ese cuarto. En su nicho central, ellas debían tener algo así como un mapa de la habitación, una cuadrícula de referencias, un mapa con las coordenadas para encontrar las galletitas, o para no ir a buscar comida al cajón de las llaves. La sola presencia de esa enorme cucaracha negra lo hizo sentirse excluido, convidado de piedra en el cuarto “especialmente arreglado para él”.
Razonó que toda una red, un sistema inteligente de cucarachas, le daba permiso para ocupar el cuarto durante unas horas, y cada períodos regulares de tiempo, enviaban una vigía para que confeccionara un informe sobre la posición de él, y el estado general del espacio. Y concluyó que debía matarla. Se acercó con su zapato en la diestra, dispuesto a dar el golpe mortal.
Entonces ella despertó como de un sueño, puso las antenas rígidas en posición y con un movimiento ágil se escabulló hacia el margen que quedaba entre el sarcófago y la pared. El Ilusionista, decidido a llevar a cabo su empresa, corrió el sarcófago de lugar y la cucaracha huyó por el borde de la pared hacia una llave de gas que había a menos de un metro, y se escondió perfectamente. Le pareció asombrosa la capacidad de ella para escabullirse y sobrevivir, y antes de levantar definitivamente el zapato pensó que ella, más allá de su paranoia conspirativa, también debía amar la vida como él. Iba a matarla y la luz se iría de sus ojos, y el tacto abandonaría sus antenas.
Pero tocaron a la puerta y entró su agente, acompañado del conserje del teatro, que lo saludó con una reverencia.
—Maestro.
Le dijo el conserje. Vestía un traje azul, como de nuevo rico, y reía atrás de los gestos algo bávaros, moviendo exageradamente la nariz porosa de alcohol.
—Un momento por favor. Déjenme solo un minuto, ya estoy con ustedes.
Dijo el Ilusionista. Los otros se quedaron mudos por un instante, y se miraron antes de salir. Su agente, en un desesperado intento por sentirse útil, desde el borde de la puerta y la pared, le recordó que faltaban sólo cinco minutos para salir a escena.
Cuando hubieron salido se paró de un salto y comenzó a ponerse el traje para salir a escena. La cucaracha quedaría para otro momento, tal vez para la madrugada, cuando volviese cansado y estuviese demasiado aburrido, sin poder dormir, en el sillón. Tres noches, a dos funciones diarias (menos el debut, única función nocturna), eran en total cinco presentaciones. (Según lo que había dicho el conserje del teatro, estaba siendo un verdadero éxito en la ciudad, y su nombre estaba pegado a la boca de todas las mujeres). Avanzó por el pasillo con su agente, quien mientras caminaba a su lado le decía que en la sala estaba el mismísimo Gobernador, sentado en la primer fila, junto a su señora esposa y a su hija.
Luego se sumaron su maquillador (que lo retocaba mientras caminaba) y el muchacho que llevaba el sarcófago. El Ilusionista iba al frente.
—Decile al conserje del teatro que en el cuarto hay, por lo menos, doce cucarachas.
Le dijo a su agente que tomaba nota en una pequeña libreta.
—Y también que le digan a la cantante lírica que por la noche no practique.
Hacía más de veinte años que presentaba su acto y aún sentía esa misma prisa en el estómago, aún caminaba con cierta pompa los últimos metros antes de salir a escena. Parado junto a la última puerta antes de subir por la escalera al escenario estaba el productor junto al conserje, que reía con la cara grande y roja, y levantaba las manos haciendo reverencias toscas con todo el torso, que suscitaban miradas agudas por parte del Productor. Éste, fue (tal como se acostumbraba) quien le dio el último saludo, apretándole la mano y diciéndole “merde” al oído.
La sala era bastante grande, por lo menos habría unas ciento ochenta personas, cifra que le pareció más real que las trescientas ocho que había dicho, ufanándose, el conserje esa misma mañana en su camarín. Con su número se cerraba el espectáculo, y el presentador lo nombró (previsiblemente) como oriundo de Transilvania, y dijo de él que no en vano el caro público había esperado para ver al Maestro, y agregó que (sin deseo de ofender a los demás artistas), en breve asistiríamos todos a un verdadero prodigio. El sarcófago aún no estaba instalado, y el Ilusionista, de cara al público que lo escrutaba ansiosamente, tuvo un momento para ver al Gobernador y a la hija del Gobernador en la primera fila, quien lo miraba con los ojos húmedos.
Dio media vuelta, caminó hasta el sarcófago y entró con una desagradable sensación de que pudiera haber otras cucarachas adentro. Luego cerraron la puerta, y mientras aún oía la voz del presentador, que invitaba al silencio y a la expectación del milagro; comenzó a ver, en un ángulo oscuro, la noche que se iba tierra dentro hacia una lejana fosforencia. No había luna, y por todos lados se extendía el desierto negro. Sin que pudiera resistirse, el frío lo rodeó y comprobó los dedos tiesos y la boca seca. Comenzó a caminar hacia el horizonte, con la esperanza de encontrar al lobo; y a poco que avanzó por la tierra helada, comprendió que el sueño había concluido y que, otra vez, había regresado a la más inmediata realidad.
En otro lugar, que se alejaba como el agua, el Presentador, de traje blanco y bisoñé casi color naranja, abría el sarcófago vacío y se congratulaba, ante el caro público, de no haber exagerado al hablar de milagro.
La platea, enardecida, aplaudió de pie.
2002