Estaba intentando extraer algún objeto de las páginas blancas, pero los papeles de aquella mañana eran ciertamente particulares por lo inhóspitos. Y ya dos vueltas completas en su recorrido, el reloj, diligente y sin vacilaciones, llevaba desde el comienzo de mis excavaciones. De todas formas yo, perseverante, que cubría con terraplenes desprolijos cada uno de los infructuosos pozos, seguía cavando pozos nuevos. Pero todo continuaba en vano. Es cierto que descubrí un grupo de oraciones y hasta un párrafo herrumboso pero completo debajo de la tierra blanca, y un tanto ventosa, de aquella región esparcida sobre mi escritorio, y que sacudí con mis minúsculos pinceles el polvo de algunas letras interesantes, pero cuando intentaba reconstruir una ciudad, una mujer o un hombre, de aquellos objetos, mis intentos eran esfuerzos inútiles, pues la fragmentación de los descubrimientos era tan grande que cualquier proyecto se tornaba imposible. Fue entonces, cuando el corolario de todo el tiempo pasado parecía ser el silencio, que golpearon la puerta de mi casa: era mi amigo, el ensayista y poeta Enrique Schliemann.
Al verlo, me asusté. Sus manos temblaban, la respiración, ruidosa y veloz, la cabeza, agitación, pequeños estallidos, su cara, conjunto de movimientos anárquicos, los ojos, henchidos de locura, los pies parecían bailar pero sin ritmo.
De la imagen arrebatada que giraba en torno a la existencia de mi amigo se desprendían sonidos como si fueran esquirlas lanzadas en todas direcciones. Palabras. Tan distintas, tan desorganizadas las palabras, que todo el discurso era una bruma espesa que me envolvía y me perdía. Comprendí, quizás, que debía acompañarlo, que quería mostrarme algo, vaya a saber qué cosa.
Descendimos la escalera despacio; mi amigo se apoyaba como podía en la balaustrada y jadeaba como un animal; me alarmaba verlo así, pero aunque le pregunté varias veces qué le sucedía, no hallé respuesta. Mientras tanto, él prácticamente me arrastraba, tomándome muy fuerte del brazo derecho. El hematoma está visible, entre otras cosas. Atravesamos el pueblo en dirección al sudoeste, lugar de donde vienen las tormentas y generalmente algunos animales del bosque que buscan comida. En esa zona la vegetación es más tupida, más cerrada.
El pueblo parecía alejarse de nosotros y no al revés. Se trata de un lugar pequeño y antiguo, donde vive gente vieja casi siempre oculta, que sale de sus casas solamente muy temprano a la mañana para barrer minuciosamente las hojas caídas y a la noche para sacar cajas de cartón con basura (aquí es costumbre usar cajas para los residuos, no bolsas) que luego son recogidas por gente que he visto pero que no conozco y que no sé de dónde vienen porque no son de este pueblo. Aunque, ahora que lo pienso de otra manera porque lo escribo, vienen del sudoeste, también. Es extraño, pero... Yo vine a vivir a este lugar hace aproximadamente dos años, seducido por el silencio, el frío, las ventanas que dan a las montañas, la gente desconocida, y sobre todo, la lejanía de mis anteriores actividades relacionadas a la literatura, esa mancha de aceite en el asfalto negra tornasolada patinosa viscosidad tóxica fascinante para los juegos infantiles. La única excepción fue mi amigo Enrique Schliemann que vino al pueblo tres meses después que yo e invitado por mí. Su casa queda a una cuadra de la mía.
Penetramos en el primer anillo del bosque, eucaliptos, alerces, nogales, en el día, la oscuridad. Schliemann continuaba sin hablar, pero emitía más de sus extraños sonidos, tal vez, una lengua. ¿Deberé corregirme? ¿Schliemann hablaba en realidad? Esa lengua podría ser escrita, por qué no. Se me ocurrió imaginar que mi amigo tenía uno o dos poemas con este otro idioma. En fin, ya estábamos en el tercer anillo del bosque y todo el asunto de las lenguas evidentemente era ignorado por mí. Aún lo ignoro, lo juro.
El bosque nos absorbía cada vez más. Ahora avanzábamos de la mano sobre la superficie que sutilmente se inclinaba hacia abajo. La pendiente era tenue pero sumamente perceptible.
Estaba muy oscuro, muy espeso, una selva el cuarto anillo del bosque. De pronto, en el entramado del paisaje cada vez más turbio, vi un zorro, cerca, creo. Nos miraba. Lo comenté con mi amigo. Él lanzó sus sonidos y yo no entendía una palabra de lo que me decía y el bosque no era verde, era casi negro y el zorro comenzó a seguirnos, a perseguirnos.
Las perspectivas eran imposibles, los árboles se multiplicaban, me mareaban, memareabanbailaban alrededor. ¿Qué noción conservaba? De máculas se llenaban mis sentidos, rebosaban las manchas verdes, las marrones y las amarillas y todo era denso como una mancha de aceite en el asfalto viscosa pegajosa tornasolada. Uno camina pero sin camino, las dimensiones no son rectilíneas, no son circulares, la percepción del espacio se somete allí a criterios inexpugnables, sólo te duele la cabeza, las millones de cabezas que ahora tenés. Existen casos de personas que conocen el bosque, pero en esos casos el bosque ya no es. Conjunto de árboles, solamente. Mi bosque, el verdadero, era desconocido. En estos términos, andábamos por allí: yo, en el bosque; el zorro, en un conjunto de árboles, Enrique Schliemann, no sé dónde.
Era notable la ausencia del canto de los pájaros. Los únicos sonidos eran nuestros pasos, las hojas con el viento y las palabras de Schliemann. Crujidos, zumbidos, onomatopeyas.
Llegamos al lugar.
Schliemann, eufórico, tomó unas piedras del suelo y las lanzó al estanque. Al principio, no comprendía bien de qué se trataba todo aquello. Las piedras eran absorbidas por el líquido. Aún las miro y las miro desaparecer.
Repentinamente, en aquella jornada y ahora, y siempre, contemplo a Schliemann lanzarse al estanque y, también, desaparecer. Allí es donde todo se comprende: el agua no acusa movimientos concéntricos ante los objetos que penetran en ella.
Durante un rato permanecí inmutable, luego recobré cierta conciencia. Pensé en arrancar la rama de un árbol. Luego, tomaría suma precaución en no salpicarme con aquel agua, hundiría la rama y la desplazaría en forma suave y ascendente con el objetivo de mover un poco de aquel líquido a la orilla.
Agacharía un poco mi cabeza y lo estudiaría minuciosamente.
Éstos son algunos de los charcos que he extraído del estanque de agua inmutable:
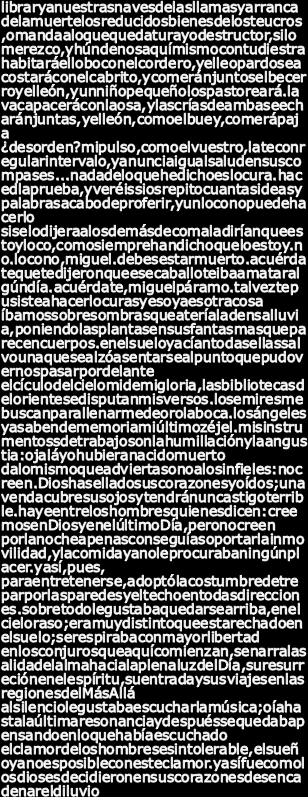
De pronto, escuché un grito tremendo que me sobresaltó. Abandoné el estanque y empecé a correr aterrorizado por el bosque en busca del pueblo. A lo lejos y dejándose ver, el zorro corría a la par mía. Se detonaban cada vez más gritos, muchos gritos, de distintas voces, gritos atronadores, infinitos gritos.
A toda velocidad atravesaba los anillos vegetales. Bosque de explosiones, estanque de agua inmutable, zorro inquietante, pozo de bosque, aguas quietas del Principio, aúlla el viento, sintaxis del grito.
Pero qué he dicho, qué he escrito, qué he leído.
Iré hora mismo, nuevamente, al estanque, a hundirme junto a Schliemann y desaparecer.
©Juan Diego Incardona






