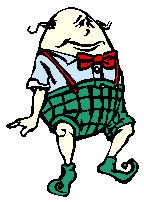Muchos de los argentinos somos ribereños, también los de la ciudad de Buenos Aires, que nos llamamos porteños pero creo que muy pocos asocian ese calificativo con la presencia de un puerto, o la vecindad del agua; hace falta aclarar que somos ribereños porque al río lo ignoramos olímpicamente y andamos por ahí como si no existiese o fuese apenas una entelequia elucubrada por Borges en sus años mozos. “¿Y fue por este río de sueñera y de barro/que las proas vinieron a fundarme la patria?/irían a los tumbos los barquitos pintados/entre los camarotes de la corriente zaina”, supo decir el vate ciego con la afilada y localista pluma de sus primeros libros de poemas. Pero fue en este malquerido Río de la Plata donde los indios guaraníes se morfaron a Solís y es una lástima que no haya estado Crónica TV para documentar semejante suceso. ¡Se imaginan la placa roja!: ÚLTIMO MOMENTO: INVASOR GALLEGO MORFADO POR INDIOS. El río comunica países y provincias, a orillas de un río se pueden cantar guaranias y chamarritas, también tangos y rockitos nacionales: me acuerdo de “Río marrón”, aquella bella canción de Jorge Fandermole que cantaba Baglietto: “Río marrón, devolveme sangre abajo/de tu paso el lirio negro que quedó junto a tu orilla/río, río marrón/dónde quedó aquella canción que nadie espera de cara a las estrellas/cauce arriba/río marrón/piel de cielo que se rompe/desde aquí hasta el horizonte/luz de luna sumergida”. Es que el río es una húmeda musa inspiradora en Rosario, en Paraná, en Montevideo (que es Buenos Aires cuando tenía veinte años), baña a ciudades y pueblos con su oleaje neurótico, irregular, traicionero. Nací y vivo en la República Separatista de La Boca, un barrio/país, que también ha sabido crecer al compás del oscuro río/riachuelo que baña su ribera. Alguna vez el puerto de La Boca fue próspero y pujante, inspiró a pintores, músicos y poetas, labró paso a paso su leyenda de guinches y banderas auriazules. Quinquela y Filiberto son nuestros Lennon & McCartney, nuestros Warhol & Lou Reed (todas estas parejitas supieron homenajear a sus pueblos, tuvieron el pulso lo suficientemente firme para expresar “las condiciones de la época”, como diría el maestro Gianuzzi). Hablábamos del Riachuelo que en realidad tendría que llamarse “río negro” como negro es el color de sus aguas que alguna vez, ayer nomás, a comienzos del siglo XX, fueron cristalinas y cuentan crónicas de la época que el lugar estaba lleno de clubes de pesca y de remo, toda la zona se parecía mucho a lo que hoy es el próspero delta del Tigre. En la hoy lúgubre Isla Maciel había recreos que en el verano se transformaban en paseo obligado; allí se celebraban unos extravagantes rituales, semejantes a fiestas florales, ordenados por el Presidente de La Boca (aunque no lo crean el barrio de La Boca aún hoy tiene un Presidente, don Rubén Granara Insúa que respeta una tradición que nació a fines del siglo XIX cuando un grupete de tanos quizo independizar al barrio de la República Argentina en nombre del Rey de Italia, intento rápidamente sofocado por una pequeña hueste enviada por del genocida Roca). La Boca también supo albergar utopías de ácratas y fue núcleo de históricas asambleas y huelgas obreras. Vivir en La Boca es una bendición, haber crecido en esas calles de veredas altas y llenas de historias de ensueño hasta el día de hoy me llenan de un secreto orgullo. Cursé toda la escuela primaria en la Escuela Nro. 9 Don Benito Quinquela Martín. En cada aula había un enorme mural de Quinquela. Respirar todo ese clima donde se mezclaban acres fragancias, óleo de pintores y aceite de las industrias, me llevó lentamente hacia el vicio del arte: vivir en La Boca es como estar en una película todo el tiempo. No por casualidad el gran Francis Ford Coppola anda filmando una película por las callecitas de La Boca (ayer le pedí un autógrafo). Frente a las circunstancias de este barrio, la poética de Federico Fellini o las ficciones de Gabo García Márquez quedarían reducidas a un mero ejercicio de naturalismo. En La Boca todo está tramado por el arte, la pobreza también. Las más trágicas miserias humanas en La Boca están alumbradas por las inefables antorchas del arte. Habitar una casa de madera que en cualquier momento se te incendia y estar a metros de un río que apenas sopla el viento del sudeste llena tu casa de agua podrida, entraña vivir en una terrible incertidumbre, sólo paliada por la belleza de las rimas entre el cielo y el barro: “Agua podrida estancada reseca pescado buseca/agua podrida con gente al costado/agua podrida tapada de mugre que queda y se pudre/agua podrida poblada habitada/agua podrida en la calle sedienta/agua podrida que pide tormenta”, cantaba el yorugua Leo Masliah en una vieja canción. Hay audaces maneras de la metafísica escondidas en la niebla del Riachuelo. Cuando la realidad tiene colores tan intensos, el realismo ya no es una atrabiliaria redacción de un documento sino que se convierte en cálido tributo amoroso. La imaginación no es entonces una distracción del contexto: es una forma aplicada a la supervivencia, contar historias para no dormirse en medio de la inundación, para que el agua no te lleve acompasadamente como a las macetas y a los muebles. Si habré escuchado ese grito: “¡se viene el agua! Cuando se viene el agua, se mete por todos los wines, arrasa con todo, sin miramientos y uno no sabe qué salvar primero, si la ropa o los documentos, el cuadrito con la foto de la primera comunión o la heladera, el velador o el disco de Armando Manzanero, los colchones o la colección de “El Gráfico”. Padecí varias inundaciones pero la que más recuerdo es la del 89. La cosa empezó a media mañana, era un día domingo, con mucho sol, en el resto de la ciudad la vida transcurría normalmente, pero soplaba el maldito viento del sudeste a cientos de kilómetros por hora y el agua se hizo dueña y señora en la zonas ribereñas; brotaba por debajo de las baldosas del patio, burlona dibujaba extraños arabescos que pronto se convertían en una masa compacta de agua. Con mis viejos tratamos de salvar lo que pudimos, levantamos la heladera y la tele arriba de una mesa, hicimos unos bolsos con ropa y comida y nos rajamos al primer piso, a la casa de un vecino, porque el agua ya nos llegaba hasta más arriba de la cintura. Desesperadamente empecé a acarrear libros y discos, pero en un momento no pude más…El agua me había vencido por K.O. técnico. Desde un balcón vi a un buzo armando un bote inflable, por la Avenida Almirante Brown circulaban veloces lanchas de la Prefectura, en medio de encrespadas olas que sólo había visto en Mar del Plata y entonces me dije “esto se está poniendo bravo” y sí, fue bravo; aquel infausto día hubo muertos y miles de evacuados, el muelle de pescadores de Quilmes se rompió en mil pedazos, el agua contaminada repartió enfermedades y pestes varias. Recuerdo una escena como si hubiese sucedido ayer: el libro “Un kilo de oro” de Rodolfo Walsh (la edición de Jorge Álvarez, de agosto de 1967) flotando en el agua. Yo lo miraba desde arriba, sin poder hacer nada, un kilo de oro flotando en el agua sucia. En ese momento me puse a llorar. Estuvimos inundados todo el domingo y recién el lunes al mediodía el agua empezó a bajar dejando una resaca infinita. De “resaca dejada por la inundación” también habla una muy buena novelita de Enrique Wernicke. “El agua” se llamaba, por suerte aquella vez se salvó del agua porque estaba en un estante alto…En el texto de Wernicke se habla de las vicisitudes de un viejo al que la creciente del río lo encuentra solo en una casa de San Fernando. Nunca leí nada mejor sobre el tema inundaciones. La precisión fotográfica con que cuenta el proceso, nos hace sentir mojados página tras página. Padecí con el personaje reflotando todas mis inundaciones. Para el que las sufrió alguna vez, hay algo que al otro día del desastre se lamenta horrores: las fotos arruinadas. Wernicke lo narra magistralmente: “Eran las seis de la tarde pasadas cuando ambulando de un cuarto a otro, vagamente inspirado en ideas esotéricas, y como llevado por un llamado extraterreno, buscó en un estante bajo de la biblioteca y halló un grueso álbum encuadernado en cuero. Era el álbum, donde estaban pegadas las fotos familiares (…) Al abrirlo descubrió que todas las fotografías familiares estaban adheridas entre sí. Su primera reacción fue sentir una gran pena, la pena de un chico que ve roto uno de sus juguetes favoritos, aun cuando lo tuviera olvidado desde hace años. La segunda, más práctica, fue ir al baño, lavar la bañadera que estaba llena de barro, poner el tapón, llenarla de agua y tirar adentro el álbum. Las fotos se despegarían. Luego las pondría a secar”. Don Julio Blake, el héroe de Wernicke, empieza a leer claves de su pasado en esas fotos estropeadas y su presente se llena de muertos súbitamente resucitados. Las fotos tienen una rara potestad sobre nuestras vidas y es cierto lo que decían los indios: las fotos nos roban pedacitos del alma que quedan pegados en el papel para siempre. La foto devuelve el tiempo y la ropa, al sacar una foto quizás no tomamos debida cuenta que estamos lanzando un boomerang impredecible. Como es obvio, a mí también el agua me liquidó gran cantidad de fotos y muchas personas se borraron de ellas, por ejemplo Patricia Rabuñal desapareció de una foto de 1981, tomada en la fiesta de egresados del Colegio Arcamendia de Barracas. Tuve mucho miedo por ella, quizás nunca fue engendrada por sus padres, por ahí le pasó lo mismo que a Michael Fox en “Volver al futuro”. Patricia Rabuñal se debate quizás entre el ser y la nada, flotando en mundos paralelos. Pobre Patricia. Pero esto son sólo conjeturas, pensamientos que se lleva el agua.
Rodolfo Edwards