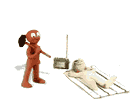Tenía, por entonces, algún renombre. A beneficio de inventario: diez libros publicados, un premio municipal de literatura y otro más de rango nacional, montones de artículos en revistas y periódicos. Era, en 1947, el anterior presidente de las Sociedad Argentina de Escritores, reciente ex-empleado del correo central y renunciado profesor de escuela secundaria. Había transcurrido bastante más de la mitad de su vida y arrastraba, desde siempre, los sambenitos de resentido, impreciso, irracionalista, desencaminado, subjetivista, especulativo, caprichoso, nihilista, psicologista y apocalíptico. Más adelante se le acumularían cargos públicos de pro-imperialista, anarquista de derecha, alma bella, individualista, profeta mesiánico, compañero de ruta de la oligarquía o bien del castrismo, e incluso el de "sagrado energúmeno". A muchos, de los de diestra y los de siniestra, tuvo en contra. Y si en la década anterior había lanzado sendas estocadas a la pampa y a la ciudad de Buenos Aires, nadie había quedado muy impresionado. En ese año en que publicó su libro sobre Nietzsche comenzaba a planificar su retiro a Bahía Blanca. Además, aprendía a dominar, muy tardíamente, el arte del violín y estudiaba a Nietzsche. Se diría que, además de jubilado, era inofensivo. Sin embargo, Ezequiel Martínez Estrada aún tenía resto, y mucho.
Cuando Martínez Estrada nació, Friedrich Nietzsche terminaba de naufragar en una isla desierta de su mente; cuando el argentino se interesó por el filósofo alemán, Alemania era casi una mala palabra; y cuando se decidió a medir sus talentos con la obra del autor "irracionalista" muchos asociaban ese nombre propio al totalitarismo y a la guerra reciente. Pero Ezequiel Martínez Estrada no era hombre de esquivar desafíos, y la libertad intelectual era su posesión personal más preciada. Y si para encarar una tarea semejante otros necesitaban conocimiento probado de la historia clásica y moderna de la filosofía, él se autorizaba a sí mismo para hacerlo. Su profesión de fe se correspondía con el alma autodidacta, no con la del profesional. Y eso no es mal impulso para ser lector de Nietzsche.
Antes que todo, Nietzsche le resultaba músico antes que pensador, compositor de teorías más que su organizador. Al comprender que las leyes subjetivas formativas de las ideas de Nietzsche respondían a impulsos melódicos, no sólo compartió la intuición de que toda cultura –y todo cuerpo– está enraizada a una lava musical, lo que ya supone un punto de apoyo antropológico radical, sino que identificó en el filósofo a un semejante suyo, porque también él se enfrentaba a la página en blanco como a un pentagrama. Hubo impulsos trastocados en sus vocaciones. El alemán era un compositor de obras para piano irrelevante y el argentino se enyugaba al violín únicamente entre las cuatro paredes de su casa; el filósofo pudo haber sido un pastor protestante de no haber optado por la filología de los clásicos y el ensayista pasó de salpimentar sus obras con proverbios bíblicos a transformarse de viejo en una voz profética que nadie tomó en serio; y si uno escribió poesías ocasionalmente o bien compuso su Zaratustra a la manera de los poemas mayores, el otro inició su carrera literaria con media docena de poemarios pero luego declinó seguir editándolos casi hasta el final de su vida. Podrían haber sido recordados como músicos, teólogos y poetas frustrados, menores u olvidables, pero no fue así, aunque sabemos que no es posible leer sus obras sin recurrir a la religión, la melodía y el verso.
Tiempo antes de encarar la lectura de la obra completa del filósofo que enseñó y vivió en ciudades provinciales de Alemania, Suiza e Italia, Martínez Estrada había organizado La cabeza de Goliat, su libro sobre la inmensa Buenos Aires, a la manera del montaje cinematográfico, que es al sentido de la vista lo que el ensamblaje de los diversos instrumentos orquestales fue para el sistema descentrado de Nietzsche. Entonces, ninguna utilidad para la resolución de los problemas culturales de la urbe en su forma actual, en la misma medida en que la crítica filosófica carece de eficacia para adaptar al hombre a un entorno disonante con la vida. La música es en Nietzsche voluntad en sí misma, como en Martínez Estrada la crítica es de por sí desafinación de los modos mecánicos del pensamiento y reordenamiento del mismo en torno a los bordes paradojales de la cultura moderna. Por la misma razón, ya el pentagrama sería una claudicación en la misma medida en que los departamentos universitarios de filosofía o de ciencias sociales serían ataúdes. Tal es el poder de la afinación y el ritmo personales cuando los problemas de la humanidad son orientados hacia la vida, es decir hacia los enigmas del cuerpo y del mundo, y no hacía los programas de cátedra. Tanto para el filósofo alemán como para el ensayista argentino, la vida y el pensamiento son una y la misma cosa, como también la melodía y el concepto les fueron indisociables.
La mutua melomanía se continúa en filiación intelectual con respecto al tratamiento debido a los ídolos de sus respectivos tiempos, sean éstos eclesiásticos o laicos. Martínez Estrada identifica en Nietzsche al apóstata antes que al negador del espíritu religioso, porque entendió que esa inteligencia se nutrió de papilla musical tanto como de combustión sagrada. Pero también él se percibió blasfemo con relación a los símbolos y creencias argentinas, y quizás haya pensado que la travesía del desierto que sufrió su Radiografía de la Pampa suponía una prueba espiritual equivalente al camino ascético que Nietzsche siguió luego de su renuncia a la enseñanza universitaria. Pero ese sacrificio, al igual que la insistencia de Martínez Estrada en sus convicciones ante el rechazo suscitado por su libro, sucedió en una frontera que, una vez traspasada, habilitaba pensar sin constreñimientos ni prejuicios. Así hacen los fundadores de religiones, y también los agitadores de herejías. Luego, es posible proceder por devastación crítica de lo entronizado y por fundación de formas valorativas mejores, o al menos por inmersión en picada sobre la infalible savia vivificante y salutífera de la que surge la cultura, a la que Nietzsche o Martínez Estrada jamás confundieron con productos, pues ella es ante todo problema o potencia, y de ningún modo comentario, motivo de veneración u obra destinada a su exhibición, venta y archivo. En este sentido, ambos eran puritanos. Y si bien Nietzsche tenía a la religión cristiana por adversaria, no por eso escatimaba las palabras balsámicas del redentor, y Martínez Estrada señala que al lado de la iglesia siempre coexistieron un cristianismo profético, cuya llamada moral es salvaje, y un cristianismo popular y herético, a su manera una "prolongación anacrónica de la antigua fuerza dionisíaca". No todo es moral eclesiástica en el mundo.
Muchos años antes Martínez Estrada había estudiado las obras de Oswald Spengler y de Georg Simmel, que contribuyeron a dotar de perspectivas conceptuales a sus preguntas sobre los dilemas culturales de Occidente, aun cuando él se bastara a sí solo para inmiscuirse libremente en el laberinto argentino. Se diría que se los apropió. En cambio, con Nietzsche, se midió. De las ideas nietzscheanas se interesará especialmente en aquellas que podían potenciar la forja de las "ciencias culturales", y por cierto ellas han de lidiar con problemas contradictorios y animadores de angustia. Nietzsche hacía pasar la razón a contrapelo, es decir contra sí misma, y tanto la intuición, el mito, la metáfora, el misticismo y la belleza le posibilitaron captar impresiones vivas y frescas de las actividades humanas. Sería dificultoso, sino imposible, adosarle un programa o un sistema a dichas ciencias de la cultura, pues la vida propone acertijos dramáticos y no teoremas a los que podría estaquearse con erudición y paciencia. La humanidad erige ciudades acorazadas y sistemas lógicos a modo de refugios contra el horror de la existencia, pero esas fortificaciones culturales solo colaboran en su aniquilación, o bien en hacer centrípetas y corrosivas a las pulsiones vitales, con lo que se engendran los monstruos del resentimiento, la mecanización y el Estado. Por eso mismo, en 1958, a la segunda publicación de este largo ensayo, aumentado y acompañado de trabajos sobre Montaigne y Balzac, la titulará "Nietzsche, filósofo dionisíaco", con el fin de afianzar la idea de que es privilegio de la realidad viviente crear valores y del cuerpo humano ser el médium que, por medio de ecos y estremecimientos sensibles, ordene el vínculo histórico con la naturaleza y el mundo social, que es trágico antes que evolutivo.
Quizás la veta más impactante y más actual que Martínez Estrada extrajo del yacimiento nietzscheano concierna al problema de la técnica, que ya en el siglo XIX desplegaba un entramado de sustentación de la vida que a todos, y a todas las ideologías, forzaba a declamar un himno laudatorio. Porque la técnica era el ventrílocuo y la época su títere. El contexto técnico en que Martínez Estrada piensa la cuestión ya había aferrado los cuatro puntos cardinales, y la reciente guerra, la mecanización acelerada de la vida cotidiana y el arrasamiento de ciudades en apenas instantes eran advertencias que otros gustaban descifrar a título de excepción trágica o de síntomas de un bienestar prometido, pero que el ensayista, como antes el filósofo, preveía como antesala de la organización tecnocrática del mundo aliada a la esclavitud voluntaria de seres humanos que optan por la seguridad y no por la subversión de las condiciones de existencia. El animal laborioso aherrojado a la máquina no es del todo desemejante al animal de matadero, y ambos resultan ser los daños colaterales de potencias tanáticas que se presentaban amablemente en sociedad tras las máscaras del progreso, el confort y la vida asalariada. En ese aquelarre manso se celebra lo que Martínez Estrada llama un "rito negro", y si en la iglesia constituida Nietzsche había percibido el molde del Estado moderno, en el tipo humano incapaz de trastocar su resentimiento en ansia vital se le evidenciaba al hombre mecanizado de la actualidad, súbdito de aquel otro. Por lo tanto, el viejo tema de la "cuestión social" no era para Nietzsche reducible a las coordenadas económicas del problema, y por eso Martínez Estrada lo percibe como redentor de la existencia y no como planificador o "gerente de banco", y de todos modos el sistema industrialista que promovían liberales, conservadores y socialistas por igual, y donde medraban capitalistas y tecnócratas, era fuente de inmensas desdichas humanas, un sarcófago del mundo en que se protegían y perfeccionaban las cosas en la misma medida en que se hacía sufrir al cuerpo.
En tanto Martínez Estrada cargaba con la acusación de "intuicionista", el estilo y los problemas de Nietzsche no podían sino aparecérseles como las conquistas mentales de un antecesor. La forma a la vez agresiva y danzarina con que el filósofo derribaba los ídolos de su tiempo y martillaba sobre los antifaces de la razón tenía que seducirlo y confirmarlo en su propio camino de desenmascaramiento de las "certezas argentinas". Quizás por eso Martínez Estrada llama a Nietzsche un "vikingo de la verdad", y no solo por haber aceptado con entusiasmo una misión destructora del pensamiento programático, sino por haber puesto en riesgo su alma y su salud en el empeño y con el fin de hacer de estilo de vida y de meditación una sola y la misma cosa. De allí en adelante, el saber no conduce al dato ni al concepto universal sino a rendir tributo a los demonios personales y a transformarla en una función de la vida. Que la contradicción, la exageración y el despiste no resulten ser erratas del pensamiento, sino sus riesgos inevitables, no hace sino reafirmarle a Martínez Estrada la envergadura de la honradez de su retratado.
La mente de Nietzsche era un órgano impetuoso de la curiosidad, no del compromiso con las sectas universitarias, y por lo tanto la enorme presión de la meditación se dirigía contra sí mismo, y no primordialmente contra un mundo lógico. Sus ideas, "piezas sangrantes cobradas en lucha", eran fruto de la hostilidad contra lo adquirido desde siempre, y era inevitable que ello culminara, al final de la vida consciente de Nietzsche, en un "drama de cuerpo", en una metamorfosis que otros llamaron locura pero que a Martínez Estrada se le antoja una transfiguración, la "restauración de una mente mítica". El propio Martínez Estrada interpretará posteriormente su larga postración –su vía crucis soriático– como consecuencia somática de su combate contra la Argentina entera. Ezequiel Martínez Estrada podía identificarse fácilmente con la obra de Nietzsche porque sus temperamentos intelectuales eran asimilables: tormentosos, paradojales, caprichosos y radicales, y porque la aspereza del filósofo y su propia amargura respondían menos a la dolencia del intelecto que al mandato jubiloso de amar al hombre, o más bien a la vida. Y por eso mismo este libro tiene menos de análisis de una biografía y una obra que de autorretrato.
Christian Ferrer