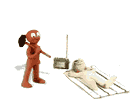Se puede decir una mentira, pero no se puede hacer una mentira.
Juan D. Perón
¡Lloren, chicas, lloren!
En medio del calor idiotizante de Buenos Aires, rodeada de velas blancas que reclaman que se sequen de una vez y para siempre todas las vaginas, y baladas de amor, locura y muerte que sueñan con dispositivos de vigilancia y control —a la usanza de los viejos buenos tiempos— que garanticen el orden y seguridad de un mundo feliz, ahí, justo ahí, lo imprevisible de un intercambio de mails me devolvió la alegría y humedad que brota de ese punto nodal donde el vacío pone todas las fuerzas opuestas en tensión.
Me explico. Hace tiempo que estaba caliente por leer la última novela de Fogwill, Urbana. La novela la publicó Mondadori hace ya unos años en España y nunca llego acá. Imagino que por razones razonables, es decir, por variables de estricta lógica de mercado, que es la lógica que le permite a los canallas hacer guerras, hundir países enteros en la miseria, o hacer del objeto libro una cosa más entre la infinita oferta de cosas, que otras cosas —que algunos llaman hombre, o sujeto, o gente, o consumidor, o lo que sea— pueden usar y tirar, con la misma instantánea rapidez con la que se compra una latita de Coca Cola, se la toma y se la tira en la calle.
Es por esto que, harta de querer y no poder leer la novela de Fogwill, venía jodiendo hacía meses a mis amigas con la cantinela: mañana voy a ver si le mando un mail a Fogwill para pedirle si me puede mandar Urbana. Y un día me senté frente a la computadora y le mande un mail. Para mi sorpresa me respondió al toque y como no podía ser de otra forma, Fogwill complació, una vez más, todos mis deseos.
A continuación reproduzco el intercambio de mails:
Fecha: Mon, 24 Jan 2005 20:25:50 -0300 (ART)
De: "elsa kalish" <>
A:
Hola Quique:
> me llamo Elsa, estudio letras, y colaboro en una revista mensual de literatura, www.elinterpretador.com, donde tengo una columna que se llama Las chicas de Letras se masturban así. En el número de febrero te vuelo la cabeza de dos tiros. Espero que no lo tomes a la tremenda como otras chicas de letras que leen lo que escribo y se indignan.
> ¿sabías que en letras hay pelotudas que piensan que vos sos
antisemita y leen tu literatura como una continuación de Hugo Wats? Claro que esas son las mismas que suspiran cuando se cruzan con Martín Kohan por algun pasillo de letras.
> Bueno no la quiero hacer larga. Creo que vos escribiste una de las
tres mejores novelas de los 80 y sin duda alguna, la mejor de los 90,
Vivir afuera -claro que mi opinion no es canónica en letras, ahí están
convencidos que la novela es Las islas de Gamerro, que no está mal, pero al lado de la tuya queda pagando.
> En realidad este mail te lo mando para pedirte algo. tu última
novela, Urbana, parece que los gallegos del orto no la piensan mandar nunca, y encargarla allá cuesta una fortuna, y acá viene el mangazo, ya que la novela vos la cobraste y acá no llega, no me la podrías mandar por mail. A mí en particular y a unas cuantas de las chicas de la revista nos harías muy felices. si no podes por cuestiones de contrato o simplemente no querés por alguna otra razón todo bien.
> un besito, Fogwill, elsa.
De:
A: "elsa kalish" <>
Asunto: A mi ña chicas de letras que hacen revistas boludas me chupan
Fecha: Mon, 24 Jan 2005 22:26:18 -0300 (GMT+3)
a mí los contratos, a semejanza de las chicas de letras que hacen revistas boludas, me chupan un huevo. pero si valen la pena, preferiría que me chupasen la arrugadita pija.
Y más si tienen ojos lindos
y son judías antisemitas
y putitas
Tu revista me parece una mierda, como todo lo que se hace en Puan desde que no está más la fábrica inglesa de Jockey Club y Commander. Pero igual te mando la Urbana, ZZZZipiada y con errátiocas herratas.
Gamerro no existe. Creo que es un seudónimo de Brizuela
De:
A: "elsa kalish" <>
Asunto: kalish
CC:
Fecha: Tue, 25 Jan 2005 19:24:21 -0300 (GMT+3)
mandame esos dos tiros a la nuca.
Ahora, mi idea era simplemente conseguir la novela para leerla mis amigas y yo. Pero cuando abrí mi casilla de mail y me encontré con la novela, me puse loca. Corrí a un teléfono y lo llamé totalmente histérica al divino de Juan Diego, y le dije: loco, tenemos una bomba para la revista, tengo adentro de un comprimido adjunto, titulado “Sarlitas Putitas”, el archivo word con la última novela de Fogwill, entera, ¿qué hacemos?
Estuvimos discutiendo largo y tendido, y decidimos que era canalla guardarnos la novela para leerla nosotras solas.
Claro que estaba el tema de los “derechos” del libro.
Fogwill en el mail era claro, los contratos le chupan un huevo, y aparte, la novela ya la había vendido, cobrado y reventado la guita. Además, le hacíamos circular una novela que a la editorial le importa nada que se lea en Argentina –o en cualquier otro país del tercer mundo donde no es rentable publicar cierta literatura.
Pero estaba también el tema de los “derechos para todo el mundo” de la novela que “compró” Mondadori. ¿Qué hacer frente a esto? Si respetábamos los derechos de Mondadori violábamos los nuestros —los de la revista y sus lectores— y viceversa. ¿Qué hacer?, nos preguntábamos, como el camarada Lenin. Entonces, ahí, recordamos las palabras, una y mil veces repetidas, de nuestro maestro David Viñas: si los libros no se pueden comprar hay que robarlos, los libros son de quien los quiere leer y no de quien lucra con ellos. Y me acuerdo que después, David, nos dio cátedra de cómo hacer en una librería para robar libros —los de él inclusive, claro.
Así es que decidimos publicar la novela íntegramente y al que no le guste, como dicen los españoles, que vayan a tomar por culo.
No quiero ni tengo ganas de explicar quién es Fogwill o qué lugar ocupa dentro del sistema literario argentino. Pero sí quiero anotar algunas observaciones personales.
Fogwill es junto a Laiseca, Fontanarrosa, Leónidas Lamborghini, uno de cada diez libros de Aira, Rivera, Saer, Asís, y tres o cuatro más, la literatura argentina actual.
Fogwill es el único escritor que ha logrado que me tuviera que hacer tres pajas en una sola noche leyendo alguna de sus páginas de La experiencia sensible, y otras tantas pajas más leyendo Vivir afuera o el cuento “Luz mala”.
Fogwill, como David Viñas, es para mí el chongo de las letras. Claro que entre Quique y David hay diferencias, de estilo, del decir, del hacer, pero no en cuanto a la incomodidad que genera el lugar que eligieron ocupar, y mucho menos, en cuanto a esa sensación indeleble y penetrante, que no encuentro otro forma de describir que diciendo que ambos sudan olor a hombre. O para decirlo sin eufemismos, sus presencias sudan un exquisito olor a pija.
Alguna, asombrada, me podría retrucar, ¿y Alan Pauls?
Sí, claro, Alan es un bombón. El más lindo. Pero cuando una lo ve a Alan piensa, qué lindo, cómo me gustaría chuparlo todo, como si fuera un chupetín, despacito, despacito, despacito, hasta que no quede nada.
En cambio, con David o Quique, una piensa, si éste me agarra me la deja como una cacerola.
Como quien diría, es cuestión de matices, viste.
En fin, para ir terminando quisiera decir unas pocas palabras más, a vos, amor de mis amores, Quiquito. El texto donde a vos te matan de dos tiros en la nuca y a Zizek lo mazorqueamos las chicas de Letras, si lo querés leer vas a tener que esperar a que salga en el número de marzo de el interpretador. Y en cuanto a hacer público nuestros mails, publicar tu novela sin pedirte permiso, creo que más allá de que te enojes o no en un principio, te encanta. Te encanta esta conchudez que hice, porque es propia de chicas conchudas, jodidas, malas, perversas, histéricas, reventadas, en fin, como las únicas chicas que vale la pena conocer.
Espero que la novela les guste a nuestros lectores, y que puedan entender el gesto de publicarla como lo que es, un acto de amor interesado. Y a vos, Quique, gracias... totales, y muchos besitos, ahí, justo ahí, donde a vos más te gusta.
Elsa Kalish
*************************************************************
(*)Las personas o instituciones citadas en este texto, como lo que se opina sobre ellas, debe ser entendido en el contexto de una operación masturbatoria propia de una chica de Letras. Buscar en esta operación –palabra que, como dice Jorge Panesi, no hay chica de Letras y aledaños que no le guste hacer proliferar– agravios gratuitos sería un despropósito, ya que lo único a lo que se aspira al efectuarla es a encontrar el placer –¿o el goce?– de hablar mal del prójimo para acabar en el texto y sus voces.
*************************************************************
Rodolfo Enrique Fogwill
Urbana
Claro que es redundante llamar urbana a una novela. Hoy toda novela es urbana: la ciudad, que es su agente, compone a la vez el fondo de todo lo que sucede. Más cuando ni se nombra y más aún cuando el relato figura una escenografía sin ciudades ni casas ni más vida colectiva que la que pueda hallarse en los recuerdos y en los diálogos interiores del presunto personaje: al parecer, sólo puede escribirse con las palabras de la ciudad. ¿Cuáles serán...? No está al alcance de una novela determinarlo. Esta era una historia de personajes sin cara y terminó como un relato de personajes sin caras ni nombres. Idealmente debía eludir cualquier acontecimiento, pero en tal caso nadie la habría editado y no habría encontrado un lector. Rimando, puede afirmarse que los lectores acuden a la novela sedientos de acontecimientos. Algo ha de estar indicando esto: quizás haya tanta demanda de que en un texto sucedan cosas porque se descuenta que nada sucederá entre el texto y su lector. Pero los editores dominan el arte de administrar la medida justa que puede definirse como la presencia de un máximo de acontecimientos en el texto y ninguno por efectos de la lectura. Con ello consiguen que el lector termine de consumir manteniendo intactas sus cualidades más preciadas: su poder de compra y el hábito que lo llevará a pagar por algún nuevo título de esa colección. Idealmente, un día la industria terminará por librarse de los autores. Mientras tanto, se insiste en narrar como si nada estuviese ocurriendo.
1
Alguien dijo que si hubiera un fondo secreto y común al alma de todo periodista bastaría asomarse a él para dar con un libro hecho de sueños.
Podrá ser un proyecto en vías de composición, o una obra concluida que empieza a descomponerse a causa de una corrección vacilante y miedosa.
O quizás ya fue multiplicada y en algún despacho se apilan carpetones y fotocopias aguardando el desenlace de un concurso que arrancar del anonimato al librito y a su abnegado compilador.
Sucede a veces que uno muere y al inventariar sus pertenencias en busca de esas cosas de las que se dice que "por ahora conviene no tirar", aparece un objeto de tapas de cuero con el lomo sobrepujado en media caña e impreso en relieve dorado que hasta por su emplazamiento entre los mejores tomos de la biblioteca parece una edición especial y es apenas el Eterno Ejemplar, único resultado de tantos sueños que el muerto, en vida, fue desgranando en su tiempo libre, tal vez anticipando ese momento revelador:
—¿Sabían que P había escrito un libro...?
—Nooooo...! ¡No te lo puedo creeeeer...!
—Sí creémelo! ¡Yo este mismo domingo voy a ponerme a leerlo...!
—Habría que llamar a alguien que entienda un poco para ver si no conviene hacer que lo publiquen. ¡A él le hubiera gustado tanto...! ¿Vamos a mirarlo...?
—Sí... Pero no se lo vayan a llevar, y por si alguien lo quiere hojear voy a dejarlo siempre ahí: en mi mesita de noche, justo a la derecha del velador, donde apunta justo la luz de la pantalla.
Y allí, apenas a unos metros del salón donde yace el cuerpo sin vida del autor, yace su Libro Acariciado. El también, a su manera, velado por la luz mortecina de la bombilla del velador: cuarenta vatios inútiles, velando y envejeciendo ese volumen de ciento veinte páginas que jamás nadie irá a leer.
Y el muerto, el desvelado acariciador de aquel sueño de consagración encuadernado en cuero, no era periodista. Ni siquiera peronista era.
Era perito agrario: un título profesional insignificante.
¿A alguien le gustaría ser un perito agrícola? ¿Queda en el mundo alguien que piense que una política educacional que destina recursos del Estado a la formación de este tipo de técnicos merece reconocimiento...? Si queda, que se lo reconozca al primer gobierno del General Perón que fundó las llamadas universidades agrarias donde extendían ese título profesional. O que se lo agradezca a Dios, tal como hiciera durante años el finado, que tuvo la fortuna de graduarse en 1955 en vísperas del alzamiento del general Lonardi.
Porque este segundo militar —undécimo de la serie de veintiséis generales que presidieron la República— a poco de ocupar el poder se ocupó de erradicar esas universidades chotas que había diseminado el colega que lo precedió en el cargo presidencial.
"Diseminado" es una palabra chota. En cambio "choto" y "chota" son adjetivos de una eficacia comparable a la de las figuras más felices de la lengua coloquial del país.
En verdad eran chotas esas universidades que el peronismo diseminó por las circunscripciones donde sus partidarios no alcanzaban a completar la media electoral de su partido.
En la provincias, en las zonas donde el partido justicialista que respondía a Perón no conseguía la meta de dos tercios del padrón que el megalómano militar perseguía para humillar a sus opositores, la marca Ford integraba casi la mitad del parque rodante. La otra mitad se componía de unidades de la marca Chevrolet y poquísimos despistados aparecían al volante de Pontiacs, Buicks, o de algún De Soto de enormes paragolpes cromados desafiando la mugre de los caminos de la época.
Las universidades agrarias, que a punto de concretar su plan de igualitaria distribución de ingresos diseminó el primer gobierno peronista con la finalidad de provocar una distribución masiva de títulos académicos, eludían los cromados y en verdad eran arquitectónicamente chotas.
Sus edificios, largos prismas con paredes de ladrillo hueco, pura humedad y frío en su interior, estaban techados con placas de madera aglomerada que se fijaban con clavos a las mismas viguetas de pino del tejado ornamental.
Por eso bastaba una llovizna para que los techos, curvándose por la humedad, desplazaran tejas y resquebrajaran cielorrasos abriendo vías de agua impredecibles. Ora aquí, ora allá, en las horas de clase de los días de lluvia, profesores y alumnos iban por las aulas tratando de eludir esas goteras migratorias que siempre aparecían en el lugar menos esperado.
No sólo arquitectónicamente: también eran pedagógicamente chotas esas instituciones de capacitación rural. Quizás al fundarlas, sin perder de vista su meta electoral, el peronismo debió asignarles alguna función como campo de ensayos donde poner a prueba la tolerancia de docentes y alumnos a las rutinas sin sentido constantemente interrumpidas por calamidades que hasta el más inepto de los chacareros sería capaz de prevenir.
Profesionales temerosos de la competencia y la supremacía del más fuerte que señoreaba también bajo el capitalismo beneficente de aquellos años, elegían la docencia creyendo que el ejercicio de la cátedra y un pequeño salario fijo los pondría a reparo de los azares de una sociedad inestable. Pobre gente: no una tormenta, sino una ínfima llovizna bastaba para ridiculizar sus clases magistrales dictadas con el paraguas abierto sobre el escritorio.
Y ellos, con sus zapatos y bocamangas estucados de barro, posaban escrutando techos y paredes con una parte de la mente ocupada en el tema de clase y otra intentando adivinar dónde aparecería la gotera de esa tarde.
Así, en los crudos inviernos de provincia, siempre terminaban con sus trajes domingueros arrugados por la lluvia, llevando bajo el brazo sus manuales de trigonometría esférica y genética ovina convertidos en esponjas de papel y mirando con resignación a los alumnos que se desplazaban por el aula en busca de un reparo de los azares de la naturaleza y de la imprevisión.
Eran muchachos de clase media, hijos de funcionarios, profesionales y chacareros afortunados de la pampa húmeda.
Pero mejor no referir la expresión "húmeda" en presencia de quien haya cursado estudios en esas universidades chotas, para no devolver a su memoria la imagen penosa —chota— de los anocheceres de invierno mal alumbrados a causa de las falencias de la red energética del país, que las usinas locales nunca terminaban de suplir con dínamos asistidos por calderas de vapor y motores diesel conseguidos en los desguaces de la antigua flota de mar.
¿Quién busca la piedad? Nada de esto inspirará piedad a los hombres del siglo veintiuno. Tampoco en ella se inspiraron los generales de 1955, gente dispuesta a todo salvo a distraerse en consideraciones estéticas y pedagógicas en el momento de tomar decisiones.
A los seguidores de los generales Lonardi y Aramburu les bastó aplicar sobre esas excrecencias de la precariedad la misma política de tierra arrasada que se trazaron para todas las instituciones fruto de la manía distribucionista del general que los precedió.
Algún exagerado se dio a quemar bibliotecas y a desmontar cubículos de madera aglomerada, que, pese a la humedad , también ardieron sobre las brasas de vigas de pino y durmientes de quebracho cubriendo con sus cenizas los escombros de unas paredes inestables, fáciles de derrumbar.
Pero la mayoría, sin quemar ni someterse al espectáculo penoso —choto— de la miseria ardiendo, se limitó a transferir la propiedad de las tierras que ocupaban esas chotas universidades a las reparticiones municipales encargadas la recolección de residuos urbanos.
No por piedad, sino por ese principio castrense que entre los militares predispone a una suerte de solidaridad hacia cualquier práctica inútil que parasite la riqueza pública, burócratas y docentes que habían buscado en la parodia académica sustento y seguridad fueron indemnizados con seis sueldos, sus correspondientes aguinaldos y vacaciones pagas, más una serie de plus reglamentados para compensar las retenciones a las cuentas jubilatorias, sindicales, sanitarias y turísticas, que por entonces mermaban los salarios.
Debía haber otras fuentes de retención. En cuanto a los plus compensatorios, nadie recuerda la nómina completa. Estaba el plus de ruralidad, que se agregaba a los salarios de quienes debían desempeñarse a más de cien kilómetros de la capital del país, el de dedicación, que sólo cobraban quienes cumplían un turno de cuatro horas o mayor, y el llamado plus acumulativo, que se adjudicaba a quienes habían obtenido un incremento de más del veinte por ciento de su sueldo neto como resultado de la suma de los restantes plus.
En ciertas zonas regía un plus especial. Lo llamaban "laudo de servicios reconocidos" y sumaba el nueve por ciento al salario bruto de los que hubiesen completado el servicio militar sin sanciones, y a quienes cumplieran ocho horas mensuales de trabajos voluntarios en los desfiles o en los servicios de asistencia social que organizaban municipios, sindicatos y delegaciones del partido gobernante.
Esto sucedía en una era pre-informática. Por entonces, liquidar los salarios aplicando tantas normas y calculando tan diversos coeficientes requería un adicional de mano de obra que el sistema educativo no alcanzaba a capacitar pese a las grandes inversiones volcadas sobre educación técnica y especializada.
Por ello, no sólo en la pequeña empresa, sino también en las industrias de gran escala y hasta en reparticiones estatales, los administradores se resignaban a un cálculo global estimativo, que, en esos buenos momentos de la economía, se sometía al criterio consensual de reducir al mínimo las mermas salariales y mantener los plus en un nivel cercano al de los máximos coeficientes aplicables.
Parecerá mentira y en estos casos es inútil decir que, sin embargo, es verdad.
Pero es verdad: días después, en la misma semana en que habían velado el cuerpo, y en la misma casa donde apareció el coriáceo volumen cuya concreción desveló su tiempo libre, yace el libro bajo la luz apergaminada de un velador y pasan horas sin que manos humanas, y ni siquiera una yema de dedo de mano humana, se disponga a hurgar entre sus páginas mecanografiadas.
Apenas ínfimas patitas de insectos saltarines que convoca la luz recorren sin cesar el lomo, la tapa, y el encimado mazo de hojas que lentamente van amarilleando.
En los lugares donde el engrudo, al secarse , estiró un borde del papel, se produjeron pliegues entre las hojas formando un túnel insignificante. Allí el texto, por lo menos en los primeros renglones del margen interno de la sección del libro más afectada por el encolado irregular, hace franco contacto con el aire y con la poca luz del velador que llega a filtrarse, apergaminando aún más el fondo blanco del papel.
Pero ninguno de estos insectos se interesa por recorrerlo.
Son de una especie poco proclive a explorar oquedades: parecería que sólo les interesa la luz.
Ni pican a la gente: apenas molestan al humano posándose y escarbando poros en las zonas más sensibles de la piel.
Han de alimentarse de algunas proteínas que el humano excreta y es evidente que beben el sudor y se bañan en los vapores de la nuca porque jamás se los ve libar en flores, ni horadar tallos u hojas de plantas, o rondar la basura.
Dios, que hizo a todos por igual, habrá tenido sus motivos para disponer así a estos insectos a los que llaman "cotorritas" y que tan fácilmente se pueden aplastar con la yema.
No se sabe cuándo puede ocurrir, pero hay un día en el que, sin proponérselo, cada uno se libra del hábito de aplastar cotorritas con las yemas, pisar hormigas y cucarachas con las suelas y reventar ratones atolondrados por el veneno con el taco alto de las botas de montar. Son seres que no vale la pena combatir porque siempre se las componen para mantener una población estable, cuya magnitud sólo varía con la temperatura, la intensidad de la luz, y el excedente de comida disponible.
Habría que averiguar de qué se alimentaban las cotorritas antes su encuentro con la especie humana iluminada por la electricidad. Los entomólogos deben tener una explicación y alguno de ellos ha de haber evaluado en el nexo entre la evolución de la población de estos dípteros y el desarrollo de la economía humana desde el arado a la electricidad.
Si pocas amas de casa alguna vez han reparado un velador, menos será n las que hayan reparado en lo que significa para sus vidas el acceso a alumbrado eléctrico. Para la mayoría de estas contemporáneas la luz eléctrica es algo tan natural como el aire, las bebidas gaseosas y la política de urbanidad con que los hombres simulan acatar la igualdad de los sexos.
Sólo una minoría de reflexivas tendrá conciencia de que la electricidad es una conquista reciente cuyas ventajas son del orden de la higiene y la practicidad y el bimestre de crédito que conceden los proveedores del fluido. Pero ni ellas ni los jefes de familia advierten que el sentido económico de esta tecnología guarda una íntima relación con ese plus de higiene y comodidad que brinda la incandescencia regulada por un flujo constante de corriente voltaica.
Entre las ventajas económicas, se destaca que la lámpara de arco, y más que ella, la bombilla de filamento, y aún más los tubos y las ampollas de gases incandescentes, convierten la energía en luz minimizando en ese trámite la emisión de calor.
Esto que parece una ventaja para los hogares, facilita la proliferación de las verdes y sumisas cotorritas que pululan sobre las mesas de noche de las casas. Su hacinamiento y proliferación serían impensables en una humanidad alumbrada por la combustión directa: allí terminarían ahogadas por el humo o carbonizadas por la llama, mucho antes de entregarse al juego aplastante de la yema de un dedo, o de morir naturalmente por un ocasional descenso de la temperatura veraniega.
La electricidad es amiga de la gente doméstica y de las poblaciones de dípteros. En cambio, la brusca virazón del viento hacia el cuadrante sur, que para el habitante de la ciudad parece una bendición del cielo, es para la cotorrita un enemigo más pernicioso que el DDT —al que los insectos se adaptan en el curso de unas pocas generaciones— y más dañino que el hábito de amasarlas entre el pulgar y el índice como si fuesen bolillitas de moco.
Estas cosas jamás conseguirán mermar las poblaciones que saltan y proliferan bajo la lámpara. Si la agresión humana tuviese algún efecto sobre la población de dípteros, difícilmente produzca un cambio, siquiera infinitesimal, en el equilibrio ecológico entre ambas especies.
Según la creencia popular —y a la vista de la banalidad de la prensa, no es imprudente atenerse a las creencias del pueblo—, Dios hizo a los humanos tal como a las fotófilas cotorritas veraniegas, y ellas y el hombre, en cierta forma de equivalencia, conviven verano tras verano.
No puede saberse si a semejanza del lector humano que necesita su energía térmica luminosa para descifrar los signos de la tosca narrativa dominical, ellas buscan la luz por el calor y para mimetizar la fotosíntesis que su costra quitinosa tan verde sugiere, o, si al revés, terminan tan cerca de la luz porque necesitan una proximidad humana para saciar su hambre de proteínas y su sed de solución acuosa de sodio y calcio, que repondrá los iones indispensables para alistarse a un nuevo salto.
—Tac..!
Saltó otra cotorrita agregándose a esa mayoría de insectos que nunca nadie aplastará: otro objeto perdido entre los hilos del relato que se libra a su propio curso con la esperanza de volver a recogerlo en un haz y destejerlo recuperando fibra a fibra la trama que volverá a torcer y a retejer hasta tensar la cuerda narrativa, los hilos del relato, el curso de las tramas curvándose bajo el peso de su mero transcurrir, lo atribuible, la red de las metáforas, el encordado de la prosa, la tensión del clavijero sintáctico, la resonancia de la caja hueca de las ideas, la estupidez con todo lo que su armonía infinita puede llegar a contener, y la afinación del instrumento narrativo, y el breve texto, y los textículos y la chotez de los textos de prensa.
Hasta aquí la metáfora "choto" se ha aplicado una docena de veces. En ciertos casos es útil clasificar: se ha usado seis veces en su versión másculina, otras tantas en género femenino, y una más, en este párrafo, en un género virtualmente neutro, que acude a la grafía "choto" no para aludir a un objeto, ni para metaforizar una sensación difícil de exponer en un texto de divulgación o en un relato, sino para referir la expresión "choto".
Eso comentaba un filólogo de la Universidad de Córdoba hacia el fin de un almuerzo, en mayo de 1996. El hombre había prescindido del postre. En cambio, sus dos acompañantes pidieron sendas porciones de un exquisito postre que era especialidad del local.
—Miren..! —Dijo— Acaban de servirles pequeños penes a la pequeña vagina...
Justamente, el mozo depositaba sobre la mesa dos platos de membrillos a la vainilla.
Hubo elogios al postre y antes de que sirvieran el café tuvo lugar a una charla sobre el recurso metafórico al órgano copulador en el habla coloquial.
El muerto, el finado perito, tenía una verdadera pasión por estas cosas. No era periodista, pero como se consideraba un intelectual, cultivaba la amistad de la gente de prensa y siempre aparecía por un bar donde el personal de redacción de los medios suele congregarse.
La mayoría de los parroquianos lo nombraba con su apodo, para diferenciarlo de autores conocidos y de sus compañeros de redacción, a quienes, por razones institucionales, solían refererirse con el apellido, suprimiendo nombre y sobrenombre.
Pero igual: si hubiera publicado su librito, algún habitué de ese tugurio le habría dedicado una columna del suplemento, con todos los elogios de práctica.
Entre los elogios que se escucharon en el velorio, un profesor de lenguas contó que el muerto atesoraba en la memoria gran cantidad de curiosidades sobre el habla corriente y manifestó su esperanza de que, en alguna parte, las hubiese copiado y compilado.
Infelizmente, la etapa más activa de su vida había transcurrido en una era preinformática. De lo contrario, habría entradas en los archivos de sus unidades de memoria y sería fácil reconstruir ese hipotético tesoro que ahora estaba deleteándose en el fondo de los rígidos discos neuronales de su cabeza muerta.
Fue una de las nueras del muerto la que sugirió la posibilidad de que tal vez hubiera algo en el libro que había escrito.
—¿Escrito..? ¿Cómo...? ¿Tenía libros escritos y nunca en la vida lo comentó...? —Se asombraba un viejo de la inmobiliaria que todos los años lo acompañaba a la Feria del Libro de Buenos Aires.
—Sí —dijo una amiga de la nuera—, ya encontramos uno... Está en la pieza que era el dormitorio de los chicos...
Pero en el libro no había compilaciones. Por la calidad de las tapas de cuero y el prolijo guillotinado del papel, cualquiera habría esperado una obra impresa, con portada, datos editoriales, prólogo y colofón. No había nada de eso. El papel, de buena calidad, estaba mecanografiado en tipos desparejos y en algunos párrafos las letras en tinta negra tenían un halo rojizo, probando que fue copiado con una cinta obsoleta, o con una máquina cuyas palancas y engranajes ya estaban fuera de registro.
Registrándolo a medianoche, los dos de la cooperativa de crédito, —gente culta, uno de ellos era universitario— coincidieron en afirmar que se trataba de una especie de novela que merecía una lectura cuidadosa. Comenzaba con el relato de alguien que quería escribir en verano, pero vivía atormentado por los insectos que, antes de la tormenta, formaban una nube alrededor de su lámpara de lectura y le recordaban escenas de tormentos aplicados sobre pequeños animales en los galpones de una academia rural que capacitaba a asistentes de veterinaria.
Que había algo perverso, dijeron como elogiando el texto, pero la nuera debió tomarlo como una falta de respeto al muerto, y, airada, les reclamó el libro para devolverlo a su lugar, en el dormitorio.
La últimas páginas amarilleaban en degradé, desde abajo hacia arriba y de derecha a izquierda, como si desde el ángulo superior del libro hubieran derramado un café aguachento.
Pero era una huella de la despareja oxidación del papel que en algunos lugares debió estar más expuesto al oxígeno del aire y a la luz y el calor que aceleran sus efectos sobre las fibras de celulosa.
Lo mismo ocurre con los textos sobre el papel, algunos más expuestos que otros a la lectura, oscurecen más, o se aclaran hasta terminar casi borrados de las páginas y de la memoria.
El arte del encuadernador, y, ahora que todo se hace mecánicamente, el arte del encuadernador amateur, debe velar para que cada pliego del papel de la edición quede expuesto a niveles idénticos de radiación térmica y luminosa.
Se trata de un ideal tan inalcanzable como el de la escritura, que a veces se empeña por obtener un máximo de exposición y otras busca preservarse de los agentes naturales del desgaste. Son los extremos que se corresponden con fuerzas antagónicas que, desde cada punta, tironean del hilo literario.
—Toiiinnnnng..!
La cuerda se tensa y vibra todo a lo largo, pero sólo hay un punto, extremo del movimiento ondulatorio, que determina la tonalidad del sentido deseado. Es imposible anticipar dónde estará emplazado y lo más probable es que quien escribe nunca acierte a ubicarlo.
Lo más frecuente es que el autor se desplace a tientas, cegado por una luz que quizá sólo sea visible para él. Un velador distante: una presencia humana al fin. Y ahí va él a libar o a quemarse.
Tendría que haber una armonía entre los extremos. La nota justa en la palabra justa que aparezca justo en el momento imaginado.
Como no hay reglas, el arte del escritor vela por la mejor distribución de esa justicia de las palabras. Idealmente, lograr que cada una de las palabras cargue algún resultado del vibrar unísono del todo: la armonía inconcebible, inaccesible.
La escuela de Chicago, y tras ella todas las doctrinas económicas predominantes, sostiene que en un mundo globalizado no es posible reeditar experiencias como la del primer gobierno de Perón, en cuyo transcurso casi la mitad de los recursos económicos se destinaba al bienestar de quienes no producían.
Pero todo es posible. Especialmente si no se descarta que, tras años de habituación, los profesores hayan terminado por resignarse al automatismo de usar la palabra "posible" como sinónimo de "deseable", o en reemplazo de lo que sienten como "debido".
Nadie, ni el menos cuestionable premio Nobel de Economía, puede librarse de los automatismos del lenguaje. Su accionar es condición necesaria para la existencia misma del lenguaje, sin el cual, no está demás decirlo, no existirían en este mundo la economía, la justicia ni los profesores de Chicago y de Harvard.
No existirían en este mundo: no está demás decir que decir "no está demás decir" equivale a afirmar lo contrario. Está demás decir que lo que no existe no existiría: son típicas frases de velorio.
Un obituario diría que el muerto consagró su vida a la bondad, a la familia y a las letras. La prensa exagera: "consagrar" promete mucho más que lo que una vida vivida en las condiciones de su tiempo podría satisfacer.
Los periodistas exageran y actúan como sabiendo que si no exagerasen perderían su empleo. En general se exagera exageradamente: también en esto las proporciones justas y la armonía resultante son ideales inalcanzables.
Para compensar tanto extremo, ha aparecido una promoción de periodistas que exageran mesura, y escriben como si estuviesen convencidos de su incertidumbre. Tal vez esto no sea simplemente una moda, y, si lo fuese, se trataría de un nuevo género, pronto se conocerán sus reglas y alguien las compilará para su empleo en las escuelas de medios y periodismo.
Pero el muerto no había consagrado su vida a las letras. Distribuía su tiempo administrando un par de chacras de parientes, yendo a los bares que convocan gente de periodismo y arte, comprando y vendiendo prendas de automotores e hipotecas en la cooperativa y las escribanías de los alrededores y saliendo con amigos. A veces iba al cine o al teatro. Una vez por año visitaba la Feria del Libro.
Algunas noches, desde la ventana de su cuarto salía el ta-ta-tá del teclado de una Olivetti, pero cualquiera que lo oyese pensaría que estaba redactando un apremio, o llenando un formulario de contratos de venta o de alquiler.
Tarde, recién de madrugada, cuando las nueras y los hombres de la cooperativa de crédito se habían retirado del velorio, se reveló algo más sobre su libro.
Tarde, cerca de la una había aparecido el muchacho que tuvo a su cargo la encuadernación de la obrita. Se disculpó: llegaba tarde porque se había enterado demasiado tarde de la noticia de la muerte del hombre. Era la última hora de la tarde y no pudo encontrar a alguien que lo reemplazara en su trabajo.
Era profesor de manualidades del colegio pero trabajaba hasta media noche como supervisor de una estación de servicio. Le habían encargado la encuadernación hacía dos años. La tarea le llevó mucho más de lo previsto al presupuestar.
No se le habría ocurrido hojear el libro si no hubiera sido por un par de visitas que el finado hizo al galpón donde tenía instalado su taller. De sus charlas le había quedado la impresión de que el libro mencionaba a personas conocidas, por eso se puso a leerlo salteando algunas partes que, -dijo- debían haber sido escritas para gente de un nivel cultural más alto. Él no tenía la costumbre de leer.
Pero el libro no daba nombres y algunas cosas que decía de gente o de casas no permitían formarse una idea respecto de a quiénes o a qué barrios se refería. Al parecer, todo lo que contaba había ocurrido en la Capital, en Buenos Aires, y de algo estaba seguro: en lo que leyó, y en las partes que vio mientras guillotinaba y cosía los pliegos del libro, salvo algunos presidentes de la Argentina y militares del tiempo de las escarapelas, no aparecía el nombre de ninguna persona.
No sería mala idea hacer libros que relaten historias eludiendo el nombre de unos personajes que el lector tarde o temprano olvidará. De lograrlo se avanzaría sobre el público, predisponiéndolo para la inminente desaparición de los autores. Se contará eso más adelante.
2
Se ha dicho que detrás de cada creativo de cine publicitario hay un cineasta en potencia: otro que aguarda esa consagración para la cual sólo le falta un productor con dinero, sensibilidad e influencias sobre la red de intermediarios, agentes, exhibidores y pequeños industriales que confluyen sobre el negocio del espectáculo en procura de un medio de subsistencia menos penoso que el deber de trabajar.
A veces ocurre que un director publicitario da su esperado salto: consigue un productor y puede concentrarse en su largometraje apartándose de la publicidad por diez o doce meses.
—Y no más —dice uno— porque es bien sabido que en este oficio dejás que pase un poco más de un año y todo el mundo se olvida de vos...
Es una opinión. En general, se supone que para conseguir el olvido en el mercado de publicidad basta dejar que pasen cuarenta y ocho horas de la cobranza de un servicio sin oblar las comisiones de práctica a ese enjambre de funcionarios que, según su estilo, intervienen, interceden o interfieren en el largo proceso que va desde la gestación de una idea que parece apropiada para engañar al consumidor hasta su materialización en forma de mensajes gráficos, sonoros y visuales ajustados a los criterios indispensables para que el fabricante pueda descansar en la creencia de que a él sí que no lo han engañado.
Aunque lo engañen.
Los expertos en capacitación suelen reconocerlo: nadie cae en un embuste con mayor facilidad que quien recurre a sus servicios buscando nuevas técnicas para embaucar.
De ser así se explicaría la proliferación de cursos, seminarios y hasta de carreras universitarias destinadas a las supuestas disciplinas del periodismo, la comunicación y la publicidad.
Cualquier producto que se oferte en el rubro encuentra o genera su demanda: la gente vive ansiosa por saltar al otro lado del mostrador de la pequeña tienda social de los mensajes.
Y no porque persigan un ideal de libertad sino tal vez por todo lo contrario: corren persuadidos de que metiéndose en el negocio de la persuasión se librarán de ulteriores persuasiones. Es la forma de abnegación que cunde en una era sin mártires ni santos: no habría manera más rápida y menos costosa de inmolarse frente al altar del poder.
Afortunadamente, queda una mayoría de personas resignadas a vivir sin andar emitiendo mensajes por este mundo poluído de comunicación. Tal vez baile en la disco, grite en la cancha, rompa una vidriera en el tumulto o cante bajo la ducha, pero no anda diciendo por ahí que ha hecho de esto un destino personal, ni aspira a pasar hacia el otro lado de la pantalla de los mensajes.
No diseña, no pinta, no escribe, no ejecuta instrumentos, no ensaya teatro y aunque piense igual o mejor que el promedio, en sus grupos de amigos y compañeros tiende a ser considerado una persona marginal, justamente por mantenerse sobrio dentro de los márgenes de la vida.
Es el caso de otro personaje sin nombre. Él no escribe un librito ni pinta cuadros. Jamás soñaría dirigir un film ni arriesgaría dinero en la producción de un espectáculo.
Tipo prudente, entre millares que medran interfiriendo e intercediendo en cuanto negocio pueda depender de; varias partes en conflicto, siempre se destacó por su moderación.
Donde otros imaginaban un diez por ciento neto al alcance de sus manos y se precipitarían al negocio como predadores de las llanuras subtropicales, él se limitaba a ver apenas lo que solía llamar "una puntita": un cinco, un diez o un quince por ciento disponible para distribuir armónicamente entre todos los que el azar hubiera puesto en las proximidades del botín. Esa era la clave de su éxito.
—Si hay algo de lo que estoy más que seguro es de ser el mecánico dental más rico de este país —dijo unas de las pocas veces en las que se lo escuchó hablar de lo suyo.
Y no dijo "industrial", "financista" ni "empresario".
Era una de sus tácticas para ganar voluntades. Nadie lo piensa, pero todos saben que para ser el mecánico dental, el restaurador de muebles o el poeta más rico de la ciudad, basta acertar con el billete de una emisión corriente de la lotería: meta ínfima para una sociedad en la que todos quieren ganar el primer premio literario, o presidir el holding más exitoso de los tres o cuatro que protagonizan el saqueo del semestre en curso.
Era, efectivamente, mecánico dental, diplomado de una carrera universitaria menor impuesta por su padre, y, aunque nunca ejerció su profesión, solía referir con orgullo su título y las circunstancias de su obtención.
Claro: alguien capaz de cargar por toda su vida el estigma de un diploma menor para obedecer el mandato de sus mayores, debe ser el primero a quien conviene recurrir cuando se necesita gente leal y responsable, que sepa cumplir la palabra empeñada.
En el mundo de los negocios, un grado universitario, aunque proceda de una carrera breve que por su facilidad atrae a sectores subalternos de la clase media, siempre califica mejor que una identidad obtenida por el escalafón de una carrera de empleado.
En algunos ámbitos, se presentaba con el peso de la expresión "mecánico" aludiendo a su capacidad para ordenar las piezas y arreglar un conjunto de modo que funcione aún cuando el ensamble parezca irreparable.
El Karina Apart fue resutado de uno de esos arreglos que a cualquiera le parecerían imposibles y que serían imposibles sin la intervención de voluntades capaces de ensayar nuevos ensambles de partes cuando todo indica que el resultado nunca funcionará como se espera.
Al negocio lo había ideado un hombre de gobierno caído en desgracia. Al iniciar la sociedad, los inversores daban por descontado que sus influencias conseguirían exceptuar al terreno donde construirían el edificio de las limitaciones de uso y de altura que protegían el estilo señorial de esa zona de la ciudad.
Avanzado el proyecto, con la tierra comprada a un valor más alto del previsto, completados los planos y los costosos estudios de estructura y entregados diversos anticipos a contratistas de obra, por un cambio de figuras entre fracciones del partido de gobierno, el mentor del negocio perdió su cargo, y en lugar de conciliar con sus reemplazantes la protección de "su quintita", abandonó el cargo, y, como se suele decir, siguió "girando poder en descubierto" cuando todos sabían que era "un naipe descartado" al que no valía la pena ni apostarle "una fichita de diez centavos", lo que significó la interrupción de todo flujo de favores y condenó al desgraciado al laberinto de pasillos y salas de espera que en la jerga se refiere con la fórmula "hacer banco".
"Hacer banco" procede del fútbol: el banco de suplentes o de penalizados es el lugar donde quienes no pueden jugar deben aguardar que su equipo les conceda otra oportunidad de probar suerte con la pelota. "Poner una fichita" procede de la jerga del juego: siempre se aconseja al apostador distribuir su riesgo destinando parte del capital a números o cartas que están siendo favorecidas. "Poder en descubierto" procede de la jerga bancaria: como quien dispone de una libreta de cheques puede simular que su cuenta tiene fondos prometiendo pagos que nunca se harán efectivos, quien dispone de un cargo, o de una imagen asociada al poder, puede girar un capital inexistente, con la ventaja de que, a diferencia del sistema financiero, la contabilidad del poder es vaga, suele pasar por alto los saldos de cuenta negativos y, hasta a veces computa como un saldo de poder positivo cualquier evidencia de que alguien se haya aventurado a sobregirar.
Tomando riesgos, haciendo banco y distribuyendo con paciencia sus fichitas de inversión y poder, el mecánico consiguió que el Karina, esa torre de dicisiete pisos enclavada en un barrio palaciego, fuera habilitado al cabo de dos años de la finalización de la obra. Estaba ahí, rodeado de mansiones señoriales, sedes diplomáticas y departamentos de lujo, como una excrecencia kitsch o una avanzada del desvarío postmoderno sobre la adustez de un pasado más sobrio e hipócrita, y, tal vez por ello, más verdadero.
Como en toda la ciudad, también en los alrededores del Karina hay edificios de renta. Son construcciones que poco difieren de los apartamentos de propiedad horizontal, donde cada familia es dueña del piso que ocupa y de una proporción de los espacios comunes que debe compartir con sus vecinos.
Viéndolos desde afuera o recorriendo sus galerías y pasillos no es posible determinar si sus ocupantes son propietarios o inquilinos. Ocurre con frecuencia que algunos departamentos son propiedad de sus ocupantes y otros, en el mismo piso, alojan gente que paga un alquiler al verdadero dueño. Son los inquilinos, que, por pagar adquieren un derecho temporario al uso de la propiedad territorial.
Uno los ve bajar del taxi o estacionar su automóvil y entrar con sus bolsos de compra o con sus ropas de oficina y tiende a pensar que son propietarios de sus viviendas, aunque sean meros inquilinos.
En los alredores del Karina no tiene sentido determinarlo: no hay grandes diferencias de categoría social entre los privilegiados que tienen propiedades y los no menos privilegiados que pueden permitirse el pago de una renta.
En cambio todo distingue a los vecinos tradicionales de los que entran y salen del Apart Hotel.
Los clientes del Karina no habían arraigado en la zona hasta su ingreso al apart. Y no eran pasajeros como el público de los hoteles convencionales: como ellos, procedían de otros barrios, y de otras ciudades o suburbios, aunque todos debían compartir el deseo de permanecer allí.
Además estaban los trabajadores: custodios, ordenanzas, telefonistas, mucamas y dependientes del bar: más de treinta personas.
—Demasiada gente trabaja ahí... —Se dijo en vísperas de la inauguración, a la vista de tanto personal con uniformes y delantales que estaban entrenando.
La presencia de trabajadores era ingrata para la gente de la zona. Estaban habituados a convivir con el personal del consulado ruso, las secretarias de las escribanías y consultoras que se habían instalado recientemente y los empleados de algún comercio: no eran muchos por cada lugar de empleo y se habían ido integrando gradualmente al barrio.
El Apart, con sus rotaciones de turnos, sus uniformes y su nítido recorte en el paisaje de la cuadra, era una intrusión de la industria en un espacio antes reservado a la vida familiar y al funcionamiento de pequeñas instituciones que poco se diferenciaban de las familias.
El Karina era la antítesis de lo familiar. Se decía que era un lugar para divorciados: hombres que escapan de su mujer y han perdido el hábito de administrar una casa. Los aparts también parecen alojamientos ideales para las prostitutas caras: allí pueden vivir y prestar sus servicios sin los inconvenientes de un hotel, donde su clientela tendría que identificarse.
Habría niños, pero serían niños de paso: ninguna familia elegiría un apart como vivienda permanente.
La gente temía a los traficantes de drogas que siempre andan mudando de vivienda e identidades y que por su propia afinidad con la policía elige los lugares más vigilados.
También se temía a travestis y transexuales. La televisión comenzaba a integrarlos como atracciones en sus programas y el público trataba a aprender a distinguirlos por la calle. En el barrio del Karina, cada vez que un grupo de personas veía a una mujer más alta que el promedio y con músculos marcados por la gimnasia, se abría la discusión acerca de si sería o no un travesti. Generalmente se acordaba que sí. Para los vecinos, cualquier persona que entrara o saliese del apart debía merecer la peor identidad posible: narcotraficante, contrabandista paraguayo, policía, homosexual, travesti, prostituta: gente extraña.
Algunos enviaron cartas a funcionarios y legisladores y aparecieron copias en la prensa. Se propuso una asamblea de propietarios que nunca llegó a concretarse.
La iniciativa de concertar un oscurecimiento cerrando y embanderando con trapos negros las ventanas de los departamentos que rodeaban al Karina pareció impracticable. Sin embargo la idea se contagió a uno que imprimió un volante y a unos porteros que se ocuparon de distribuirlo por los edificios cercanos, y, en vísperas de la inauguración, una familia que tenía un frigorífico, hizo traer una camioneta con peones, rollos de película de poliestireno negra, y unas cintas adhesivas, también de un gris oscuro, casi negro, que usaban para los embalajes de la planta de congelados.
Los hombres trabajaron durante dos días, ayudados por algunos entusiastas y por el personal doméstico de los departamentos. Todas las ventanas fueron cegadas y, el día previsto para la inauguración sólo rompían la uniformidad del conjunto los balcones de un piso deshabitado al que no encontraron manera de acceder,
Un vespertino publicó la foto con un comentario tan breve que ningún lector debió entender a qué se refería. Gradualmente, los vecinos que desde el primer momento habían perforado el plástico para espiar y estar al tanto del clima y del ambiente del barrio, fueron librando a sus ventanas del adefesio y pasada una semana de la inauguración ya no quedaban huellas de la protesta.
—-Que protesten...! La protesta es el festejo de los perdedores... —Razonaba el mecánico ante lo irreparable: al día siguiente celebrarían la inauguración del Karina y ya estaban ocupados veinte de los setenta y cuatro departamentos temporarios.
Para la fiesta habían armado una pérgola de plantas y flores alrededor de la piscina del vigésimo piso. Desde cualquier ubicación, los invitados tendrían a la vista las ventanas negras, mirándolos con sus cuadrados ojos de oscuridad acuciante.
El gerente estaba preocupado por la imagen. Venía del Sheraton, y era su primer cargo de responsabilidad: las cosas tendrían que haber empezado mejor para él.
Estaban en enero. Habían cursado ciento cincuenta invitaciones pero buena parte de los destinatarios estaría fuera de la ciudad, en vacaciones. El agente de prensa que contrataron para el evento garantizaba que todos los medios previstos para la cobertura harían la crónica estipulada, aunque a su juicio, sería preferible que hubiese buena concurrencia, además de las figuras y estrellitas cuya presencia estaba asegurada con generosos cachets.
—Que falle si tiene que fallar... —decía el mecánico. De los cuatro socios que se habían quedado con el Karina, fue quien más insistió en la realización el almuerzo inaugural:
—Si falla, después se arregla algo con la prensa... Con que vengan veinte personas más la prensa y los shows alcanza y sobra...
Fueron más de cincuenta. Empezaron a llegar a las diez y media de la mañana. Los primeros tomaron jugos y cafés en el bar de planta baja y después recorrieron algunos pisos guiados por un grupo de promotoras.
Antes de las doce, el éxito del evento estaba asegurado. Por la distribución de las mesas alrededor de la piscina, bastó que una decena de invitados se lanzara a probar los jugos y la primera ola del servicio de copetín, para crear el clima de una celebración exitosa.
Ayudaba la música: los parlantes, disimulados tras los macetones de los seis ángulos de la terraza, creaban un clima festivo, aunque sin estridencia. Esa había sido la consigna al diskjockey:
—Nada bailable, nada de quilombo... Pensá algo que pueda escuchar la gente joven que venga sin dormir pero también el Turco senador con su señora... —Había reclamado el mecánico.
No se lo había anticipado a su socios, pero estaba seguro de que el senador se haría presente, aunque sólo fuera para el momento del brindis: lo había prometido, y, como él mismo, era un hombre de palabra.
También tenía la promesa de la Cementera. Su participación sería la mejor respuesta a los quejosos vecinos y la prensa agregaría un párrafo especial para comentar su entrada, su salida, la ropa que vestía y las personas con las que se habría dignado a cambiar una que otra frase de circunstancia.
La Cementera también era una mujer de palabra, y había comprometido su presencia junto al senador, al cabo de una reunión de negocios.
Ella y el senador estaban interesados en la compra de una parcela en el puerto, que después de un largo trámite de remates judiciales había quedado en poder de un grupo de financistas de Quilmes. No eran los dueños: sólo habían conseguido juntar el dinero para comprar el boleto en un remate, y algunas garantías hipotecarias del cumplimiento del pago del saldo en el curso de dos meses. Como en el caso del Karina, el Mecánico había intervenido en los arreglos con el Banco Cooperativo, y aunque sólo tenía un dos por ciento del capital en juego, cuando los de la empresa de la Cementera consiguieron la lista de nombres de los presuntos propietarios, el único conocido era él. Por eso lo convocó el turco.
Quería saber el precio. Él le dijo que era el de práctica en el negocio de compra de boletos: lo invertido, más un honorario del treinta por ciento.
—¿Sabe quién quiere comprar? —Le había preguntado el senador y él le dijo que no, aunque por las relaciones del turco con el negocio del cemento, estaba sospechando que sería esa mujer:
—No sé quién ni me interesa: a los socios lo único que le importa es ganar lo debido y lo antes posible... —Dijo antes de acordar la modalidad de pago. Tendrían que preparar dieciséis cheques por diferentes sumas proporcionales para cada socio y certificar toda la documentación en una escribanía amiga.
—La señora va a querer saludarlo... —Dijo el senador en vísperas de la firma— Van a firmar por ella dos apoderados, así que no se van a ver... Sería bueno que hoy mismo me acompañe a visitarla...
"Sería bueno" significaba que debía ir. Lo llevó en un auto del senado, pero no fueron a la oficina sino a un despacho de la fundación de la vieja. Ella le pareció mucho mayor de lo que mostraban las fotos de actualidad, siempre supervisadas por su custodia al servicio de sus agentes de prensa.
Tenía preparado un pequeño discurso de agradecimiento. Él la interrumpió, jactándose de no haber hecho favor alguno, y explicándole que no buscar más provecho que el de práctica —nunca menor del veinte ni mayor del cuarenta por ciento de lo invertido—, era el principio del negocio de compra de remates. La vieja recuperó su tradicional estilo seductor:
—Parece que usted no sabe cuánto significaba esa tierra par mí: era el último espacio abierto de la ciudad donde podíamos —miró al senador— construir...
Parecía reprocharle algo, y eso era parte de su seducción: reprochando, lo trataba como si fuese un par suyo. Estuvo apunto de argumentar: podría haber dicho que ni él ni sus ocasionales socios con toda la ayuda del mundo podían desarrollar un negocio de esa escala porque que eran gente que nunca tomaría más riesgos que los de la compra y venta de boletos o certificados judiciales.
La vieja volvió a agradecer y al despedirse le entregó su tarjeta personal. No figuraba el nombre de su empresa ni el de la fundación, y en el dorso, manuscritos con anticipación, figuraban los números telefónicos de su departamento y de su celular satelital.
—Siempre alguien atiende, y cualquier cosa que pueda necesitar de nosotros, no dude en pegarme un telefonazo...
Dijo eso o algo parecido pero estaba seguro que había usado la expresión "telefonazo". En el viaje de vuelta hacia Belgrano, recordaba la voz de la vieja. ¿Tenía acento francés, o eran como francesas las palabras que parecía elegir cuidadosamente al hablar?
Tal vez se debiera a su ropa o a la decoración del despacho donde los había recibido. Antes de despedirse del senador le dijo que recibiría una invitación para el lanzamiento del Karina y le consultó si valía la pena mandarle una a la Cementera y el turco dijo que sí y que él mismo le pediría que, si ese día estaba en Buenos Aires, se hiciera una pasada por el lugar.
3
La nena estaba fascinada con el ir y venir de las nubes.
Pronto cumpliría once y hacía poco había aprendido la palabra "fascinada". Decía estar fascinada ante cualquier cosa que le gustase o que quisiera conseguir. También decía "fascinante", y, a veces, "me fascina". Eran palabras de su prima, una chica de trece, hija de su tía mayor y de su tío el juez.
Ser juez parecía más importante que ser un mero escribano. Su tío tenía un campo y no un departamento, sino una casa enorme en Pinamar.
Su papá era escribano: tenía una escribanía en el centro y siempre se quejaba de que el trabajo andaba mal. Salía temprano, mucho antes de que pasara a buscarla el ómnibus del colegio, y llegaba tarde, siempre cuando estaban por empezar a cenar. Después de la comida se encerraba en su estudio a fumar leyendo o escribiendo. Hablaba poco. Decía que su cuñado era riquísimo, pero que la mujer era ostentosa y que le había contagiado eso a sus hijas.
La de trece siempre subrayaba: "nuestro" campo, "nuestro" country, "nuestros" autos. A cada chico que conocían le preguntaba si su familia tenía campo, cuántos caballos tenían, y si ellos también tenían una lancha y un crucero para hacerse escapadas al Uruguay.
La nena no comprendía por qué era malo ser ostentoso, pero lo entendía mejor que su familia, por cuanto, aunque también ignoraba el significado preciso de "ostentar", a diferencia de ellos, había aprendido que las cosas eran buenas o malas dependiendo de quienes las hicieran.
La tía no le gustaba, y en eso sí estaba de acuerdo con sus padres. En cambio, preferiría que su padre fuera juez, que tuviese más dinero y que no se encerrara todas las noches en su estudio a leer y escribir.
Eran las once de la noche de un sábado, y, como siempre, el viejo estaba fumando. Golpeó la puerta antes de pasar al estudio, el padre le preguntó que quería y ella dijo que nada. Miraba la ventana. Desde allí siempre se veía la estación del ferrocarril, iluminada por reflectores de vigilancia y, más allá, en el río, las boyitas de luces verdes, coloradas y blancas, entre las que solía aparecer un barco todo iluminado. Pero aquella noche quiso mirar hacia fuera y sólo vio una tela brillosa y negra, igual a la que habían colocado en su cuarto. En el estudio parecía una pared que en algunos lugares reflejaba la luz amarillenta de la lámpara del escritorio.
Le preguntó al padre si no tenía agujeritos para espiar y el viejo respondió que no. Después quiso saber cómo había conseguido hacer tan perfectos los agujeritos del revestimiento de la ventana del salón y le dijo que quería tener agujeritos también en su cuarto. El viejo le mostró su cigarrillo humeante y, con gestos, le indicó cómo había perforado la película de plástico con la brasa para después agrandar el orificio, haciendo girar el filtro como si fuese un tornillo. La nena tendió la mano pidiéndole su cigarrillo. El padre dio una última pitada y se lo entregó: quedaban un par de centímetros de papel intacto entre el filtro y la brasa.
Cuando iba hacia su cuarto, oyó la voz del viejo recomendando que no agrandase mucho los agujeros y que después de hacerlos tirase la colilla en el inodoro del baño principal.
En el camino vio a la madre: estaba mirando una película en inglés y ni la habría notado pasar. En su cuarto pitó el cigarrillo. El filtro parecía mojado: saliva del viejo. Trató de sentirle el sabor. Era agrio: alquitrán de tabaco mezclado con baba. Volvió a pitar. La brasa se alargó y se reflejó en la película brillante de poliestireno.
Resultó fácil perforar un primer agujero, y acertó en el cálculo de la distancia cuando hizo otro que le permitiría ver el apart a un mismo tiempo con los dos ojos.
Miró: un aura verdosa se difundía por el pozo de luz y teñía las paredes de los edificios vecinos. Los reflectores ubicados en el fondo de la piscina de la terraza del apart producían la imagen de seis columnas de luz verdosa apoyadas en la superficie del agua apuntando hacia lo alto y a los lados. En el cielo, dos haces principales, como de reflector, confluían convirtiéndose en un halo de neblina verde. Abajo, a no más de un metro de la piscina, nubes de insectos giraban alrededor de cada chorro de luz.
Las ráfagas de viento caliente y arrachado de aquella noche de verano empujaban hacia el sur las nubes que se dispersaban para volver a compactarse y recuperar su lugar, una suerte de remolinos girando alrededor de los haces de luz. Habría insectos grandes, medianos y pequeños pero la nena pensó que todos debían ser las conocidas cotorritas del verano: le resultaba más práctico imaginarlo así mientras se fascinaba por el ritmo de flujo y reflujo de esas nubes que siempre terminaban recomponiendo su figura casi esférica: una enorme bola de bichos.
Su madre odiaba a las cotorritas porque mueren con cada amanecer y sus restos se apelotonan en los plafones de cristal dando una desagradable apariencia de suciedad. En realidad, eran suciedad: cadáveres odiosos, aunque menos repugnantes que los de las moscas y las cucarachas.
La nena dio la pitada final cigarrillo, esta vez inhaló a fondo el humo y sintió un placentero dolor en el pecho. Era como si algo la raspase pero muy suavemente. Sintió el mareo de fumar. Era la tercera vez que fumaba y apagó la brasa antes de sumergir la colilla en una taza con restos de Nesquick. Después tiraría todo en la cocina. Quizás también tirase la taza en el cubo de basura de la cocina: en la casa nadie llevaba la cuenta de la vajilla.
Como la segunda vez que fumó —había compartido unas pitadas de Camel con unas compañeras de francés, en la plaza— el mareo rozaba el límite de la náusea sin llegar a convertirse en una sensación desagradable. Al contrario: producía más placer que el del paso áspero del humo dentro del pecho y, quizás, por evocación de su primera experiencia con el tabaco, deseos de acostarse desnuda.
También había sido un sábado, pero durante el verano anterior. Todos los primos habían ido a pasar el fin de semana en la casa grande del tío juez y a ella le tocó compartir un dormitorio con la prima de trece que estaba con una amiga del colegio, algo mayor.
Cuando todos se fueron a dormir, la prima había encendido el televisor, trabó la puerta y abrió de par en par el ventanal que daba al jardín. Entonces sacó los Marlboro de su mochila y convidó a su compañera, instándola a que le diera fuego con su encendedor. Las dos fumaban, pitaban, una tosió.
Después, la prima la había convidando:
—¿Querés..? ¿Te prendo uno?
Ella aceptó y la otra le dio un Marlboro encendido y una lata de Coca Cola vacía, diciéndole que la usase como cenicero. Esa vez la primera pitada le produjo el mareo, justo cuando la prima apagó la luz, y, como debía ser su costumbre, se desnudó y se tendió sobre una cama. La amiga hizo lo mismo. Ella las imitó. Tendida, mareada, pitaba y sin tragar el humo frotaba la brasa en el borde de la lata. Acostumbrándose a la oscuridad, le pareció que sobre sus camas las otras se estaban tocando. No se desnudó, pero empezó a tocarse también ella, metiendo una mano bajo el elástico del shortcito. Después vio mejor: la prima había levantado una pierna, movía las caderas y sacudía la cabeza para ambos lados. Oyó ruidos justo cuando tuvo el cosquilleo final, y ahí se durmió.
Había sido la primera en levantarse: se sentía bien, pero recordaba aquel mareo. Se fue a bañar a la pileta. En la casa todos dormían, excepto el jardinero que ya estaba conectando los regadores del césped.
El tipo la llamó por su nombre para decirle que tuviera cuidado y no se metiera en la parte profunda: al parecer, no sabía que ella nadaba bien, mucho mejor que las primas. Desde el agua, le preguntó al tipo cómo sabía su nombre y él dijo que sabía todos los nombres de las personas y de las cosas.
Estaba medio loco, pensó, y volvió a pensarlo mientras nadaba mariposa y siguió pensándolo hasta que el tipo se acercó a la pileta como para seguir la conversación. Le preguntó si recién se enteraba de que él sabía todo.
Eso le recordó la lata de Coca llena de ceniza y restos de su Marlboro, y, sin secarse, corrió a la casa dejando un reguero de charquitos entre la antecocina y la escalera de los dormitorios y entró al cuarto donde las otras dos seguían durmiendo, levantó todas las latas de Coca y Seven y la llevó al cubo de basura de la cocina, ocultándolas debajo de unas bolsas del supermercado y montones de cáscaras de ananá.
Cuando volvió a la pileta su tía andaba por los rosales, y, desde lejos, le daba instrucciones al jardinero. Gritaba que había sacado un cordero del freezer y que quería tener el asado listo para la una del mediodía. Después siguió hablándole a los gritos. Fue alrededor de los días de Navidad: la tía también se habéa zambullido, pero había traído una bandeja con cafeteras y platos y casi ni nadó: se dejó ir bajo el agua por el impulso de la zambullida, emergió, dio una brazada, salió por la parte baja de la pileta y fue a sentarse en la mesa a tomar su café, comiendo pan dulce, hojeando la revista de Clarín y haciendo llamados con su teléfono celular.
¿O los llamados con el celular, junto a la pileta y comiendo habían sucedido otra mañana? La nena no lo podía recordar después de un año. En cambio recordaba el fin de semana anterior y un viaje en auto a San Isidro, durante el cual la tía se la pasó haciendo otra serie de llamados.
Se le había muerto el administrador de la chacra y ella avisaba todo el mundo y protestaba. Seguro que les iban a faltar papeles y ahora se daba cuenta de que el tipo era un idiota. La nena la escuchaba quejarse. Había pedido hablar con el contador y volvía a quejarse: el tipo era un idiota y recién ahora se daban cuenta cuando ya estaba muerto. Este verano no irían a la chacra, decía.
Mejor, pensaba la nena, porque la chacra era aburrida y no recibía televisión por cable ni por satélites. En el viaje de vuelta desde San Isidro trataba de imaginarse a un idiota muerto. Un idiota muerto debía ser alguien como el jardinero que adivinaba los nombres de todas las cosas: flaco, viejo, alto, medio encorvado como él, y todo igual a él, pero con el cuello hinchado, como los chicos enfermos de bocio que habían visto en el norte.
La noche de los agujeritos la nena estaba segura de que contador y administrador eran cosas parecidas y mucho menos importantes que escribano, senador y juez. Seguía el mareo, aunque había pasado un buen rato y estaba desnuda sobre su cama. Tuvo curiosidad y se levantó para espiar otra vez el apart. ¿Qué estaría sucediendo en la terraza? Le costaba moverse: se fue apoyando en los muebles y finalmente hizo un rodeo y pudo llegar apoyándose contra la pared. En el camino estaba segura de que alrededor de la pileta habría murciélagos, que, atraídos por las nubes de bichos y cotorritas estarían dándose un festín. Imaginaba que sentadas en el borde, con los pies en el agua, habría un grupo de nenas fumando y hasta podía haber un jardinero idiota ahogado en el fondo del agua.
Pero no vio murciélagos. En cambio, el viento seguía dispersando las nubes de insectos que le parecieron más chicas y que tardaban más en reorganizarse. Ahora que habían apagado casi todas las luces del edificio, la pileta iluminada estaba como flotando en el aire a la altura del piso veinte.
Quería calcular la altura: todos decían que el apart tenía veinte pisos y no terminaba de entender por qué, estando su casa en un piso dieciséis, un piso veinte quedara más abajo.
Tampoco había nenas que fumaran sentadas en el borde de la pileta, y el fondo estaba limpio y brillante con sus seis reflectores en fila. Por ahí andaba un hombre: no debía ser un administrador ni un jardinero porque tenía un saco blanco de mozo y llevaba una caña larga que terminaba en una paleta de malla de red para limpiar el agua. No alcanzaba a verle la cara y dio varias vueltas alrededor de la pileta y cuando desapareció de la luz a ella le volvió el mareo y, sin recordar que debía vestirse, volvió a acostarse y se quedó dormida.
Se vistió por la mañana, poco después de despertar. Todos dormían en su casa. El padre y la madre habían dejado encendido el televisor del dormitorio: transmitía una película sobre autos, pero sin sonido. Alrededor de la cama, en la butaca, en el puf y en el piso, había montones de ropa desordenada como si en el curso de la noche hubieran salido a la calle varias veces. En la mesa de noche el velador del viejo seguía encendido, y bajo la luz amarillenta que se reflejaba en el poliestireno pegado en la ventana, había un libro con tapas de cuero negro.
La nena se había preparado un Nesquick y estaba decidida a beberlo espiando por el agujerito de la ventana del salón. Aquel domingo harían la fiesta de apertura del apart. Cuando miró, ya estaba armada la glorieta de guirnaldas de enredaderas y flores.
¿Cómo habrían hecho tan rápido? De la noche a la mañana toda la terraza se había convertido en un jardín. En algunos lugares donde la trama de guirnaldas era menos tupida, la glorieta dejaba ver partes de las mesas que rodeaban la piscina. Había jarros, copas y platos con comida de colores. Tratando de fijar la vista para determinar si eran frutas, postres o golosinas, recordó que en su ventana había hecho dos agujeros mucho m s cómodos para espiar y partió a su cuarto llevándose la taza de Nesquick.
Al entrar la sorprendió un olor desagradable. No era humo, pero emanaba de la colilla del Marlboro flotante en los restos del Nesquick de la noche. Tendría que decirle a su padre que dejara de fumar: ese domingo el cigarrillo le resultaba una de las cosas más repugnantes del mundo.
Abajo, en el apart, nadie fumaba. El hombre de saco blanco, u otro hombre vestido como aquel, volvía a pasar su paleta por la superficie del agua. Después la levantaba con destreza, la desplazaba hacia un costado, y la hacía girar para volcar algunas hojitas de las guirnaldas que habrían caído al instalarla. Había más hombres de saco blanco por los alrededores: iban y venían corrigiendo el arreglo de la mesa.
Cuando apareció el gordo de bermuda verde y zapatillas Nike, empezaba a subir una música suave, como para bailar con vestidos largos. Sobre ella, una voz de hombre repitió durante un rato la palabra "probando".
La música no molestaba. La voz del hombre sí: salía de un parlante y debió haber despertado a la mucama que ya estaba haciendo ruidos en la cocina. Después cuando el amplificador silbó y empezó a emitir un zumbido de acople mientras la voz repetía "probando" pero mucho más fuerte, desde algún edificio partió una voz de mujer gritando "la puta madre que los remil parió".
Seguramente sería una vecina que habían despertado con los ruidos. La nena sabía que el oscurecimiento de las ventanas duraría hasta el lunes, pero, igual, en ese momento imaginaba que pasaría todo el verano espiando el apart desde sus dos agujeritos y divirtiéndose con las puteadas del vecindario. El gordo de bermudas iba de un lado a otro mirando hacia los edificios: parecía preocupado. No llevaba revólver, pero de su cinturón colgaban un teléfono celular, a la derecha, y una caja negra que debía ser un equipo de radio, a la izquierda. En cambio los de uniforme azul andaban siempre con revólveres o pistolas. Hacía más de un mes los venía viendo rondar la zona y abrir y cerrar las puertas de la planta baja del apart. Uno de ellos trabajaba con el teclado frente a un monitor gigante de computadora. Escribía y vigilaba unas lucecitas que subían y bajaban por la pantalla y debían ser datos del movimiento de los ascensores. Los del ómnibus del colegio, que siempre estacionaban por allí, decían con asombro que aquel era un hotel íntegramente computarizado.
Pensándolo bien, sería bueno vivir en un apart así, y en un piso bien alto, cerca de la pileta. Por suerte, a la hora de almorzar, cuando los viejos despertasen, irían al country de otro escribano que tenía una pileta enorme, trampolín y una cascada con tobogán de agua.
En el country, cerca de la casa del escribano, había un estanque donde permitían pescar. Tenía que pedirle al padre que pasaran por una farmacia para que le comprasen crema protectora: a la hora de pescar, el reflejo del sol en el estanque producía manchas en la cara. Ya le habían encontrado unas pequitas marrones alrededor de la nariz y quedaban muy mal.
4
A veces conviene ponerle pecas en la mejilla a un personaje y sugerir un vínculo entre pez, peca, pescar y pecado, sólo para que el texto encuadre mejor o cierre justo en el límite inferior de la página.
Otras veces se impone determinar la hora. A las doce quedaron a cargo del vestuario las mismas promotoras que habían estado recibiendo a los primeros invitados en planta baja. Ahora, a los que llegaban los conducían al gimnasio del último piso, donde tenían habilitado un guardarropas. A quienes lo aceptaran les regalaban una bolsa con un toallón, un kimono de toalla y unas sandalias de caucho de colores flúo. Para las mujeres había unas mallas de gimnasia y un gorro de baño. Para los hombres un short a rayas.
Alguien calculó que ese obsequio debió costar más de cien dólares por invitado. Las promotoras tenían un stock de variedades de tamaños de shorts, sandalias y mallas con el nombre del Karina Apart bordado bajo el isotipo de la marca Nike, de modo que habrían comprado una reserva de talles y tamaños bastante mayor que el máximo de concurrentes esperado.
Al gerente le había parecido una promoción riesgosa. Era su primer empleo de responsabilidad, e independientemente de la fortuna que los socios hubiesen invertido en el apart, estaba seguro de que él sería el más perjudicado por un fracaso. Los dueños tomaban demasiados riesgos. Formado en el Sheraton donde había llegado a segundo de relaciones públicas del hotel de Argentina, hubiese preferido un lanzamiento más conservador. ¿Qué pasaría si un periodista se ofendía con el obsequio veraniego? ¿Qué haría la gente gorda vergonzosa de cambiarse? ¿Y si aparecían tipos con traje o sacos sport y mujeres maquilladas y con peinados de fiesta? ¿Y si venía tormenta, o hacía frío, o si alguien se descomponía en el agua?
Todo es imponderable y el gerente no estaba preparado para eso. Tenía bastante con ese fondo de ventanas oscurecidas y con los trapos y serpentinas negras que pendían de algunos balcones de la vecindad. La fecha, cinco de enero, era otra amenaza: ¿Quiénes se quedarían un fin de semana en la ciudad, y cuántos de ellos estarían dispuestos a perder medio domingo en una reunión, en una terraza?
Para peor había viento. El gerente pensó en su mujer y en su madre: ninguna de ellas toleraba el viento, enemigo natural de los peinados. ¿Estarían cómodas las mujeres, con ese viento norte arrachado? "Viento norte duro pampero seguro", le había oído decir al encargado de cocina, que había estado en la flota de mar. El hombre se jactaba de conocer el clima del Río de la Plata y pronosticó que antes de media tarde calmaría el viento, el calor sería sofocante y que rato después se desataría una tormenta de verano.
Por momentos preferiría que todo fracasara. Sentía un odio creciente hacia el Mecánico y sus socios que se dejaban manejar por su despreocupado aventurerismo. Y ni quería recordar a cuál de su objeciones había sido, si al costo del servicio de almuerzo, si a la elección de los shows musicales o a la idea de disfrazar a los concurrentes de bañistas para que todos probaran la corriente de hidromasaje que instalaron en la piscina y, de paso, que la mayoría dejase sus celulares en el vestuario, pero jamás olvidaría la ofensa y el lenguaje con que le respondieron:
—Nunca conocí a un empleado tan cagón como usted..! Había dicho el Mecánico y le pareció que los otros socios asentían.
Pero si algo fracasaba sería también su fracaso. Solo un imbécil renuncia a una carrera de siete años en Sheraton para meterse con estos aventureros. Pensaba eso y recordaba la palabra "cagón".
Seguía llegando gente. La mayoría en pareja pero también entraban grupos de hombres los más jóvenes debían ser periodistas y algunas muchachas solas que parecían modelos. Algunos venían con sus bolsos: alguien les habría advertido que inaugurarían la piscina y el hidro.
La mayoría de los otros aceptó cambiarse y dejar sus teléfonos y efectos personales en las gavetas del vestuario.
Algunos se habían zambullido, nadaron unas brazadas, se entretuvieron un rato en el ángulo del hidro, haciendo bromas y gritando ante cada reflujo del chorro de agua a presión y terminaron por tenderse a descansar en los tablones de teca del borde la parte profunda.
El gerente miraba con preocupación los kimonos abandonados en la proximidad de las duchas y el trampolín. En un rato, —temía—, nadie va a ser capaz de reconocer el suyo, de modo que terminarán sentándose a la mesa descalzos y con el torso y las espaldas descubiertas.
No podía calcularlo: si estuviese su mujer la consultaría y ella le daría un opinión más acertada, pero apostaría que todas las mujeres de bikini tenían prótesis de siliconas en los pechos. Los hombres que seguían el agua ni las miraban. En cambio, dos que habían decidido no cambiarse y ya habían bebido tragos largos de jugos con gin no las perdían de vista y hablaban acaloradamente, con toda probabilidad, acerca de ellas. No eran modelos conocidas, tal vez fueran plantel de alguno de los servicios de acompañantes que el Mecánico se jactaba de contratar y disponer a su antojo y —según decía— a crédito.
Un grupo de hombres, al que poco después se agregó una pareja, había tomado posición en la parte baja de la pileta. Dos de ellos se habían sentado en el fondo y permanecían sumergidos hasta el cuello. Los otros se acodaban en el borde y hacían señas a los mozos para que se acercaran a servirlos.
Si algo faltaba para arruinar definitivamente la escena era que se pusiesen a comer en el agua. Y, en efecto, por las señas que hacía uno que estaba bebiendo un largo vaso de jugo de tomate, el gerente interpretó que reclamaba a un mozo platos de algo trozado: formaba un círculo con los índices y los pulgares de ambas manos y representaba la señal de cortar algo golpeando con el canto de la derecha su palma izquierda que haría las veces de una pieza de fiambre, un pan o un queso.
Reconoció al tipo, más por su categoría que por los rasgos de su cara insignificante. Era uno de la financiera de Quilmes que no estaba en la sociedad del Karina, pero compartía varios negocios con el Mecánico. El contador le había dicho que era miembro de la mafia de los remates y que hasta hacía poco la financiera era parte del poderoso aparato económico del partido comunista.
En un tiempo, cuando todavía trabajaba en Sheraton, había oído hablar de la mafia de los remates. La gente de negocios la llamaba "los de la liga", refiriendo siempre el enigma del poder que esta gente, en su mayoría usureros y gestores de los suburbios, disponía sobre las figuras menos sospechables del poder judicial.
—Serán lo que serán, pero lo que no se les puede negar es que son gente de palabra... —Había justificado un abogado de Sheraton.
Otro enigma eran esas cooperativas financieras que se sabía ligadas al partido comunista. ¿Cómo fue posible —se preguntaba— que con todo el poder y el apoyo que los militares tuvieron durante tantos años de gobierno, los hayan dejado seguir haciendo sus maniobras..? Eso no podía explicarse por el mero hecho de que fuesen "gente de palabra".
Lo que ahora sí podía explicarse era por qué su jefe hacía negocios con ellos: aquel mediodía había terminado de convencerse de que, a la hora de compartir una actividad, a igualdad de ganancias, la gente cómo el Mecánico siempre elegiría asociarse con los que peor calaña parecieran representar.
—Cuanto más sucios sean, mejor para ellos... —Pensaba el Gerente y lo confirmaba viendo las sonrisas de complacencia de su jefe y los socios ante las guarangadas de las tetonas y del grupo de usureros comunistas que, tal como había adivinado, ya estaban comiendo queso y jamón en el borde de la pileta y ofreciéndoles los platos a una pareja. Estaban agachados con el agua al cuello como si nadaran pero mantenían con una mano en alto sus copas de vino blanco, o de champán. Debía ser champán.
Él jamás se metería en una pileta donde simulaba nadar gente como aquella. Calculó que varios no se habían duchado antes de zambullirse. Todos estos son iguales, pensó después, mirando a las decenas de invitados y al personal, entre los cuales no pudo reconocer la menor huella de desagrado o de reproche. Por el contrario, todos parecían disfrutar de la situación, desde el animador que haría de maestro de ceremonias —un periodista de la TV Cultural— hasta dos tipos que acababan de pasar a la terraza vestidos con trajes de gabardina y anteojos oscuros y todo indicaba que serían custodios de algún invitado.
Debían ser trajes de Armani. Conocía esa gabardina color tabaco virginia de un amarillo subido que nadie elegiría en una muestra de paños de su sastre, pero que una vez cortadas por esa marca y exhibida en sus vidrieras del shopping tentaban a comprar.
Él jamás elegiría un traje así. Son prendas que no se pueden repetir dos o tres días seguidos. Sería un traje para ocasiones aunque estos custodios debían usarlos para todas sus salidas al aire libre. Seguramente eran policías prestando servicios fuera de hora. Ambos parecían profesionales. Eran giles y a pesar de su ostentoso disfraz de custodios se movían entre la gente con más decoro que lo habitual.
Conociendo las rutinas del personal de seguridad americano que aparecía por Sheraton en cada encuentro diplomático, era evidente que aquellos dos expertos estaban realizando lo que en su jerga llamaban un fielding: la observación de un terreno antes de que sus compañeros facilitasen el acceso a las personas que debían proteger.
Él también estaba haciendo su fielding. Cualquier subalterno, las chicas de promoción y los mozos contratados para el evento imaginarían que estaba supervisando su evolución. Por eso trataba de sonreír y de mostrarse ocupado y satisfecho pese a su malhumor.
Pero en realidad, no tenía nada qué hacer. Lo habían acordado la tarde anterior:
—A las once de la mañana, cuando todos los contratados estén en sus cargos, si no pasa nada raro, nosotros desconectamos los celulares y empezamos a funcionar con piloto automático. Que laburen los de cocina, el personal de atención de mesa, las promotoras, el animador, los sonidistas y los números del show. Nosotros, a joder y a festejar a la par de los invitados..! —Había resumido el Mecánico y todo el personal asintió.
Pero el gerente no tenía motivos para festejar. Según lo convenido, antes del almuerzo vestiría su short a rayas y el kimono de toalla: salvo los custodios, algún viejo y una gorda de piel muy blanca del diario La Nación, todos estaban en trajes de baño y alrededor de la pileta. La gerencia quedaría en suspenso por unas horas: si no se cambiaba ya mismo, confirmaría su papel de "cagón".Ser "empleado" y "cagón": nunca imaginó que viviría una situación tan desgraciada.
La desdicha del "cagón" es temer mientras los demás hacen. Temer, en este caso, es un no hacer que produce más que cualquier acción que se ejecute, y aunque parezca una de las formas en que se manifestaría la duda, es todo lo contrario. El temor que pretendió haber visto su jefe cuando lo llamó "cagón" era una forma consumada de la certeza: la extrema certidumbre sobre el propio destino de fracaso e infelicidad.
El gerente no alcanzaba definir la idea que lo volvía a rondar cada vez que evocaba sus años de carrera en Sheraton. Tenía bien clara —lo había terminado de aprender ahora, y con dolor— la diferencia entre una corporación americana y una sociedad de aventureros argentinos.
Allí a nadie le habrían infligido la humillación de recordarle que era un empleado, y no solo porque todos —hasta el mismo presidente— se imaginaban empleados, sino por algo que tampoco terminaba de definir y tal vez fuese la vigencia de un acuerdo tácito en contener el nivel de humillación en un marco de cortesía y discreción institucional.
Como el amor de madre que evocan los que no la tienen a su alcance, esta experiencia corporativa es una de tantas sensaciones sin nombre que cuanto menos pensadas y peor definidas se lleven por la vida, más inexorablemente pesan sobre las personas.
Pero él no pensaba en su madre. Estaba cambiándose en el vestuario mientras controlaba por el ojo de buey de la puerta que daba al sauna: temía que algún invitado se metiese allí y, justo ese mediodía de tanto calor, tratando de poner en marcha las estufas, produjese una catástrofe. También temía que hubiera alguna confusión entre las gavetas o que, al retirarse, algún invitado dijera que le faltaba algo. Se probó el kimono —no le quedaba mal— y se miró al espejo. En ese momento apareció el tipo desnudo. Era uno de los custodios que habían andado haciendo fielding y estaba abriendo el bolso de obsequio y miraba su kimono y su short. Era alto: le llevaba más de una cabeza y no pudo evitar bajar la vista y mirarle el pene, grande e inusualmente largo. En contraste con su cuerpo, uniformemente bronceado hasta los mismos glúteos, el pene tenía la piel rosada, como de bebé, y muy poco pelo. Tal vez a causa de su musculatura marcada por el deporte o las artes marciales que debía dominar, le pareció que también en su sexo tenía algo atlético, pero no se atrevió a confirmarlo: eso habría requerido que lo volviese a mirar y el tipo —que sin duda era un oficial de policía— podía interpretarlo mal.
En cambio le miró los músculos de la espalda y los brazos. En el izquierdo, alrededor del bíceps, tenía un elástico amarillo que fijaba un pequeño receptor. Pensó que sería una radio pero cuando el tipo terminaba de vestirse, se oyeron unos bips y comprobó que se trataba de un celular en miniatura.
Apoyaba la oreja contra el brazo y hablaba. Mencionaba a un tal Pablo Suárez: el gerente no pudo determinar si era su nombre, el de su interlocutor o el de un tercero al que se referían en la conversación.
Decía que en la terraza estaba todo claro y despejado y ordenaba que cuando llegase el auto de la señora la acompañaran hasta el último piso.
En la terraza vio dos falsos fotógrafos. Eran también tipos atléticos, más jóvenes que el custodio, y andaban con bolsos de Nikon y antiguas cámaras con teleobjetivo. Uno de ellos trepó ágilmente la escalera del tanque de agua y, ahora, en la altura, se había instalado a vigilar. Simulaba estar tomando fotografías de la piscina.
Alguien había corrido la voz de que llegaba "la señora" y recién cuando se agrupó gente alrededor de la entrada la terraza, se enteró de que se trataba de la Cementera.
El animador estaba anunciándolo y todos, hasta los mozos, habían empezado a aplaudir. El gerente sintió una punzada en la boca del estómago.
Otra vez la contradicción: la presencia de la vieja significaba que la inauguración había sido un éxito, y era también su triunfo, porque garantizaba prensa, publicidad y prometía un mejor perfil para la futura clientela del Karina: todo eso se traducía en la certeza de que, al menos por unos meses, conservaría su empleo, aunque fuese un cagón.
Pero ese éxito era un fracaso relativo pues lo subordinaba aún más al verdadero triunfador: el orden de aventureros e improvisados guarangos como sus patrones, bajo el que había terminado por caer y, para peor, percibía que también integraba a la Cementera.
La vieja había rehusado la invitación del animador de que saludara desde el escenario, y ahora estaba estrechando la mano de cada uno que se le acercara. A las mujeres las saludaba con un beso. Sabía besar. Tal vez lo habría aprendido en algún curso de protocolo.
Por lo general, si se observa a las mujeres cuando saludan besando a otras, se descubre que vuelven la cara hacia fuera, y que no pocas llegan a dibujar una expresión de repugnancia con la nariz o con la boca.
—La gente es muy boluda... —decía un asistente de relaciones públicas del Sheraton que estaba a cargo de un curso de protocolo para los nuevos funcionarios—: La gente va a besar y se imagina que apoyando los labios o la mejilla contra la cara del otro, como el otro no lo puede ver, no habría nadie más en el mundo que pueda ver lo que su cara expresa. Por eso ustedes tienen que mirar bien —aconsejaba— y registrar la manera de comportarse de la gente en público para no hacer después las mismas boludeces...
En una de las sesiones les había propuesto un ejercicio. Debían ir al bar, justo a la hora en que la gente de oficinas aparecía por el hotel a tomar algo, y observar qué hacían las mujeres cuando salían del baño. Casi todas las mujeres iban al baño poco antes de dejar sus mesas, cuando sus acompañantes pedían la cuenta y se disponían a pagar. Al cabo de media hora los muchachos volvieron con sus blocks de notas, unos pocos comentaron que las mujeres salían del baño mirándose u oliéndose los dedos.
En la sesión siguiente les hizo repetir la observación comprobando que, en unos pocos minutos habían visto entre doce y quince mujeres de las cuales no menos de ocho, —diez, según algunos— habían salido oliéndose.
Por suerte conservaba los manuales de capacitación de los cursos que había seguido en el Sheraton. Varias veces lo habían mandado a Chicago, Santo Domingo y a Nápoles a distintos seminarios que eran parte de su formación. Ahora, manuales, folletos y brochures, algunos firmados por los profesores y por sus compañeros de curso se ordenaban en un estante destacado de la biblioteca del living de su casa. Y eran el mejor recuerdo de su paso por Sheraton.
Era un convencido de que no hay que prestar libros porque la gente los lleva excitada por un entusiasmo de momento y la mayoría de las veces olvida leerlos, de modo que el libro queda por ahí, perdido como la memoria de ese préstamo, hasta que un día, limpiando y ordenando, alguien termina por ubicarlo en el estante de la biblioteca que mejor se correspondiese con su tamaño, o sus colores y el libro pasa a formar parte del mobiliario y si por azar quien lo llevó prestado recuerda su promesa, eso que ahora es un detalle más del patrimonio familiar, desalienta toda intención de devolverlo a su dueño.
Pero él también había prestado libros por error, y aunque no llevaba la cuenta, también poseía libros procedentes de préstamos ocasionales.
Pero jamás prestaría los manuales de sus cursos, ni permitiría que cualquiera los consulte. No descartaba que alguna vez podría escribir un libro sobre marketing hotelero y aquel estante sería la mejor orientación para planificarlo.
Pressing Flesh —"prensando carne"— llamaban en Chicago a la manera de saludar de las figuras públicas americanas. El hábito venía de los políticos, que en sus campañas electorales tenían como meta estrechar la mano de la mayor cantidad posible de electores. Hubo uno que contrató a un asistente que se ocupaba exclusivamente de llevar la cuenta.
En las convenciones republicanas se consideraba que una buena performance de campaña requería cumplir la media de cuatro saludos por minuto, de modo que si el precandidato permanecía cuatro horas en el encuentro, no podía darse por satisfecho si realizaba menos de novecientos apretones de carne electoral.
Siguiendo a los Kennedy, los demócratas que solían hacer sus convenciones en el campus de alguna universidad o en centros comunitarios perfeccionaron la técnica: tomando con la palma izquierda la muñeca derecha de uno de cada tres o cada cuatro participantes que estuviese saludando, el apretón de manos ganaba calidez, y, paradojalmente, duraba menos. Hay un video de la campaña de Joe Wallace, el candidato más joven que compitió por el estado de Connecticut, que lo muestra saludando satisfactoriamente a ciento diez convencionales en el lapso de apenas veinte minutos que dura la grabación.
La Cementera no sólo sabía besar mujeres. También dominaba el pressing flesh con una elegancia comparable a la de Hillary Clinton. Tal vez habría hecho un curso en Estados Unidos, pero a diferencia de los políticos, no parecía apurada por sacarse de encima a sus elegidos. Cuando los fotógrafos estaban por fijar la escena mantenía la mano extendida y prolongaba su sonrisa hasta que las cámaras enfocaban hacia otro lugar.
Traía un vestido de seda color rosa té. Parecía no tener maquillaje, pero algo se habría hecho en la cara, tal vez una línea de color en los párpados, o una sombra de rubor en los labios y las mejillas. Dos aros, un collar y una pulserita delgada de oro blanco o platino, engarzaban, cada uno, una piedra verde de talla oval.
Calzaba unos zapatos del color de la seda de su pollera. Los tacos parecían exageradamente altos: en cualquier caso, el pelo teñido de rubio no alcanzaba a la altura de los hombros de la gente de estatura normal.
Casi le resultó una mujer petisa, pero era evidente que se trataba de una petisa que sabía comportarse como si fuese alta. Venía acercándose. Era su turno:
—Cómo le va..! —Fue lo único que le dijo, aunque con esa voz ahuecada
y suave, cualquiera que hubiese oído habría pensado que lo conocía o que lo había visto alguna vez.
Pero nunca la había visto personalmente. Aunque hacía varios minutos que estaba en la terraza, con tanto viento y no menos de treinta grados de temperatura, tenía la mano helada, como si estuviera aún bajo efectos de la refrigeración de su Mercedes.
Parecía más vieja que en las fotos de las revistas y se le notaba el estiramiento de la piel de la cara. Como suele ocurrir, aunque en ella se lo veía en un grado menor, la cirugía, eliminando las marcas de expresión, le había tensado la piel de los ojos y suavizando todo artificialmente, le había dejado una carita de conejo.
Ya estaba saludando a otro, a quien seguramente conocía porque se disculpaba:
—Pena que no pueda quedarme a los brindis... Tengo un bautismo en el campo de Luján y estoy comprometida a llegar antes del postre...
Después oyó que le decía al Mecánico que el lugar era "hermoso" y "encantador" y que esperaba que todo saliera tan bien como había comenzado.
Cuando el animador anunció que se presentaría un grupo de mariachi que estaba de moda en Punta del Este la vieja aprovechó para despedirse de todos levantando una mano y haciendo ademanes de tirar besos a los que seguían en la piscina salió por la puerta de los vestuarios acompañada por uno de su custodios y el Mecánico, que la guiaba, tomándola de un brazo.
El gerente no volvió a ver al otro custodio, ni a los muchachos disfrazados de fotógrafos que anduvieron por los tanques de agua vigilando todo. Buscándolos con la mirada, evocaba el tacto frío de la mano de la vieja. Parecía un pez recién salido del agua helada del mar: un pez rosado. Recordó la escena del vestuario y se le ocurrió pensar que el pene del custodio, también rosado, debía ser frío como un pez, o como la mano de la vieja.
Y era vieja: poco después de que saliera, ensayó un fielding y calculó que había sido la persona de mayor edad entre medio centenar de invitados y más de una veintena de gente del personal que, hasta ese momento, habían pasado por la terraza.
Debía tener setenta: diez años más que su suegra.
¿Qué puede contar de todo esto un marido? El Mecánico le había dicho que invitara su esposa.
—Todos van a venir con sus mujeres, o con mujeres... No se olvide que lo único que tenemos que hacer es celebrar... No quiero verlo con cara
de ejecutivo en medio de la joda.
Eso sí se lo había contado a su mujer. Ella estuvo de acuerdo en que no correspondía que fuese: habría gente de la noche, novias de futbolistas, modelitos de algún servicio de acompañantes y, hasta peores que ellas, andarían por ahí las mujeres de los socios, ricachonas, guarangas.
También le comentaría que había conocido a la Cementera y algún detalle de su vestido o de sus joyas. Elogiaría la sobriedad. No le hablaría de los custodios ni de la imagen de la vieja, que parecía feliz de mezclarse con usureros y advenedizos.
Para su mujer, la Cementera seguiría representando a una dama de las mejores familias, que, triunfando en los negocios y en la vida social, corroboraba el destino de superioridad de la aristocracia argentina.
Tal vez los de prensa podrían conseguirle una foto de la vieja tomándole la mano o hablándole: era lo único bueno que podía haberle sucedido esa mañana.
Lo malo era todo lo demás. Lo peor, ese viento que volvía a sacudir las guirnaldas que daban sombra a las mesas y que habían costado un fortuna con tanto arreglo floral que ahora empezaba deshojarse. Ya había pétalos de distintos colores flotando en ángulo sur de la piscina. El viento norte, cada vez más caliente y arrachado ponía en peligro la estabilidad de los macetones con pinos que, en los ángulos de la terraza, ocultaban los bafles del servicio cuadrafónico que habían contratado. ¿Tendría razón el de la cocina que aseguraba que pronto tendrían tormenta?
Todo indicaba que sí. Pero una tormenta no podía ser peor que la sensación de fracaso que se acentuaba cada vez que comprobaba la facilidad con que el Mecánico y su séquito de amigos y socios simulaban divertirse.
¿O verdaderamente se divertían?
Era algo que el gerente no podía determinar. Ni siquiera se podía formular la pregunta con precisión.
5
¿Se divertían o simulaban divertirse? La pregunta solo tiene sentido para un personaje que ve a otros divertirse, convencido de que la idea de diversión anda flotando por el mundo y es una réplica de otra igual que figura grabada en su mente.
En un relato la digresión es un cambio territorial que desconcierta al gregario lector. En los relatos y en el mundo, la diversión sería una "noción": lo que nota el personaje testigo, sin advertir que allí donde estaría la diversión sólo hay una escena concebida por un ausente cuya existencia ignora.
Es el autor. Su existencia da lugar a otra paradoja: el comportamiento del personaje sólo cobra sentido mientras ignore que ese sentido es obra de alguien a quien nunca verá. A la vez, el accionar de este invisible, solo cobra sentido cuando impone al personaje una acción, cuyo propio sentido se le revela recién después de haberla creado.
De ese modo, el personaje solo funciona por la ausencia de un narrador para quien narrar solo vale la pena en ausencia del personaje. El resultado de esa ausencia mutua de personaje y narrador se verifica en presencia de un tercero, que está fuera de la temporalidad plana del relato y de los dos instantes del acto de narrarlo, el de la creación del sentido de todo, y el del ulterior descubrimiento del sentido de lo que se creó.
El tercer ausente es el lector, un personaje que solo puede aparecer en el relato como una digresión, y cuya existencia debe ser ignorada al narrar, porque es inútil intentar que las palabras y lo que ellas describan se ajusten a la medida de su conciencia.
Esto fue una tragedia para el clásico: acertar de antemano con la palabra justa y el acontecimiento justo para que el ausente lector interprete justo lo que pretende que sea el sentido de su escritura.
Pero la farsa terminó. La gente siempre se habitúa a lo inevitable y tras un breve período de desconcierto, autores y personajes usaron las palabras, escenas e interpretaciones que tuvieron a mano, y así regresaron a lo convenido en los orígenes de todos los relatos: como en el primer cuento de la primer abuela del universo, las historias se ocupan menos de ensamblarse con las palabras justas, que por imponer sus palabras y divagaciones sobre un mundo en el que la justicia circula a borbotones imprevisibles.
Cuando todo es convencional y no hace sino cambiar, más que imponerse el cumplimiento de una incierta convención, convendrá acertar con el momento justo de imponer convenciones.
Abandonar a un personaje, a mediodía, con treinta y cinco grados de calor, baja presión, y un fastidioso y arrachado viento del norte, preguntándose con toda seriedad si los participantes de una celebración se divertían o simulaban divertirse apenas cumple una convención más.
Destripemos al personaje y, con él, también a la convención que lo congela en el borde de una escena en suspenso. Interiormente, en un interior que no puede abordarse en un relato o una novela, podría operar el mecanismo de la duda y es muy probable que en la vida las cosas sucedan así. El personaje duda sobre si se divierten o simulan divertirse y ese es su dilema, tan simple como la incertidumbre sobre si vendrá o no vendrá la tormenta anunciada. A lo sumo, podrá decirse: se divierten, simulan divertirse, o no existen y yo a todo esto me lo estoy soñando por haber comido mucho lechón en la cena. Y en ese triángulo de posibilidades se agota su programa de duda.
Es un programa corporativo que debe estar bien instalado para que un funcionario pueda hacer carrera en Sheraton y que difícilmente los del Karina Apart quisieran modificar, por cuanto si le han hecho tan buena oferta de sueldo y condiciones de trabajo para integrarlo a esa aventura, debió ser porque pretendían que fuese tal como su curriculum indicaba que era: un funcionario capaz de decidir porque se limita a evaluar las alternativas que proponen los acontecimientos y jamás se extraviar en digresiones.
Tampoco vacilar preguntándose si está soñando. Mirar la escena de invitados, patrones, mariachis y gente contratada, incluyendo a las chicas del servicio de promoción y a las del plantel de acompañantes y ver a algunos divirtiéndose, imaginar que otros simulan divertirse, pensar que es el único que no se divierte en medio de un centenar de humanos, y si en ese instante el edificio se derrumbara y todos quedasen sepultados bajo los escombros, moriría convencido de que esas posibilidades eran todo lo que el mundo permitía pensar.
Ninguna de las infortunadas víctimas de la tragedia de Barrio Norte habría contemplado la posibilidad de que muchos de los que antes del derrumbe parecían divertirse, se divertían por el goce de simular divertirse y por la conciencia de que lo hacían a la perfección.
Para que surja esa conciencia se necesita un personaje como el gerente. No precisaban verlo: algo en la atmósfera comunicaba que detrás de la diversión generalizada había un padecer, o alguien que padecía por su mera existencia, y eso convertía al divertirse, o al simular divertirse, en algo más divertido.
Para saber esto no hace falta un derrumbe: basta con la presencia de un autor que fragüe tormentas y derrumbes, y, en plena digresión, anuncie otra posible diversión, dando a la vez testimonio de ella.
Lo mismo sucede con el amor. ¿Qué es el amor?, se preguntaba este otro personaje, que, de todos los que estaban en la terraza del apart, era el único que podía preguntárselo justo después del brindis y cuando tantos invitados habían cumplido el compromiso de asistir a la celebración y habían vuelto a su casas o a otros lugares donde seguirían divirtiéndose.
Y pensaba que si a cualquiera de tantos que habían estado aquel domingo en la terraza alguien le hubiese preguntado "¿qué es el amor?", así, directamente, como en un juego de salón, cada cual hubiera dado su respuesta, más o menos seria, o trivial, quizás ridícula, pero en cualquier caso ajustada a las reglas del juego social.
¿Qué es el amor? Pensaba que entre tantos invitados que anduvieron ese mediodía por la terraza, eran los últimos con quienes convendría iniciar ese juego. Acababa de conocerla. Dijo que había estudiado comunicación en la universidad, de modo que si alguien apareciese con una videograbadora iniciando un juego de salón con la pregunta "¿qué es el amor?", podría imitarle la voz y anticiparse a su respuesta, que, con toda probabilidad, sería del estilo "el amor es lo más maravilloso que existe", en esas palabras, o en otras que no se alejarían mucho de lo que parecían significar: virtualmente nada. En algunos lugares de la terraza, la parte oeste, y los sitios protegidos del viento, el calor era intolerable. La gente se zambullía sólo para mojarse con agua fresca que duraba apenas unos minutos sobre la piel. Los trajes de baño se secaban a la par. Ella tenía una bikini sin marca. Seguramente la había traído consigo. Conocía a otras muchachas que la llamaban por su nombre, pero desde el primer momento en que la vio, venía representando el papel de la chica sola. Y era la única persona con la que habló ese mediodía que no había hecho referencia al calor insoportable.
El viento norte por momentos arreciaba y hasta llegó a tumbar un pino montado sobre un macetón con forma de barril. Había volado buena parte del arreglo floral de la glorieta —unas guirnaldas de enredadera trenzada con flores azules, rojas y violeta— y muchos pétalos habían caído a la piscina. Allí, como pequeños velámenes, patinaban sobre el agua para terminar agrupándose en el ángulo sur. Cada cinco o diez minutos, un gordo de remera y bermudas verdes trepaba a la tarima de madera que cruzaba la parte baja como un puente y desde allí, manipulando una caña con paleta de tejido de red, pescaba los pétalos y en un mismo movimiento alzaba la caña y los hacía volar por sobre su cabeza, hacia el sur. Las gotas de agua ni debían llegar al piso. Los pétalos se perdían volando hacia la calle Quintana y difícilmente llegasen al suelo antes de recorrer centenares de metros volando en remolinos.
Ella, nadando, había aparecido con una flor azul en la boca.
—Es rica! —Había dicho riendo y la flor se despegó de sus labios y se fue navegando hacia el ángulo sur.
Acababa de conocer su voz, pero en el agua. Después, en el borde de la
piscina, sobre la zona del hidro, bebían agua mineral y ella dijo que impresionaba ver tantos mozos sudando a la par, y reconoció ese mismo acento: cantarino.
Antes, en el agua, cuando había cruzado desde el hidro hacia la parte más profunda nadando pecho y aún no había escuchado su voz, imaginó su boca de lengua y encías brillantes, y se la figuró llena de pétalos azules. Entonces, al besarla, los pétalos pasarían a su boca, como los adolescentes se pasan sus gomas de mascar. Anticipó un sabor a flores maceradas, y deseos de besarla y, manteniendo unidos los labios, compartir un desmenuzado bolo de flores dulces.
No era una mala idea para aquel domingo, pero tampoco parecía el momento de proponerla. En cambio le pidió que repitiera la frase que había dicho nadando. Ella no la recordaba. Tuvo que decírsela y entonces le repitió varias veces "es rica" modulando diferentes acentos y ensayando distintos dibujos en la forma de su labios como para acertar con el énfasis que habría querido volver a oír.
"Obedece", pensó.
Era muy curiosa: preguntaba, insistía. No podía contarle el motivo por el que estaba en la celebración y pensó no responderle, pero no debía contrariarla: se había prometido que compartirían flores boca a boca, o que harían algo que suplantase a ese justificado capricho.
Además, también estaba en juego su propia curiosidad. Desde el primer momento en que la vio venía pensando que formaría parte de un "plantel", es decir, del servicio de acompañantes contratadas.
Es fácil convocarlas a una de estas reuniones: se paga un básico, no más de veinte dólares por muchacha o modelo, y un premio en el caso de que terminen saliendo satisfactoriamente con alguien de la lista privilegiada por el anfitrión. De lo contrario, todo se libra al azar: si la chica hace su cita con algún participante que no figura en la lista, lo que pueda obtener ser su propio beneficio, del que tal vez deba rendir alguna comisión a la agencia.
Ella insistía, preguntando:
—¿Cómo fue que viniste a parar aquí?
Le dijo que vivía afuera y que el Karina había invitado gente de su country porque pensaban que entre tanta gente que estaba yéndose a vivir lejos, alguien se convertiría en cliente del apart cuando tuviera semanas de mucha actividad en el centro de la ciudad, o para esos días en que las familias no se soportan. Ella creyó. Contó que la habían invitado unas amigas, pero que no habían aparecido. Ahora calculaba que estarían durmiendo:
—O habrán cambiado de idea y me cagaron...
Los mariachis habían estado recorriendo las mesas y ahora se acercaban a la sombra vecina al hidro. Venían a dedicarle una canción a ella. Rato antes habían rodeado a una pareja de cuarentones y le cantaron a la mujer el bolero "Pecadora".
Para ella eligieron un vals peruano. En verdad, aun sin flores en la boca, ella tenía un aire de vals en la manera de moverse, aunque los mariachis no parecían la clase de artistas capaces de reparar en eso.
Sudaban mucho. Dos de ellos vestían pantalones gruesos de montar y unos chalecos de cuero tachonados con estrellas de metal blanco. La seda de las camisas y el reborde del cuello de los chalecos estaban empapados de sudor. Un guitarrista se secaba las palmas en sus pantalones. El otro tocaba fumando con una boquilla: en los estribillos de la canción el humo salía de su boca en forma de volutas que se disolvían por el viento. Interpretaban un tema romántico sobre un amor perdido. A ella parecía gustarle: el autor hablaba de la piel de una mujer, sus altos hombros y su perfume. Como el hombre debía estar lejos, se trataba de una mujer evocada y el guitarrista que interpretaba la primera voz simulaba ensoñarse y sufrir. Cuando terminaron los aplausos y ya preparaban otra serenata para un grupo que estaba en la parte profunda de la piscina comentaron eso: que el tipo parecía soñar y sufrir.
Cuando ella dijo que la canción le había encantado le preguntó si le había gustado la imagen de sufrimiento que componía el cantor y ella dijo que sí, que la expresión le había gustado porque parecía verdadera, pero que lo que más le había encantado —repetía la frase "me encantó", como cantándola— era verlos sudar tanto, a la par, a los tres.
Ahora los escuchaban por los bafles. Interpretaban un bolero desconocido y se los veía de espaldas, en el ángulo noreste de la piscina. Algunas de las mujeres del grupo al que enfrentaban también parecían ensoñarse. Comentaron que no sentirían lo mismo si escuchasen el mismo tema, por las mismas voces, pero desde las radios de sus autos: también en eso estaban de acuerdo.
Entraron a la pileta por la parte baja y nadaron hacia el hidro.
Vistos desde allí, los músicos parecían cantar hacia el cielo. Sus disfraces gris—plateados se recortaban sobre el fondo de un edificio de departamentos y eran como ángeles espiados por esos rectángulos negros como ojos de oscuridad acuciante.
¿Escucharían la música desde aquellas ventanas cegadas? En el agua, el zumbido de las turbinas del hidro impedía escuchar cualquier cosa que no fuese una voz clara, hablándole al oído. Por ejemplo, la voz de ella, preguntando:
—Eso negro... ¿No te da la sensación de que estarían espiando..?
—Sí... —mintió: ni se le había ocurrido pensarlo.
Dejándose flotar con los brazos y las piernas extendidos, la presión del chorro del hidro los impulsaba lejos de la turbina pero al cabo de unos metros los integraba a una contracorriente que los devolvía al punto de partida. Podrían pasar la tarde flotando y girando, imaginando que alguien espiaba sus juegos desde atrás de aquellas telas negras. Eso dijeron:
—Si no se nubla se podría pasar toda la tarde dando vueltas con el remolino..
—Y si se nubla también...
—No... Si se nubla no se podría aguantar el agua helada.
Ella decía que sí, que el agua helada le encantaba.
—Te endurece la piel... —decía.
El chorro principal era una masa blanca de burbujas. Un cartel ubicado en el borde, decía en letras de bronce la palabra "ozone".
—¿Será verdad que las burbujas son de ozono?
Le dijo que no: debían ser puro aire a presión.
—Pero hace igual cosquillas... —Justificó.
Ella tampoco conocía los efectos del ozono sobre la piel. Pero la presión y el agua renovada que debían inyectar desde los tanques producían escalofríos. En las piernas y los brazos se le notaban zonas erizadas. Flotando, se preguntaba si ella habría orinado en el agua porque él había estado un par de veces a punto de hacerlo.
Dejándose llevar, flotando boca arriba y moviendo apenas los brazos y las manos, su cuerpo iba recorriendo un óvalo de tres o cuatro metros de diámetro. De esa manera, en el curso de un minuto, tenía una imagen de todos los bordes de la piscina. No había más de una docena de personas alrededor. Los del borde más cercano, que estaban de pie, tal vez dudando entre volver a zambullirse o ir a refugiarse en la sombra, cerca de las mesas y al reparo del viento, parecían gigantes. Los del ángulo de la parte baja, lejanos y sentados con los pies en el agua, parecían pequeños y agotados. ¿Cuántos de ellos habrían orinado en la pileta?
—¿Te gusta el agua tan fría? —Le preguntó.
Estaban justo sobre la turbina del hidro. Debió oír, ella, pero se sumergió en la espuma y el chorro la empujó hacia atrás. La vio pasar,
el pelo suelto en el agua, con sus mechones como rayos, le daba un aspecto de medusa sobre el fondo blanco de burbujas. La siguió nadando y le tocó el hombro: tenía erizada la piel de los brazos.
—¿Te gusta el agua helada? —Volvió a preguntarle y ella afirmó con la cabeza y se quedó con la mirada fija en sus ojos. Habían hecho pie cerca de la turbina y la corriente envolvía sus cuerpos y trazaba una estela de burbujas que se iba borrando hacia la parte profunda. En ese momento descubrió que ella arqueaba las cejas de una manera muy especial, en forma de ve invertida. De esa manera, el entrecejo parecía señalar el cielo. Lo habría visto antes, pero ahora le parecía significativo de algo que no terminaba de definir: miró hacia arriba, pronto empezaría a nublarse. Hacia el sur, una nube muy blanca y compacta parecía el cuerpo de un fantasma inclinándose sobre la ciudad y la gente. Rato antes, poco antes de que ella apareciese con su flor azul, la había visto y, por su forma cilíndrica que se alargaba hacia arriba, había pensado llamarla "la nube flaca". Ahora había cambiado de forma: era la misma nube y debía estar mucho más cerca. Hacia abajo, en unos bordes crispados como costrones de hielo, aparecían manchas amarillas que podían ser reflejos de los rayos del sol, o relámpagos. La música que venía de los bafles y el zumbido del hidro impedirían escuchar algún trueno, en caso de que lo hubiese.
—¿Serán relámpagos, eso amarillo..? —Le preguntó.
Ella no veía nada amarillo entre los bordes de la nube. En cambio, la forma que había adoptado al curvarse le parecía un gran dedo índice, que flexionándose, se dispondría a aplastar a todos los que estaban en la terraza.
—Como a bichos... A insectos... —Dijeron.
Cada tanto aparecían esas libélulas que en la ciudad llaman "alguaciles" y se supone que anuncian lluvia. Son mariposas de cuerpo gris terroso y alas transparentes que a nadie se le ocurriría atrapar ni coleccionar. Estos insectos no debían tener más finalidad que acompañar las ráfagas del viento que los lleva al acaso. Algunos caían al agua y quedaba adheridos a la superficie de la piscina, y, como resignados a una succión definitiva, dejaban de mover sus alas, sus patas y sus antenas: habrían llegado a su destino.
La imagen de una nube cilíndrica que va asemejándose al dedo rugoso de un gigantesco y añoso albino y amenaza aplastar a los humanos que se arrastran por la superficie de ciudades y casas debía notificar algo a las libélulas, pero sus dispositivos genéticos no tienen prevista alarmas ni recursos de fuga ante la amenaza de ser sometidos por un dedo. Los dedos aplastantes habrán aparecido en la evolución mucho después de que se consolidara el instinto de estas especies, y de allí en más, ese accionar humano no ha debido ser tan dañino para ellas como para favorecer mutaciones dotadas de mecanismos de defensa, evitación o fuga.
En cambio, como todos sus géneros y familias, estas inofensivas libélulas han adquirido tolerancia a los insecticidas agrícolas: bastó que unas pocas sobreviviesen al festín de extermino que en el siglo XX emprendió la humanidad, para que, legando a su progenie las condiciones que el azar les había brindado, lograsen, sin saberlo, recomponer estas poblaciones que vuelven a aparecer por las ciudades del sur en ciertas conjunciones favorables de la atmósfera.
No se puede anticipar cuándo, pero hay un día en el que a la conciencia del personaje, o a la del narrador, retorna un dato que parece venido de uno de esos manuales de divulgación que ya nadie lee.
Y por azar, o, según se dice, "por un capricho del azar", ese dato que bien puede ser un error o una trivialidad, se imbrica en la trama justo al servicio de lo que el autor o un personaje venían intentando expresar. Ahora, aquí, esta pareja de invitados ha figurado la imagen de una nube interpretándola como un dedo cósmico dispuesto a aplastarlos. Y en ese instante el viento norte, cósmico, arrastraba enjambres de insectos, parte de los cuales quedaban aplastados contra la superficie de la piscina y ya ni se movían.
Pero no estaban muertos: bastaba que un peón los atrapase con su pala de malla de red junto a pétalos y hojas caídos de la guirnalda y tratase de lanzarlos al vacío, para que, libres de la tensión superficial del agua, los insectos comenzasen a agitar las alas retomando su viaje a favor del viento.
La supervivencia de las libélulas está fuera de cualquier plan del peón que, pautadamente, limpia la piscina. Para él, basta que sus cuerpos hayan dejado de afear la verde superficie del agua y que desaparezcan junto a cualquier otra señal de suciedad visible desde la perspectiva humana.
Nunca sospechar que, un renglón, o un instante después de girar su paleta de malla de red lanzando todo al vacío del centro de la manzana, los insectos, vivos, volverán a volar y seguirán volando a favor del viento y lejos del alcance de su vista.
Fuera del alcance de la vista de los que trabajan, y, en general, fuera de la percepción y de la voluntad de todos, suceden la mayoría de los acontecimientos. Sólo el azar, y solamente muy pocas veces, te puede conectar con la imagen de una flor azul entre los labios de una nadadora y provocar que la imaginación se figure su boca llena de pétalos caídos de la guirnalda.
Lo mismo puede atribuirse a un dedo compuesto con la materia de una nube cargada de granizo. A partir de esa misma forma, otra imaginación
habría figurado un tronco añoso, talado y seco, restos de un árbol que, durante décadas, se fue curvando por el peso de una copa y un ramaje demasiado asimétricos.
Ahora estos dos no podrían librarse de la imagen del dedo, en cuya base —coincidían— podían verse relámpagos y anuncios de tormenta. No era propiamente el cosmos, pero era lo más cósmico que aquel ámbito permitía imaginar.
Tal vez otro fragmento ínfimo del cosmos se anunciase a unos pocos centímetros por debajo de la superficie del agua. Un vago dolor, un bienestar-malestar en la parte más baja del vientre que expuesta al chorro de burbujas heladas del hidromasaje, anunciaba una urgencia.
¿Orinar en el agua de la piscina? No era eso. La imagen de un dedo hecho de corteza de nubes curvándose en el cielo, lo llevaba a imaginar a su dedo, humano, entrando en esa boca para hurgar entre las encías, la lengua y los carrillos en busca de pequeños pétalos azules, y esa sensación se desplazaba a la imagen cristalina de burbujitas de saliva manando a los costados, que bajo la lengua que acompañaban el tacto tibio y falsamente untuoso de la saliva que le atribuía a ella.
Representarse todo eso en sucesión acentuaba la urgencia. No era orinar: era el impulso de penetrarla, ahora lo sabía. Y después sí, después de penetrarla, comenzaría a explorar su boca con la lengua o con un dedo y a devorar, junto a ella, un bolo de pétalos diminutos amalgamados en saliva.
Pero antes, la tormenta, toda su urgencia, y el tormento de apostar a una improbable satisfacción: por ejemplo, invitarla a que tomasen un departamento en el Karina por un solo día para refugiarse de la tormenta,
—¿Anda tu celular..?
—¿Y cómo sabés que traje el celular...? —Preguntaba ella y volvía a arquear la cejas, como "ve" invertida con un ángulo central señalando al cielo.
—Porque te vi... Porque te vi cuando viniste a la pileta y guardaste el kimono espantoso, un paquete chico de Marlboro y un teléfono, allí, en el bolso. —Señalaba hacia el ángulo sudoeste de la piscina, como acusándola con la evidencia del cuerpo del delito. Allí volvían a agruparse hojas y pétalos multicolores de la guirnalda, y debía haber montones de libélulas inmovilizadas por el agua, y más allá, en el borde, un macetón y a su lado, el bolso azul de Nike idéntico a otros bolsos que se veían en los rincones y los bancos.
—¿Para qué lo querés?
—Para hacer un llamado... Se me ocurrió algo... En cualquier momento empieza la tormenta... ¿Nos vamos..?
—¿A dónde?
—Se me había ocurrido un chiste: llamar a la administración del apart y tomar un departamento por el día... —Nadie va a poder decir que nos fuimos de la fiesta!
6
Es como cuando alguien sumerge una pala de red de malla unos centímetros bajo la superficie del agua, levanta una magra cosecha de hojas, basuras y algún insecto muerto, alza la caña hasta que apunta al cielo y, haciéndola girar, lanza todo al vacío que no es un vacío sino un espacio de aire sometido a las ráfagas del viento urbano que se entuba entre casas y moles de cemento, impidiendo anticipar la trayectoria de algo inerte que flota o cae, o de lo que revive y se empeña en volar entre los remolinos de aire.
Como velámenes, los muros y las casas hacen su trabajo de resistencia derivando cualquier corriente hacia un destino que nadie tuvo previsto al construirlas ni al proyectarlas.
Así el relato. Esto es el relato. Cayeron dos personajes y de ellos quedarán solamente unas imágenes revoloteando: la forma mutante de una nube, una amalgama de pétalos azules, pequeñas formas como granulaciones de la piel en los puntos donde un vello invisible se erige estimulado por una corriente de agua fría y el fantasma de una mucosa húmeda y tibia dentro de la boca que modula una voz de mujer.
Debió quedar también la figuración de algo que alguien, en el fondo del vientre, pudo percibir como una urgencia que impulsa a uno y a otro a urgirse mutuamente.
Todos se urgían, así en la terraza como en todas las ciudades del mundo. Uno podría suponer que la concurrencia de aquel encuentro, igual que toda la humanidad, representa un conjunto casi infinito de átomos de urgencia. De ellos, unos pocos —muy pocos—, serían afortunadamente complementarios: el mozo urgido por atender al comensal que, con una seña, acaba de reclamar otra botella de agua mineral, la señora que agradece con su sonrisa al mariachi sonriente que le ha dedicado una canción, y poco más. Son casos tan infrecuentes que una mejor versión de la escena debería pasarlos por alto.
Del resto, casi no se puede entrar en detalle. En un instante, para medio centenar de personas que comen, beben y se bañan en la piscina sin preocuparse por la amenaza de tormenta, podrían suponerse millares de ínfimas urgencias chocando entre sí, como pequeñas partículas de incertidumbre que nunca llegarán a complementarse ni terminarán de satisfacerse.
El grueso de estas urgencias se dirige a personas. Se busca algo de alguien: obtener algo, aunque solo sea la confirmación de que se hizo todo lo posible y de la mejor manera posible para conseguirlo.
Una pequeña parte de las urgencias se dirige a las cosas. La arquitectura del lugar y la organización del evento están dispuestas para satisfacer la sed, el hambre y el deseo de zambullirse para refrescarse en la tarde agobiante. Junto a estas mínimas condiciones, también se han dispuesto musicalizaciones, un cronograma de servicios de show y de mesa y una eficiente división de funciones del personal, que garantiza al público que habitar un espacio apto para que todo el azar de las urgencias humanas se manifieste sólo en la mente de cada uno.
Así es el mundo. Las virtudes de la urgencia sexual proceden de la facilidad con que puede asimilársela a los procesos naturales y de la felicidad que a veces produce el sentimiento de ser, uno mismo, el escenario de la intervención de las fuerzas del cosmos.
Ahí salen dos. Van presa de una urgencia a la que les bastaría imaginar como un anuncio de fuerzas cósmicas entre sus cuerpos, o sus personas, para que se convierta en un inicio de felicidad. Después, se sabe, la felicidad recorrerá su ciclo desde la plenitud hasta el peor de los vacíos, pero el arte de vivir que inculca el mundo habilita para que cada fase se asuma como si representase lo único que puede suceder en la vida.
Este ya tenía el cheque. Los maldecía: podrían haberle pagado en efectivo esos seiscientos miserables dólares. El contrato pactaba que debía animar y coordinar el espectáculo entre las doce del mediodía y las seis de la tarde, pero pronto llovería, su trabajo se decretaría terminado, el lunes cobraría el cheque y en el curso de la semana habría olvidado todo.
Que lo eligieron por su perfil cultural, le habían dicho los del apart. Todo porque tenía ese programa de cable. Con el tiempo, pensaba, toda la cultura se reduciría a los programas culturales de cable, y lo que no aparezca en esos espacios podrá existir igual que siempre pero no ser algo que suceda en la cultura. Mientras tanto, las cosas siguen funcionando al revés: los productores de cada programa cultural todavía revisan la prensa para detectar lo que está sucediendo, y anda por las instituciones a la caza de novedades para mejorar su perfil. Lo mismo ocurría en los comienzos de la radio y la televisión: revolvían la prensa para determinar qué hacer con su programación y qué anunciar en sus espacios de noticias.
Ahora nadie ignoraba que la prensa vivía pendiente de la televisión y que cada año era mayor el espacio que destinaba a informar lo que va sucediendo en canales y estudios. El animador estaba convencido de que con la cultura sucediese lo mismo que con los noticieros y los programas de entretenimiento, y seguía fiel a su proyecto inicial. Se lo había dicho a su mujer: "ahora flaca, bajo perfil: prender un pucho y sentarse tranquilo a fumarlo por unos años porque el tiempo va a favor de lo que estamos haciendo. Es cuestión de paciencia..."
Ya se habían divorciado, pero ella seguía reconociendo que tuvo razón.
Cinco años atrás, a nadie se le habría ocurrido delegar en una figura cultural la animación del show de lanzamiento de un hotel caro, y este tipo de propuestas venían presentándose cada vez con mayor frecuencia.
Dos años atrás, tampoco él era una figura cultural. Había publicado dos novelas y aparecía firmando una crónica de los primeros años de la guerrilla en Sudamérica. Las novelas fueron muy comentadas en los suplementos culturales pero el público las desairó. Ahora los ejemplares amarilleaban en las mesas de saldos y algún día se daría ánimos para mandar a comprar todo, de modo de librarse de la sensación de que, cuando esporádicamente alguien elegía y compraba un librito suyo por dos pesos, lo hacía para burlarse de él o para documentar alguna intervención desdeñosa en su propio programa.
Algo faltaba en esos libros y él, que lo advertía y hasta lo reconocía entre sus amigos escritores, no terminaba de definir qué era, y, sin embargo, estaba seguro de que cuando escribiese su tercer novela sucedería lo mismo. La crónica guerrillera fue virtualmente un éxito.
Había agotado las dos primeras ediciones y se estaba traduciendo al inglés y al francés, todo gracias a que fue comentada en las secciones de política y actualidad y a pesar de que la mayoría de críticas eran hostiles, se ensañaban con unas pocas inexactitudes y lo calificaban de best seller oportunista.
Alguien difundió que el libro había sido compuesto por un equipo de ignotos estudiantes de periodismo, que, contratados por la editorial, ni llegaron a verle la cara al supuesto autor. Mientras los mariachis interpretaban su último número, el animador recordaba sus temores de aquellos días en los que llegó a creer que desenmascararlo como falso autor equivalía a una acusación de plagio. Estaba equivocado: hasta para sus amigos escritores, que se debatían bajo el terror de las influencias y abominaban de los plagios, el hecho de tener éxito sin sacrificio alguno resultaba una virtud comparable a los mayores logros artísticos. Ahora, entre sus íntimos, exageraba diciendo que se había limitado a diseñar el índice y a inventar el título y, que estaba pensando un nuevo título y un índice para una obra complementaria que trataría sobre las fuerzas armadas o sobre la vida de los civiles indiferentes por los mismos años historiados en su best seller.
Probablemente jamás escribiría ese libro. Pero de algo estaba seguro y se lo había dicho a su mujer en los días del divorcio. Ella le había gritado que era "un trucho, un farsante, un falso escritor..." y, al verla completamente imbecilizada y animalizada por el odio sintió un alivio y le dijo que gracias a Dios era tal como ella decía, puesto que si creyesen que el libro y sus artículos en el diario los había escrito él, los del canal no le habrían dado el espacio ni los privilegios que garantizaban el éxito de su programa.
Pasado un año seguía sintiendo el mismo alivio, solo interrumpido, a veces, cuando sospechaba que ella podía estar acostándose con algún escritor joven, fracasado. No eran celos. Lo sentía como un temor supersticioso a recibir un daño, y no valía la pena negarlo: hacía un tiempo que se sucedían acontecimientos que confirmaban el acierto de su creencia.
Algunos piensan que la envidia irradia un factor mágico que perjudica a las personas que toma por objeto. No era su caso, pero creía en lo que llamaba "las ondas".
En el canal y en el estudio, todos hablaban de buenas y malas ondas, o se oía decir que con tal o cual cosa o persona había o no había onda. Sexualmente su ex mujer no le interesaba: ahora diría que no tenían más onda.
Más aún, preferiría que tuviese lo que ella llamaba una relación plena con un hombre. Alguna vez imaginó que en las semanas siguientes a la separación ella vivía un romance con el arquitecto que estaba refaccionando el piso de sus suegros. Era probable, y tenía muchas evidencias de que el tipo se interesaba en ella. Entre las mujeres de su ámbito tenía fama de ser un amante infatigable, al que una llamaba "el diez puntos", y otra "seis polvos".
Pensar que ella se acostaba con ese tipo, al que suponía dotado de un pene de grandes proporciones, lo dejaba indiferente: era un play boy de clase media que seducía sólo por su narcisismo, y, en compensación, vivía seducido por las mujeres mayores que él, con dinero y con algún tipo de arraigo en el mundo de la cultura o de la prensa.
Su ex mujer administraba un bar que tenía un anexo de librería y una pequeña sala de exposiciones en la planta baja de la fundación Delta.
Su suegro siempre aparecía como jurado de concursos y en las comisiones asesoras de los proyectos culturales del gobierno. Era bastante para un arquitecto ocupado de la refacción de casas.
Una tarde la vio salir del estacionamiento de la fundación con ese hombre y se convenció que irían a pasar la noche juntos. No le importó y eso probaba que no sentía celos.
En cambio lo inquietaba atribuirle aventuras con cualquiera de esos poetas jóvenes que perdían las horas mirando libros en el bar, revisando solapas para ponerse al día o consultando precios como pretexto para hablar con ella. No era por la edad: serían más jóvenes que ellos, pero tampoco el arquitecto debía tener más de treinta, y aunque a ella le gustaran los jóvenes y hasta de poco más de veinte años, si los aceptaba o, directamente, los seducía, no era buscando un desenlace sexual que difícilmente podría satisfacerla, sino para dar lugar a esos diálogos íntimos que suceden al sexo y en los que se aprontaría a corroborar la imagen negativa del ex—marido entre los resentidos por el fracaso.
Odio, sentía. Saber que ninguno de esos muchachos llegaría a conseguir la menor notoriedad en la cultura no lo calmaba. Por el contrario: acentuaba una rabia que no podía discriminar si se dirigía a ella o al pobre proyecto de intelectual fracasado.
Pero parecería que odiar no daña a los demás. Por el contrario, el odio termina confirmándoles lo que son porque eligieron serlo y, de ese modo, funciona como una influencia positiva en el ánimo. Es todo lo contrario de la envidia. Las ondas maléficas de la envidia no proceden del envidioso ni de la mujer resentida que estimuló su insidia. Están en uno, allí en la parte de uno mismo que descubre en el mundo focos de negación de lo que es y de lo que elige ser.
Que esto suceda desde siempre, y no solo en las sociedades sometidas a democracia, prueba que no es que el alma o la mente escruten a un padrón de individuos para tabular su prestigio o su popularidad. ¿Qué es?
Tal vez sea el reconocimiento de la existencia de algo —¿una forma de amor?— que entre algunas personas define su bienestar por oposición a otro que parece tenerlo inmerecidamente.
—¿Qué es el amor? —se preguntaba también el animador por otros motivos. Faltaban minutos para anunciar el brindis, pronto empezaría a llover, y la pareja que venía siguiendo con la vista desde la tarima del show acababa de salir hacia los ascensores, llevándose sus bolsos pero sin pasar por los vestuarios a cambiarse. La chica caminaba con largos pasos y movimientos de animal joven. El tipo era muy parecido al arquitecto de su ex mujer: al llegar, lo había identificado como parte de la custodia de la Cementera, y después estuvo preguntándose por qué se había quedado en la reunión.
Ahora entendía: habría resuelto quedarse interesado en esa chica: querría rondarla, nadar con ella y hablarle señalando el cielo y los edificios vecinos, que fue lo único que le vio hacer desde el momento en que la comitiva de su jefa se retiró del apart.
Al parecer, por la manera de partir tomándola del hombro y poniéndole una mano en el pecho, justo en el borde del corpiño de la bikini, había conseguido su objetivo, y, de alguna manera, se mostraba orgulloso tal como habría hecho el arquitecto. También en esto se parecían.
Físicamente cualquiera podría haberlos confundido: solo los diferenciaba el corte de pelo policial de este en contraste con la melenita de soñador que usaba el otro: sus pelos castaños, quizás aclarados con alguna loción, siempre estaban volando sobre sus hombros a merced de su hábito de volver bruscamente la cabeza hacia un lado cada vez que conseguía completar una frase agradable.
Se oyó un trueno y todavía no tenía resuelto cómo convendría anunciar el brindis. Si estuviese lloviendo todos emprenderían la retirada y también él estaría yéndose con su cheque de seiscientos. Si hubiera empezado a llover unos minutos antes ya se habría ido y habría visto a la chica del custodio caminando igual, como en puntas de pie, pero chorreando lluvia desde sus empeines, como cuando la descubrió por primera vez saliendo de la pileta.
Le había preguntado a un socio del apart si era una del servicio de acompañantes y le habían dicho que no: era una amiga de las de la agencia de prensa que a veces solía ayudarlas. Nadie sabía su nombre.
7
Escuchaba decir que estaban "pasando desgracia tras desgracia", y todo a propósito de una boludez. En cambio, el viaje por la autopista hasta el country de su colega había sido, en verdad, una desgracia.
Primero tuvieron un embotellamiento en el empalme: durante media hora avanzaron a paso de hombre, y de repente todo se despejó y retomaron el camino sin enterarse de las causas de la demora.
Después hubo un problema en las cabinas de peaje. Según algunos habían asaltado a un cobrador, otros decían que un chofer fuera de sí había bajado discutiendo y desencadenó una pelea. Habían oído que una ambulancia se llevó a dos guardias sangrando: por lo menos, al salir del peaje cada uno podía elegir la explicación que más le gustase.
Finalmente, al llegar al country del otro escribano encontraron una larga cola de autos y todoterrenos. Había alguien de gobierno visitando a una familia, se temía un atentado y los de seguridad revisaban baúles, motores, bajo los asientos y en el equipaje de las familias buscando armas y explosivos. Gente inexperta, se distraía verificando detalles y les llevó minutos revisar la mochila de la nena, que venía cargada de cosméticos infantiles y libros de Disney.
Cuando llegaron al jardín de su colega, ya tenían listo el asado y él seguía afligido por tanta demora sin poder librarse de la imagen del guardia que morosamente controló hoja por hoja un cuaderno escolar y se detenía a leer los epígrafes de unas imágenes de la muñeca Barbie.
Durante el almuerzo se fue calmando. Por suerte, la familia de su colega había dispuesto una mesa atendida por una empleada donde comerían los niños y la arboleda que rodeaba el jardín tenía un efecto benéfico: pinos y eucaliptus filtraban el fuerte viento impregnándolo de una atmósfera balsámica que atenuaba el calor. Las mujeres casi ni hablaron y parecían interesadas por la conversación de sus maridos: tres escribanos pesimistas por el destino de su profesión.
Confirmar que, en su escala, esos dos colegas afortunados padecían la misma merma de trabajo que él y compartían sus peores pronósticos sobre el futuro también tenía el efecto balsámico de un bosque de cedros. Las mujeres tenían razón: en el country el calor y la desazón se hacían más tolerables que en la ciudad.
Pero a los postres se agregó al encuentro su cuñado el juez. Había aparecido en su nueva Harley trayendo a las hijas abrazadas a su cintura. No sabía que estuviera invitado y su presencia venía a hacerle más difícil la charla entre colegas.
Era el nuevo rico de la familia. Casado con la hermana de su mujer, su pedantería ostentosa escandalizaba a los parientes. Ahora estrenaba esa moto con el entusiasmo de un chico de veinte años y esa novedad pronto se agregaría a la lista de patrimonios que comentaba la familia, alternando envidia y admiración, según los variables ánimos de momento.
No toleraba la teatralidad de la carrera de acumulación de bienes que emprendía su cuñado. A medida que incorporaba una nueva propiedad, —barcos, chacras, edificios de renta— se agrandaba proporcionalmente su protagonismo en reuniones de familia y encuentros sociales como el de aquella sobremesa. Ya no podía imaginar una escena en la que el juez no fuese el centro de la atención de todos.
Ahora contaba que en las últimas semanas había tenido que vivir desgracia tras desgracia.
Se les había muerto el administrador de la chacra y había desaparecido toda la documentación de operaciones de compra, venta, ampliaciones y gastos de personal. Tuvieron que contratar a un auditor que les aconsejó que diesen todo eso por perdido.
—Una desgracia... Y no por la plata —descartaba—: por ahí, con cien mil dólares se soluciona todo... Es la sensación de que hoy en día uno tiene que vivir dependiendo de gente así... Si fuera un negocio no sería tan grave, pero esta chacra era una cuestión más de familia... ¡Mi mujer quedó hecha mierda..! ¡Loca por este tema!
Contaba que su despacho y las oficinas de los secretarios de su juzgado estaban llenos de micrófonos, y que el mayor peligro era que la gente que recibía grabaciones o transcripciones de las escuchas eran un montón de inútiles capaces de interpretar cualquier cosa.
Acababa de enterarse de que su administrador, el muerto, además de imbécil y desordenado, era comunista y trabajaba con una empresa financiera ligada a los restos del aparato de su partido:
—Imaginate vos... —le decía al dueño de casa— con tantas pelotudeces contables que uno pudo llegar a haber hablado con un bolche, lo que puede pasar si a alguien se le ocurre leerlas como mensajes en clave... Debo haber mencionado tres bancos, diez marcas de herbicidas de nombres extraños y siglas con números... Este invierno hablé montones de veces de la "caja negra", que es el sistema que usan las cosechadoras para controlar los recorridos de potreros con el posicionador satelital... Y de golpe un cretino que gana quinientos dólares por mes escucha eso y hace copias para la prensa...
Ya anticipaba un titular, "La Caja Negra del Juez", y le decía a los escribanos que ellos no tenían esos problemas, para explicar que cada vez más seguido estas cosas le hacían pensar la posibilidad de renunciar y vender todo para ir a hacer un postgrado en leyes en Estados Unidos y vivir allí con lo indispensable, sin depender de terceros y sin necesidad de vigilar dónde le habrían metido los micrófonos esa semana.
—Lo peor es la gente... —Decía.
Para peor, esa semana había tenido problemas en su country y con la brigada policial de la zona.
Había desaparecido un reloj. Lo buscaron por toda la casa, interrogaron a las mucamas y a las nenas pero nadie lo había visto. Era el cronógrafo marino que decoraba una repisa frente a su escritorio. Al día siguiente, aprovechando que el jardinero había salido en su franco de los jueves, su mujer decidió revisar el cuartito que el tipo ocupaba detrás de los vestuarios de la pileta.
No lo consultó: él no la hubiera autorizado y, en caso de verdadera necesidad, lo habría hecho personalmente y en presencia de la mucama de confianza.
Ella había salido al jardín y al rato apareció como loca pidiéndole a los gritos que la acompañase a ver lo que había encontrado. No estaba el reloj, ni vieron señales de que el tipo tuviese algo de la casa salvo un mazo de fotos que guardaba una caja.
Eran fotos de las nenas, algunas retocadas con lápiz de color y otras punteadas en tinta negra como para definir el marco de una ampliación. Todas esas imágenes habían estado en su casa y de la mayoría podían recordar el momento en el que las había tomado la madre, o unas compañeras de colegio que solían visitarlos.
Al principio él le restó importancia: era algo natural porque de ese hombre se sabía que era muy cariñoso y hasta amigo de los chicos del country. Siempre solía bromear con ellos inventándoles adivinanzas y chistes rimados con sus nombres, de modo que le parecía normal que hubiese juntado aquellas fotos que las nenas miraban y dejaban tiradas en cualquier parte.
Pero su mujer estaba horrorizada: decía que el tipo era un perverso y que debía ser un violador. Él trató de calmarla: estaba cada vez más seguro de que no había nada que temer, y seguiría pensando así si no hubiera dado con el bibliorato.
Era uno de esos libracos de contabilidad encuadernados en tela que se usaban hace cincuenta años. Tenía cerca de mil páginas pautadas a dos columnas por una doble línea roja y estaba escrito con letras pequeñas pero con caligrafía muy clara, casi como letras de imprenta. En las primeras páginas los trazos en birome, que eran más leves, estaban desteñidos por el tiempo y a medida que se avanzaba hacia el final parecían más frescos y recientes.
Calculaba que escribir eso con semejante caligrafía, sin borrones ni tachaduras, debió requerir un trabajo de años.
No, contaba: no era una novela. Una etiqueta escolar, pegada en el lomo del libraco decía "El Jardín de las Flores", lo que también a ellos los llevó a pensar que era el título de una novela.
Era una un colección de cartas. Al leer las primeras se pensaba que serían copias de correspondencia de otras personas. Cada carta venía encabezada con el nombre de una remitente y de la mujer a quien estaba dirigida. Eran todas cartas entre mujeres. Desde el comienzo se notaba que quienes escribían eran gente de edad, al menos, cincuentonas, alguna de ellas ya jubilada. Debían ser diez o doce mujeres que evocaban pequeñas historias de su infancia escolar. Al comienzo eran formales, se trataban de "señora", "querida señora" o "estimada señorita", y se centraban en los preparativos de un encuentro de ex-alumnas planificado para las vísperas de la siguiente Navidad.
El juez había leído a los saltos, junto a su mujer, decenas de cartas que gradualmente iban volviéndose más íntimas y confianzudas. Empezaban en febrero. Ya hacia abril todas las corresponsales se tuteaban y poco después se empezaban a poner procaces y descabelladas, contagiándose y provocando el mismo tono de unas a otras.
Las supuestas autoras terminaban pareciendo locas: por ejemplo una carta contaba como si fuese la propia experiencia del remitente, algo que páginas atrás, en el bibliorato, le había relatado una tercera corresponsal. A partir de septiembre, una a una, iban evocando su iniciación sexual y todas recordaban la fecha: se trataba del mismo día, un cinco de abril.
Nadie que copie la experiencia de otro —decía el juez— la relataría con los mismos detalles ni la dataría justo sobre la misma fecha.
—¿No es cierto..? —preguntaba su cuñado dirigiéndose a los otros escribanos, como reconociendo que a él no le interesaba la historia de sus desgracias ni sus relojes de colección.
Pero en realidad, le había despertado curiosidad el libro: ahora querría leerlo. Escuchaba al cuñado contar que lo que "les había helado la sangre" era la descripción en detalle de un hecho del que todas se atribuían haber sido víctimas. Hablaba y cada tanto bajaba la voz y miraba hacia la pileta donde jugaban los niños como temiendo que lo oyesen.
Todas las supuestas corresponsales tenían entre once y doce años en oportunidad del hecho y el corruptor, de cincuenta y cuatro, era, en todos los caso el mismo hombre: el jardinero del colegio, un protegido de las monjas francesas que lo administraban.
Era un tipo muy querido en la zona. Vivía en el colegio y los sábados y los feriados daba clases de box a los varones. Algunas cartas contaban que había sido un destacado boxeador que comenzó su carrera en Bahía Blanca y que llegó a trabajar como sparring de algunos campeones en Los Angeles.
Eso imponía respeto a los adultos, mientras que las chicas del colegio estaban fascinadas porque se jactaba de conocer los nombres de todas las cosas y recordar los nombres de todas las personas.
Curiosamente, ninguna de las que en el bibliorato figuraban como autoras de las cartas, sabía su nombre: todas lo llamaban "El Jardinero".
Contaban las cartas que alumnas, monjas y profesoras del colegio lo admiraban por su destreza para dibujar con ambas manos: reproducía insectos con una perfección y un lujo de detalles que se comenta varias veces en las cartas fechadas entre julio y diciembre, donde también se refiere su conocimiento de los nombres y hábitos de infinidad de especies de insectos voladores.
Lo que más alarmaba, decía el juez, es la semejanza entre el tipo aquel, que era un viejo hace más de cuarenta años y el propio jardinero de sus terrenos en el Country Highland que ahora debe andar por esa edad. Y lo que "te congela la sangre", repetía, eran los detalles de la violación, que solo se pueden recomponer leyendo en orden y con mucha paciencia las cartas fechadas entre agosto y octubre.
Claro, decía: una persona normal diría violación, pero en ninguna de las supuestas cartas se usa esa palabra.
Contaba que una corresponsal la llamaba "iniciación", y que otras aludían al hecho como "la experiencia", "el encuentro", "el reconocimiento" y palabras vagas por ese mismo estilo. Explicaba que habría que recuperar el bibliorato, que ahora estaba en la delegación policial de Pilar, para cotejar bien las descripciones que del hecho dan cada una de las supuestas corresponsales. De lo que estaba convencido era que ninguna de ellas guardaba rencor al hombre ni parecía reprocharle nada.
Vieron una carta cuya autora reconoce que sintió asco, pero no se refería a lo que ocurrió, ni a cuando sucedió, sino a algo que sintió días después en el colegio, cuando se cruzó con El Jardinero y notó que era tan viejo.
Eso figura en la carta. Al mes siguiente, la destinataria le responde, burlona, que no era tan viejo y que sería menor de lo que ellas dos eran ahora, en vísperas del encuentro de ex compañeras.
Su cuñado bajó la voz para repetir que los detalles eran horribles, repugnantes y en ese momento, comenzó a crecer un golpeteo de motores que venían oyendo hacía varios minutos. Curiosos por la historia, no les había llamado mucho la atención, pero ahora se había vuelto un ruido ensordecedor en el que se reconocían los escapes de las turbinas de un helicóptero.
Todo se oscureció: hacia rato que amenazaba nublarse y, hacia el este el cielo se teñía de un marrón rojizo cada vez m s denso. No eran nubes: entre los árboles se dibujaba un remolino con forma de cono invertido que tendría el vórtice a ras del suelo aunque no se alcanzaba a ver tras las lomadas divisoras de predios.
—¡Qué hijos de puta..! —gritaba el dueño de casa y explicó: —Se pasaron la mañana haciendo vuelos rasantes sobre el campo de golf y ahora decolan sobre las canchas de tenis... ¿Ven eso? —señalaba hacia el cielo del este enrojecido— ¡Es polvo de ladrillos que levantan de las canchas! Van a ver que ahora empieza a caer y que cuando pase —ya pasaba el helicóptero a unos cincuenta metros por encima de las copas de los cedros altos— el viento de la hélice nos apesta de olor a kerosén y rocía todo con polvo y yuyos...
Los chicos habían trepado a la terraza del solarium y saludaban el paso de la máquina. Un aire caliente y con olor a combustible mal quemado invadió el jardín y en unos instantes la pileta y el estanque que usaban para juegos de pesca quedaron cubiertos de hojas flotantes. Algunas habrían caído de los árboles pero la mayor parte eran briznas de césped del campo de golf que la máquina cortadora no había terminado de aspirar en el servicio de aquella mañana.
—Enchastran todo... —Dijo el dueño de casa y su mujer dejó la mesa diciendo que iba a encargar a las mucamas que limpiasen al menos la pileta de los grandes. Todos querían saber m s acerca del bibliorato pero el juez hizo un ademán significando que prefería obviar algo. Volvió a decir que los detalles eran repugnantes y que habría que leer todo con mayor atención porque las revelaciones iban apareciendo de a poco en las sucesivas cartas que, copiándose unas a otras, las iban ampliando.
—Ahora, —decía golpeando su Rolex con los nudillos, como para indicar que contaría algo que estaba sucediendo en el mismo instante— fíjense que el jardinero, mi jardinero, —subrayó—, hace un tiempo nos pidió autorización para instalar un invernáculo en el fondo del terreno y puso una especie de capillita de vidrio donde las nenas pasaban horas porque era un criadero de mariposas y gusanos de seda.
Alimentaba a los bichos con moras y un puré de frutas mezclado con azúcar y aserrín y al comienzo del verano las chicas aparecieron con ovillos de hilo de seda, que, según creían, habían producido o segregado sus gusanos.
Lo mismo dicen todas cartas: las llamadas "experiencias" habían ocurrido en un invernadero donde criaban larvas, crisálidas y gusanos de seda. El jardinero —el del colegio, claro— adormecía a los gusanos con el humo de un cigarrillo. Él lo pitaba y, —según contaban las viejas en sus cartas— incitaba a la chica también a fumar. Después le mostraba cómo los bichos, adormecidos por el humo, se volvían dóciles y se frotaban entre sus dedos. Simulaba comerse uno, pero se limitaba a permitir que recorriese su su lengua diciendo que era dulce y suave.
Según las cartas todas las compañeras habían tenido la misma experiencia, y coincidían en que eran bichos muy dulces, suaves y perfumados. Ninguna debió haber llegado a tragarlos, pero todas jugaron con el viejo a pasárselo de boca a boca.
Después, contaba, todo seguía con juegos de lengua. Les sugería que lo imaginen, pero que aunque eran cosas que cualquiera puede suponer, era difícil que alguien conciba detalles tan retorcidos como lo que estas viejas cuentan que hicieron, sintieron o se inventaron.
Del relato de su cuñado le quedó nítida la imagen de gusanos de seda blanquísimos retorciéndose sobre una lengua. Y del tipo del colegio, el de hace más de cuarenta años, una imagen física que en su memoria se confundía con los rasgos del jardinero que tantas veces había visto en la casa quinta del juez.
Uno puede ver verano tras verano al mismo hombre con sus palas y herramientas, siempre inclinado sobre las flores, o caminando como agobiado por el peso del sol, sin siquiera interesarse ni por su nombre.
Siempre cualquiera puede ser un violador, o un asesino. De este jamás hubiera sospechado nada. Que era loco, decían, pero sucede siempre con la servidumbre llegada a cierta edad: la gente tiende a atribuir locura a los que, siendo mayores que ellos, ocupan un rango social tanto más bajo. Solo la demencia puede explicar por qué esa gente no ha podido progresar con el paso del tiempo. A la vez, no descartaba que muchos sirvientes exagerasen sus rasgos de ensimismamiento o de tristeza para justificar una diferencia social debida a otras causas que resultaría penoso reconocer en presencia de su pares y superiores.
Del jardinero de sus cuñados recordaba la costumbre de caminar tarareando y algunas curiosidades que le enseñaba a las nenas: nombres científicos de árboles y flores, que eran temas de su oficio, o costumbres de animales salvajes y de insectos que no tenía por qué conocer.
Pese a esto, nunca se le ocurrió que fuera capaz de armar un libro ni de inventar una historia tan descabellada. Los médicos de la policía que rato después mencionó su cuñado, aseguraban que a la vista de lo que había escrito, no era un violador pero que potencialmente era un tipo peligroso: todo lo que desconcierta suele encubrir algún peligro.
¿Habría copiado eso de otro libro, tal como esas viejas se copiaban los episodios y hasta el estilo de sus cartas? Era otra de las cosas que nunca llegarían a saber. Al tipo lo habían despedido, y con él se perdía la pista de la historia, pero seguía sintiendo curiosidad por leerla y confirmar si el cambio gradual de la correspondencia desde la formalidad a la locura, y lo que su cuñado llamó varias veces "contagio" de una a otra vieja, de una carta a otra, se producían efectivamente como lo había contado.
Hay muchas cosa raras en los libros. Su mujer le reprochaba que leyese tanto, pero, comparándose con otros colegas y con algunos conocidos que cada semana iban por las librerías de barrio norte a buscar la última novedad, se consideraba un lector perezoso.
Últimamente se había propuesto leer con método y tomar notas de las ideas que se le fueran ocurriendo. Temía perder detalles, y más que eso, olvidar ideas que algunas lecturas lo llevaban a pensar, y que, en el momento le parecían importantes, o reveladoras.
Le interesaba cada vez más el tema de la locura, pero no era fácil enfrentar a un vendedor para pedirle libros sobre locura: cualquiera interpretaría que se interesaba en temas de psicología, o psiquiatría.
Pero no era eso: en tal caso iría un local especializado, o consultaría a un psicólogo. Ya había anotado que su interés no debería definirse como lo que le sucede a un loco, sino por lo que se siente en la etapa del comienzo de la enfermedad.
Temía a la locura, no a perder la razón. Esa tarde lo aliviaba ver que otros escribanos compartían idéntico pesimismo y el mismo diagnóstico sobre la decadencia de la profesión, y el consecuente temor al futuro. Pero, en compensación, tanto la evidencia de la carrera de enriquecimiento y ostentación de su cuñado, como el relato del libraco del violador, volvían a perturbarlo.
Si existía la locura, y si alguna de sus posibles variantes pudiese llegar a afectarlo, sería bajo la misma forma: una amenaza venida desde abajo, desde los animales, desde la servidumbre o de las mismas calles de su barrio invadidas por gente indeseable que en apariencia eran iguales a él y a los de su familia.
Tendría que encontrar una manera de anotar esto para entenderlo mejor alguna vez: pensaba en las absurdas láminas de poliestireno negro que, simbólicamente y por unos pocos días, repudiaban la invasión de su barrio por la canalla del Apart Hotel. Tendría que haber un medio más eficaz que una cortina para garantizar que la locura, igual que esa fealdad venida desde abajo, no llegara a entrometerse en su vida.
¿Sería cierto que el juez, que ya era un cuarentón, contemplaba la posibilidad de abandonar todo y vender todo para empezar una carrera académica sin mayores promesas, en otro país..? ¿O sería otro despliegue de fanfarronería para llamar la atención sobre su patrimonio..?
En cualquier caso su cuñado acertaba: vivir algunos años en una pequeña comunidad americana sería una manera de evitar la amenaza de la locura para quien tuviese los recursos necesarios. Estaba en lo cierto, sea que en verdad lo estuviese planificando, o que se limitara fantasear con la idea, o a jugar con ella para provocar la fantasía de los otros.
Para él, hasta como fantasía, partir era imposible. Algunos colegas, y no era el caso de los dos presentes, habían encontrado hacía años una manera que entonces le pareció repugnante y ahora descubría que era el único camino eficaz. Uno se había asociado con directivos de los bancos, aceptando compartir sus honorarios con ellos o con las firmas que representaban. Otros se habían lanzado a la política, exagerando su entusiasmo por el auge de la democracia. También a ellos les fue bien y no sólo porque alguno llegó a ganar un cargo electivo o cierta figuración de prensa, sino porque todos, moviéndose en ese medio, accedieron a un nuevo tipo de cliente que ahora representaba las mejores operaciones notariales.
Era como la idea persecutoria de haber perdido el último vuelo: en aquel momento, aquellos vieron lo que debían hacer y él sospechó que podían tener razón. Ya nadie acertaba con lo que le convenía hacer, y hacía años que ni siquiera aparecían alternativas repugnantes como esas, que, ahora sí, estaría dispuesto a contemplar con seriedad, si el tiempo pudiera volver hacia atrás.
Pero, al revés, el tiempo sólo puede avanzar y urgir. Esa es la clave de personajes que se retuercen pegoteados sobre la lengua artificial del relato. Como en el invernáculo, el mismo cristal que permite que una forma de vida prospere fuera del clima requerido por su especie, fija los límites de su supervivencia: si el gusano quiere salir, o la planta crecer más allá de su techo, cada uno a su manera tropezar, como ante un obstáculo, con la misma condición que hizo posible que creciera o que intentara algo.
Es la contradicción de la locura, que aparece en los locos, pero también en los que temen a la locura y en los que tratan de explicarla, narrarla o mantenerla bajo control.
Siempre hay un error, y creyendo temer a la locura este escribano responde a la amenaza social de desclasamiento con un miedo que su especie, su clase y su familia no han previsto en sus programas de desempeño. Y sin embargo es la única forma de locura dispuesta para él: una circunstancia que, no por trivial, está libre del desenlace trágico que aguarda a todos los humanos.
El programa de los relatos es más simple. Aunque en la vida haya relatos y a veces predominen sobre todo lo que se ve o se oye, y aunque, por su parte, los relatos suelan ser pródigos en referencias a la vida, ésta siempre dispone de un exceso procedente del tiempo irreversible en el que está condenada a suceder. Es como si el tiempo fuese un viento generado por las mismas cosas que va arrastrando y repentinamente empiezan a caer sobre quienes no las esperaban.
8
Le había pedido a la virgen que la niña estuviera bien y que su hermana estuviera bien y que viniese a Buenos Aires en verano, por lo menos antes de carnaval, porque en Semana Santa iría ella a San José, y de no ser posible, si le atrasaban la vacación, iría en junio o a mitad del invierno.
Iba a ser una de las últimas veces para ver San José. Antes, cada dos años iba allí y cada vez encontraba peor el pueblo y la gente. Ahora sin hombres. Antes, casi todos los años, y hasta la época de la guerra de Las Malvinas cuando llegaba se hacía un alboroto de hombres porque avisaban que había llegado la Porteña. Le decían La Porteña más que nadie los hombres. Después, casi no quedaron hombres. En la guerra murieron nada más que dos chicos, y eran primos entre ellos. Pero cerraron un ingenio, después el otro, y los hombres desaparecieron. Quedaron viejos nada más y algunos chicos con abuelas. De tres boliches, quedó sólo el de la ruta y lleno de santiagueños. Y en las últimas idas casi nadie la reconoció ni oyó que la llamaran La Porteña.
A la hermana sí, ahora le dicen Porteña porque baja a la Capital casi todos los años y cuando vuelve habla como porteña por unos cuantos días. Habla como porteña, pero sin maldad.
En cambio el sobrino, las pocas veces que subió a San José, se la pasó visitando casas y poblados de alrededor, haciéndose todavía más porteño de que lo que se volvió desde que vive en Tolosa y entró en la policía.
Le había pedido a la virgen que el chico no fuera orgulloso, pero hay cosas que nunca se pueden conseguir. Era mentira que fuese obligatorio andar con la cartera llena de balas y la pistola, pero en Tucumán el sobrino entraba a las casas disculpándose, diciendo que las tenía que llevar aunque saliera a pasear los perros por los cañaverales, porque era el reglamento. Ahora gana más de mil y le manda a la madre cincuenta pesos y nunca a tiempo. Comparando, ella gana cuatrocientos y manda todos los principios de mes cien o ciento cincuenta, según vengan las cosas. Claro: el chico se casó y tiene más obligaciones y tiene la mujer, que en el pueblo no gustó porque parecía gringa, blanquísima, aunque no era una chica mala con nadie, ni con la suegra.
Lo bueno de los domingos es que se puede estar sola desde temprano y pensar todo el día. Después de misa, aunque sea un domingo de calor, una se siente aliviada, como cuando comulgaba.
Ahora casi nadie comulga y cada vez se ve menos gente en las misas. Antes todos comulgaban por lo menos cada mes. Los sábados a media tarde confesaban, el domingo, en la misa de las nueve, daban la comunión, y entre la tarde del sábado y la hora de comulgar de la mañana pasaba un tiempo más tranquilo, sin radio ni tele, tratando de hacer todo con santa paciencia, y sin enojarse ni amargarse para no pecar. Pecar es hacer daño.
Antes pensaba que ignorancia era no poder escribir bien una carta o hacer las cuentas y no saberse libros enteros de memoria. No, antes no, siempre creyó así hasta que, todo a la vez y al mismo tiempo, se dio cuenta de que se había vuelto vieja y que la ignorancia era nada m s que ser malo.
Lo bueno de la iglesia del barrio Flores era que nunca se podía saber cuál cura era el que estaba confesando, aunque con el tiempo se reconocía a los dos más jóvenes, por la voz. Hace más de quince años que se mudaron y desde entonces se confiesa en la capilla del barrio norte, siempre con el mismo cura que cambió dos veces. A este cura no podía decirle que ignorancia es ser malo, porque le volvería a hablar del pecado de soberbia. Justo a ella, soberbia. Nunca le dijeron soberbia. Se acuerda de que en la casa le decían primero La Chica y después La Señora, en San José La Porteña, que algunas veces le dijeron Negra, o Cabeza, y La Tucumana. Pero nunca oyó ni le dijeron que habían dicho de ella que era orgullosa o soberbia y mucho menos ignorante.
El párroco de Flores había dicho que ignorantes eran los que pedían cosas a un santo, a la Virgen y hasta al propio Jesús, y ella siempre confesaba que había pedido, pero que no había pedido ventajas para ella.
Pedir para pedir algo para una misma es diferente de pedir para que escuchen. Otro cura dijo que reclamar es pecado pero que hacerse oír los buenos pensamientos no era pecado, porque era bienaventuranza.
En la ventana del living el señor había hecho un tajito con la gillette y por allí se podía ver la fiesta de inauguración de la pileta. Todo el ventanal del piso estaba forrado de plástico como paquete de regalo, por eso no circulaba el aire y había que tener algunas luces prendidas para ver por donde se caminaba.
La luz eléctrica da más calor. Miró por el tajito: se escuchaba un bolero y se alcanzaba a ver un rincón de la pileta con la gente bañándose. Mostrar la cola con esas bombachitas hechas de tiras de elástico y levantarse los pechos con corpiñitos en miniatura no es pecado si no se hace para incitar, pero algunas debían hacerlo para eso. Igual, juzgarlas sería un pecado tan grande como el que cometen ellas.
Pobres, pensaba, las mujeres viven tratando de incitar. Y los hombres tratando de mandar o de hacer ver que mandan.
La gente de afuera parece más atrasada: es más atrasada en casi todo, pero en esto es igual. En San José también pondrían boleros para las mujeres y ellas andarían igual sacando la cola o ajustándose las blusas. Pero ahora ya no hay bailes. Un cumpleaños de quince o un casamiento con baile puede llegar a haber, pero, ¿cuánto hará que no se casa nadie..?
Le había pedido a la Virgen que la niña se casara por fin con ese novio y que se pusiera bien. Si no se casaba, seguro que antes de mitad de año aparecía con uno nuevo. Cambia novio, los padres se disgustan con ella, después se disgustan entre ellos como si no tuvieran más motivos para pelear, la patrona se pasa toda la noche sin dormir mirando películas en la cocina, y el señor entra y sale de la casa, va a la cochera, arranca el auto, sale, da unas vueltas por el barrio y lo guarda. Entonces vuelve y se acuesta y al rato se levanta, va a la cocina, come algo o se sirve una copa, camina por toda la casa y si ella le habla, empiezan a discutir por plata. Y plata es justo lo que les sobra.
El sereno de las cocheras, que es evangélico, dice que los patrones están endemoniados. Los evangélicos combaten la superstición pero son más supersticiosos que la gente y creen que hay demonios volando por el aire que se meten adentro de las personas.
Pero viendo a la gente pelear, entrar y salir y quedarse horas y horas con cara de rabia, o con los ojos perdidos en la televisión, da ganas de darle la razón al sereno o a cualquier evangélico que aparezca diciendo que están infectados por los demonios.
El ruido y el griterío de la terraza parecen endemoniados, como los bailes de los chicos, que ni oyen lo que se dicen por tanto ruido, y encima no se se ven, porque no hay luz o porque les ponen tanta luz que los encandila.
La niña decía que iba a bailar casi todas las noches y los padres le creían. Hacía pensar que eran mentiras que decía para quedarse por ahí con el novio de momento. Pero no: con novio o sin novio, se iba igual a bailar, y cada noche a un sitio diferente. Después, todo el día a dormir y levantarse a media tarde para salir a comprarse más cosas y hablar por teléfono.
No es por el demonio, es por la sobra de tiempo y de plata el pecado. Y después pelean porque uno le hace perder el tiempo al otro, o porque le hizo gastar o perder plata.
El viento a los de al lado les arruinó las flores y las plantas que habían puesto de adorno en la fiesta y que debían tener pensado dejar para siempre. Ahora les va a empezar a llover y termina la fiesta y el patrón del hotel va a tener un ataque de rabia —La Ira— porque se les estropeó todo.
La soberbia empuja a la vanidad, la vanidad trae la ira y todo parece el mismo pecado. Pero juzgar también es un pecado, y tendría que ser m s grave porque es más fácil de cometer y más difícil de sacárselo de la cabeza.
A los chicos les siguen inculcando el pecado de la carne como si fuese lo peor. Pero la vanidad, la soberbia y el egoísmo llevan a matar, a robar y a mentir mucho más que la carne. La carne tiene que dormirse para ver estas cosas tal como son.
Cuando viene tormenta duelen más los pies o se duermen las piernas. Es el cosquilleo de la edad por causa del corazón o la circulación. Hay que ir todos los años al médico para oírle decir lo mismo sobre la edad, la circulación, el corazón y el pulso. Cuando se duerme la carne viene un tiempo de sofocones y malos pensamientos. Después se va pasando todo y hasta se pasa el miedo a la vejez y a morirse.
Se acuerda de las sensaciones en los pechos, en el vientre y abajo y de la voz que le salía ronca. Antes, las sensaciones le volvían a mitad de la noche, siempre iguales. Pecaba tratando de recordar cómo habían sido y lo que había pasado con cada varón. Ahora puede recordar hasta el menor detalle y todos aparecen más claros pero sin sensaciones, ni vergüenzas, ni miedos de la carne. Recordar no es pecar: se puede recordar sin vicio ni lujuria. Igual preferiría ser vieja y morirse al lado de un hombre, y preferir eso no es pecar: pecar sería querer ser otra con maldad, con envidia. Ha de haber pocas, pensaba, que puedan ser felices de verdad, y si lo son, bien lo tendrán ganado y se lo merecen.
Uno dijo que no hay infierno y que el infierno es el castigo que se recibe en la vida, pero la fe enseña que estas cosas no se pueden saber y que de lo que no se puede saber, como de las cosas que no se deben saber, más vale olvidarse.
Los patrones saben todo y averiguan todo lo que pasa en el Apart Hotel y si estuvieran esa tarde andarían espiando y peleándose por opinar cada cual una cosa distinta.
Y una bien podría vivir feliz y morir feliz sin enterarse de lo que sucede al lado de su casa, pensaba. Mejor dicho, sentía.
Pero siempre hay un "pero" condicionando la descripción del acontecimiento. Se ha comentado que uno puede vivir igualmente feliz, o tan desdichadamente como vive, sin enterarse de lo que sucede a su lado, un paso más allá, o mucho más lejos. Tal vez sea cierto, aunque no sea la verdad lo que está en juego en este decir que se repite desde hace decenas de siglos.
Tampoco la felicidad y la desdicha son estados del cuerpo, —¿o del alma?— que puedan modificarse con la satisfacción de la curiosidad por lo que ocurre en una terraza, o en una guerra. Sean acontecimientos, estados o sentimientos, son siempre cosas de las que bien se dice que "corren por distintos carriles". No sólo irían por carriles separados: pueden ser concéntricos, perpendiculares y hasta enfrentados, y así van los trenes del mundo a toparse estrepitosamente contra el tren de la vida personal, o a pasar por debajo, o a seguir de largo: da lo mismo y todo depende de los carriles del relato y de cómo haya podido uno trazarlos.
La máquina que cuenta nunca se detiene y aunque esté lejos del alcance de la vista y ni se escuchen sus vibraciones, conviene dar por descontado que anda por ahí y esperarla, no en el vacío ni en el aire y ni siquiera en un hipotético espacio interestelar donde se esté parado, sino en su propio lugar: la espera.
Es como una atmósfera, y en ella, hasta en los días más calmos tarde o temprano aparecerá una zona de presión, una columna de aire ascendente que se desplaza y tiende a mover todo, o un punto frío donde el gas, lentamente, comienza a desplazarse hacia abajo o a un lado.
Es cuestión de tiempo: guardar y aguardar a un mismo tiempo, porque en algún momento algo se manifestará.
Espera nada, o, según se suele decir, o como diría ella misma, "no espera nada" y eso porque ya da por descontados la tormenta y el final del calor agobiante y del malestar circulatorio en las piernas.
Recordó los tiempos en que se rezaba el rosario en la novena y la manera en que las cuentas iban pasando una a una entre los dedos, como si pellizcándolas entre el pulgar y el índice se consiguiera hacer que el tiempo salte de una mano a otra y pase de a trancos. El tiempo como si fuera un tren interminable: vagón tras vagón, una llega a la cruz y vuelve a empezar por el final.
Recordó el departamento de la calle Rivadavia, justo en los tiempos en que con la primera patrona rezaban juntas la novena. Mientras se reza se nota todo mucho más, las cosas cercanas medio desaparecen y los ruidos de lejos se oyen más cerca. Rezando se oía el trepidar del edificio cada vez que pasaba un subterráneo bajo la avenida.
Rezaban a la hora en que la gente volvía del trabajo. Eran las siete y media, y cada cinco o diez minutos pasaba un tren, vibraba todo.
Planchando, cocinando, durmiendo o mirando la tele nunca oía pasar los subtes que solo se volvían a notar al rezar la novena, y en la madrugada de los lunes, cuando arrancaban después de mucho tiempo sin andar porque los domingos no había servicios.
Por el barrio nuevo —pensar que lo llamaba nuevo y estaban allí desde hacia más de quince años le causaba gracia— no pasan subterráneos y los domingos, como los sábados y feriados, son días mudos porque la gente se va a las quintas o a las playas del Uruguay. Las bolitas del tiempo son como vagones de un subterráneo invisible que va volando lejos y se pueden pellizcar en el aire sin sentir nada.
Esa tarde se oía la música del hotel, y, por momentos, se intercalaba la voz grave de un locutor que presentaba a alguien o despedía a una que se retiraba de la fiesta.
De a ratos se sentía todo más cerca: era cuando aflojaba el viento. No miró abajo, seguramente estarían refrescándose en el agua, pero miró el cielo a través del tajito: todo estaba nublado y las nubes bajas, las más oscuras, se estaban acercando. Solo quedaba un pedazo de azul, arriba, hacia el lado del río. Pronto las nubes lo irían a tapar.
Antes de eso cayeron las primeras gotas. Hubo un gran ruido, no un trepidar como el del subte. Fue como si un tren enorme corriese por encima del edificio y no terminara nunca de pasar. Las luces del pasillo amarillearon, se apagaron, volvieron a prenderse y a apagarse, después titilaron y al fin quedó todo el piso a oscuras. Se oía un trueno, pero formado por el ruido de muchos rayos que caían cerca y casi a un mismo tiempo. Después se repitieron relámpagos tan fuertes que transparentaban la misma tela negra de las ventanas que no había dejado pasar ni el sol de la mañana. Ahora el ruido era una cortina de agua que pegaba contra los techos y las paredes. Le pareció que nunca había oído llover tan fuerte. Era como si en lugar de agua o de granizo estuviesen tirando tablones contra las casas.
Seguramente las calles se estaban inundando. Buscando velas en la cocina, oyó el ruido de los caños de desagüe que bajaban por la parte de servicio del departamento. Cada tanto rugía un remolino y después se sentía un golpeteo en la pared porque estarían pasando globos de burbujas y chorros de aire chupados por las cloacas, arrastrados por el agua. ¡Cómo se iba a inundar todo aquella tarde! Había pasado un rato y con toda la casa cerrada ya se sentía que estaba refrescando.
Prendió una vela y alumbrada por su llama amarilla caminó hacia la ventana del tajito para mirar. Pero casi no se podía ver. Caía un verdadera cortina de agua y las gotas, —mejor dicho, los chorros— iban de izquierda a derecha, señal de que había cambiado el viento. Se adivinaban los bordes y las paredes de los edificios. Abajo en la terraza no había más fiesta. Le pareció oír gritos o chillidos que venían desde allí, pero bien podía ser la mezcla de silbidos del viento que cuando arreciaba abría huecos en la cortina de agua. A través de uno de ellos pudo ver la pileta sin gente, donde flotaban trapos que serían toallas o manteles y una mesa o la tabla de una mesa que daba vueltas por el medio. En un balcón alcanzó a ver bolitas de hielo, más grandes que huevos de paloma, pero ya debía haber dejado de granizar. En el final de la terraza se movían formas de colores, que serían personas vestidas corriendo de un lado a otro como si no supieran cómo salir o dónde ponerse para escapar del granizo, si es que seguía cayendo, o de la lluvia torrencial con gotas grandes, casi heladas.
La lluvia: el agua. Para ver mejor, puso los índices en los bordes del tajito. En seguida sus yemas se mojaron. No tuvo que hacer mucha fuerza para que el corte se extendiera unos centímetros hacia arriba y separando los dedos abrió un ovalo del tamaño de una cuchara de postre. Así vería mejor, pero la cortina de agua se hizo m s densa, apenas se veían las ventanas del edificio vecino y, a través del pequeño agujero, salpicaduras de lluvia fuerte le mojaron la cara y un costado del pelo. Retiró los dedos, alisó el tajito de modo que no se notara que lo había agrandado y alumbrándose con la vela fue a mirarse en el espejo del salón. Al mojarse, un mechón de pelo blanco había oscurecido y se le había pegado a la cara. El párpado inferior y la mejilla del lado derecho estaban empapados. A la luz amarillenta de la vela una gota que le bajaba hacia el mentón y unos brillitos de agua en el borde de la cara y en el cuello, daban la impresión de que hubiese llorado. Pero en ningún momento de aquel domingo había sentido ganas de llorar. Al revés: el mechón blanco, que mojado parecía medio castaño o rubio, daba casi ganas de reír, igual que darse cuenta que hacía cerca de quince años vivían en ese mismo departamento y que sin contar los dos veraneos que tuvo que acompañar a los patrones y unas pocas escapadas de vacación a San José, todas las noches había dormido allí, en la misma cama, en su misma pieza.
9
Hacía casi un año que no lloraba. Recordaba la fecha: fue un cinco de abril. Hablaban por teléfono y algo había dicho su amiga, —cualquier cosa, algo sin mayor importancia— que le provocó una especie de sacudón que la hizo llorar.
Primero aparecieron las lágrimas y al notar que se le había nublado la vista y que unas lágrimas empezaban a bajarle por los párpados y le mojaban la cara, sintió ganas de llorar y más sacudones en el vientre.
Igual que ahora. Si abría la boca para respirar mejor le brotaba una voz de llanto, unas vocales, la "a", la "u", la "i" y una mezcla de sonidos "is", "os" y "ués" que debían sonar como un llanto fingido.
Es fácil fingir un llanto, pero no es posible que una simule tantas lágrimas como para mojarle totalmente la cara, el pelo y el cuello al tipo.
"Tus lágrimas! Tus lágrimas! ¡Tus laaágrimas!" había gritado él y esas frases y la manera de entornar los ojos mientras gritaba terminando, le daban el aspecto de un poeta loco.
¿Cómo ser un poeta loco?, se preguntaba ella y darse cuenta de que había llegado a pensar que el tipo se parecía a una imagen que era imposible definir, en lugar de causarle gracia le daba más ganas de llorar, cuando ya sentía que eso había terminado.
"Acabé mil veces...", dijo llorando y sintiendo ganas de reír. "Pero mentira... Miento", repetía y aclaraba: "mil veces no, pero diez por lo menos sí... ¡Nunca me pasó así!".
Él ni habló. Seguía jadeando, pero se había tendido hacia un lado como si quisiera dormir. Con los ojos cerrados y apoyando parte de su peso sobre el brazo que le cruzaba el pecho, le besaba la cara y le lamía los ojos y las lágrimas, exagerando el ruido que produciría al sorbérselas.
Sentía la fuerza del codo del tipo apretando su pecho izquierdo y hasta dolor allí, pero no era un dolor malo y se mezclaba con la sensación de llorar y con el asombro por todo lo que había sentido.
"Nunca antes me había sentido mujer...", dijo con voz ahogada y prefiriendo que él no terminase de oírla. Respiró, suspiró, volvió a sollozar o semillorar y después, como para evitar que se durmiera, o como para anunciar que iniciaría una conversación, le apretó el brazo diciendo "Te debo resultar una boluda..."
Él no respondió, volvió a besarle un párpado, la nariz y las mejillas y al fin apoyó los labios contra los suyos llenándole la boca con una saliva que, en efecto, tenía sabor a lágrimas. Quiso apretarle más el brazo, y producirle un dolor como el que había sentido en el pecho, pero era inútil: tocándolo, era imposible distinguir la materia de los músculos tensos de la dureza de sus largos huesos. Eso acentuó sus ganas de llorar y besarlo. Lo besó, y después le habló con los labios mojados contra una oreja. Le dijo "largos huesos", y la sorprendió oírse diciendo primero "largos", seguido de "huesos", exactamente al revés de la manera debida, o, al menos, a la inversa de su manera natural de hablar.
Pero él, mientras entraban al departamento que había alquilado para la tarde de aquel domingo, le había dicho algo sobre su estatura. Era alto: muy alto, más alto que ella, y para explicarle que saliendo de la pileta le había encantado que fuese tan alta, le había comentado algo sobre sus "altos hombros".
Por eso, al decirle "largos huesos" se le ocurrió pensar que ese tipo tenía algo contagioso. No hacía dos horas que lo había conocido y tenía la impresión de que estaba empezando a imitarle la manera de hablar. Hasta el acento y el tono de la voz se le empezaban a contagiar y se le notarían más si no fuese por las lágrimas y por los sacudones que provocaba el llanto.
"Tenés acento uruguayo" le dijo, pero tentada de decirle que había oído en su voz "un uruguayo acento". En realidad quería escucharlo repitiendo la frase sobre sus altos hombros, pero el tipo seguía sin hablar: la acariciaba. Es odioso el abandono de los hombres después del sexo, pero éste, que debía estar a punto de dormirse, había puesto toda la lasitud en su voluntad de hablar, o en la obstinación de no responder. En cambio la boca, que reiteraba breves besos afectuosos, y las manos que le acariciaban la cintura y las piernas, actuaban como las de quien intenta iniciar el amor con una mujer reticente que debe ser conquistada con mimos.
Sentía las caricias y recordaba las manos, que bajo el sol, o haciendo esfuerzos en el agua para desviar el chorro helado de los surtidores de la pileta, se destacaban por el contraste entre el blanco de hielo de las uñas, y el broncíneo de una piel tensa.
Desde el comienzo, en la terraza, había pensado que las manos del tipo eran como fotos retocadas de manos, y que las uñas no eran pintadas, sino como dibujadas e incrustadas de nácar. Sintiéndose recorrida por esa materia mineral y humana a la vez, se representó las manos de su marido. Cuadradas, planas, de uñas rosadas y chatas: por fortuna sus hijos no habían heredado esas manos. Tal vez, con la edad, el varón fuese adquiriendo la forma y la tonalidad de la piel de este tipo. Ojalá, anheló, sintiendo que empezaba a desear que volviera a penetrarla. "Debés pensar que soy una boluda" dijo, y le volvió el sacudón de llanto. Por fin volvió a hablar él: le preguntó por qué lloraba. "Por que sí", dijo ella y sintió que había dejado de acariciarle la cadera, "Se puede llorar por muchas cosas", agregó. "Sí" dijo él, "pero yo nunca lloro". "Yo tampoco... Yo hacía un año que no me acuerdo de haber llorado..." "Yo creo que desde los doce... ¿Cuántos tenés vos?" "Adiviná vos", le dijo segura de que acertaría, pero le dijo "veintitrés" y ella, aún llorando, sintió el impulso de reír mientras decía "Cuatro más: veintisiete", y aprovechó para decirle, repitiendo: "veintisiete y dos hijos". "¿Hijos? —parecía sorprendido— ¡Y yo cuando te vi en la terraza calculé que no tenías más de veinte..!" Se había arrodillado sobre la cama y decía que después, cuando estaban acostados, había calculado que podía tener algunos años más y que hasta podía ser casada: "¡Casadita! ¡Y con hijos!", dijo, riéndose, y preguntó "¿Y el padre?". "Salió con ellos, fueron a lo de mi suegra: no banco ir a lo de mis suegros..." de esa manera pensó que no necesitaría aclararle que no era divorciada, ni separada. Acertó. Él seguía preguntando: "¡Y mañana, seguro que le vas a contar todo lo de hoy... ¿O no?" "Quien sabe no", respondió. Habían pasado las ganas de llorar. "Ahora tengo hambre...", dijo él y tomó el teléfono.
Después, desde el baño, oyó que gritaba: "Me dio ganas de comer sushi.. ¿Te gusta la comida japonesa..?" Gritó que sí, aunque no sentía hambre. Escuchó que hacía un pedido por teléfono: le pareció extraño que un domingo de tanto calor un restaurant japonés entregase comida a domicilio.
"Tenés acento uruguayo... Recién cuando te contestaba sentí que me lo habías pegado." "Nunca me lo dijeron.. Tengo acento de provincia porque en diciembre estuve en el sur, en Bahía. Cada vez que vuelvo, vuelvo con el acento... Después, al tiempo, se me pasa. Pero... ¿Por qué llorabas..?"
Ella dudó, tentada de decirle que había llorado de felicidad. Le parecía estúpido, aunque por momentos, sentía que era verdad. "Felicidad orgánica", estuvo a punto de decir, y también le resultaba estúpido y, al mismo tiempo, o por eso mismo, verdadero. Pefirió decirle "No sé: fue algo que sentí, algo muy lindo que sentí..." "¿Cuándo?" preguntaba él y ella dijo: "¿Cómo preguntás cuándo, tonto..? ¡Mientras me cojías sentía eso..! Era una sensación. Algo adentro, algo que me tocaba, adentro, mientras..." "El punto G. ¡El famoso punto G.!", dijo él extendiendo el índice y el mayor de su derecha, como disponiendo la mano para realizar un examen ginecológico. Ella le tomó los dedos con la izquierda y los mantuvo apretados en el puño. También allí, la piel y los músculos de la palma eran tensos, como compuestos por la materia ósea de las falanges y la muñeca. Le dijo: "No, boludo, el punto G. es para delante, y yo sentía algo arriba, en el fondo, adentro..."
Después pensó que no debía haberlo dicho: éste —imaginó— se va a pensar que creo que la tiene muy larga. Pero es cierto: no es que la tenga más grande o más larga, es que te lo hace sentir, o te lo hace creer... Debe ser por el cuerpo tan duro. Practicará algún deporte, con bastante dedicación. No parece la clase de tipo dispuesto a mirarse en los espejos de un gimnasio. Tendría que preguntárselo, pero no era el momento: si mostrara curiosidad por su cuerpo, el tipo se envanecería aún más. Le preguntó: "¿De qué trabajás?" Parecía bromear al responderle que era electricista. "Soy electricista...", dijo, mostrando una sonrisa estúpida. Tal vez fuera un poco estúpido: hasta ese momento lo había oído bromear y lo había visto —y sentido— hacer cosas, pero no le había escuchado ninguna frase inteligente. ¿Sería electricista? "No te lo creo", le dijo. "Mejor", contestó él y estiró una pierna, y enganchando con el empeine de un pie las manijas de su bolso lo alzó y trazó un arco a lo alto con la pierna, hasta dejarlo apoyado sobre la cama.
Dentro de bolso había cables, pinzas, y unos probadores de corriente con diales e indicadores. "¿Me creés ahora?", se burló él. Rato después cuando habían comenzado a oírse los truenos y estaban terminando el almuerzo improvisado sobre la cama, volvió a preguntarle si le creía. Ella dijo que sí, pero que igual seguía pensando que los electricistas no comían sushi y el le respondió riendo que había estudiado electricidad en el Japón. Era la primer frase inteligente que le escuchaba: sin duda, se trataba de un chiste. Después, bromeando, él le mostró que sabía comer arroz con palitos, manipulándolos simultáneamente y a la misma velocidad con ambas manos. "¿Me creés ahora que estudié en el Japón?", seguía burlándose y ella mintió que sí antes de preguntar: "Y a coger comiendo... ¿Dónde estudiaste? ¿También en el Japón?" El no respondió: miró hacia el techo haciéndole pensar que buscaba, sin resultado, alguna frase original para seguir con aquel tono. Ella preguntó: "Te pregunté ¿dónde te enseñaron a comer cogiendo..?" "En un apart hotel de Kyoto" le respondió, mientras volvía a montarse sobre sus piernas, y apretándolas entre sus rodillas empezó a fingir que creía haberla penetrado como si la piel interna de los muslos fuese una continuidad de la vagina.
Advirtió que rápidamente recobraba su dureza —"largo hueso", pensó— y lo dejó hacer participando en ese juego con breves movimientos de cintura. Daba igual: volvía el mismo placer que sintió las dos veces que la había penetrado a fondo. Sintió una fuerte vibración: era un trueno interminable. Sonaba el cristal de la ventana golpeado por la lluvia, tal vez por piedras de granizo. Pensó en piedras de granizo, blancas como esas uñas y duras como ese cuerpo imaginado y sentido encima suyo. Sintió un vacío helado en la vagina pero no era el deseo de que la penetrara: era un vacío satisfecho, puro placer. Arriba, él se curvaba sintiendo o fingiendo un placer idéntico. Quería mirarlo y a la vez cerrar los ojos y verlo con los ojos cerrados. En ese momento se silenciaron los acondicionadores de aire y se apagaron las luces del velador y la del baño, que desde hacía un rato venía supliendo a las de las ventanas oscurecidas por la tormenta. Ahora va a empezar el calor, pensó y tuvo ganas de gritarle "puto" o "hijo de puta" pero se le ocurrió que si empezaba a decirle todo lo que se cruzara por la cabeza se le repetiría el ataque de llanto. Esta vez no quería llorar, aunque no le importara dar impresión de ser una boluda.
Se había dormido pensando en esas manos pero talladas en hielo. Puede ser un estúpido, pero tenía razón acerca de esa nube que le había parecido un dedo. Él decía haberle visto un halo de colores y que eso indicaba que pronto vendría la tormenta. Ahora estaba lloviendo. Nunca había oído llover tan fuerte y hacía casi un año que no había vuelto a llorar. Aquella vez había sido un cinco de abril: el día del cumpleaños de su amiga. Le había telefoneado para saludarla. La gente llama a eso "felicitar" porque saluda diciendo "feliz cumpleaños". Pero "felicitar" no es eso. Se felicita cuando alguien consiguió algo que lo hizo feliz, no para desear que alguien se vuelva feliz sólo porque que una lo esté saludando. Felicitar suena a "incitar". La cara de este tipo incita. La nariz y las manos incitan. Lo que hace feliz a quien recibe un llamado de cumpleaños es confirmar que lo recordaron, o que recordaron su fecha. Pero aquella vez no había llorado por el cumpleaños ni por la felicidad de su amiga, sino porque le contó que cumplía veintiséis y que acababa de darse cuenta de que estaba enamorada de un señor italiano que conoció en Cancún, en México. Había oído la frase "un señor italiano", y eso, inexplicablemente, la hizo llorar. Y si casi entre sueños pensara que esa tarde un señor argentino la había hecho feliz, le volverían las ganas de llorar y lloraría y entonces ya no podría dormirse. Las manos del tipo son de un hielo recalentado por el sol, que, entre las nubes, arde todo pero no se funde. Las uñas son de cristal blanco. No puede ser electricista: tiene las uñas como limadas con mucha dedicación y las yemas de los dedos parecen pulidas con piedra pómez. Si no fuese por tanta fuerza y tanta dureza en la piel y los músculos, serían manos de guitarrista, o de pianista o violinista. Pero con tanta fuerza no. ¿Habrá un instrumento que requiera el mismo cuidado y tanta prolijidad en las manos que al mismo tiempo necesite toda esa fuerza? La fuerza es una espuma blanca de hielo que corre por el cuerpo de un gigante transparente que es él y se derrama en la piscina cambiando el color y la temperatura del agua: la enfría hasta que por donde circula la corriente todo hierve como hielo seco. Ahora se siente más el calor y el ruido del granizo o de las gotas contra las ventanas es igual a la vibración del hidro de la pileta, en la terraza, arriba. El cielo oscuro, cargado de nubes color azul noche de terciopelo con manchas blancas deja pasar igual todo el ardor del sol. Y a él ahora no se le siente olor a agua clorada de la pileta. Huele a hombre, a remera de tenis sudada y a mezcla de hombre y mujer. La amiga, como vuelve a cumplir años, puede entrar al apart en ropa de cama y sin invitación. Camina en puntas de pie, viene de hacer el amor con un señor italiano y se detiene en el borde de la cama a mirarlos dormir mientras mueve las manos como para hipnotizarlos. Hace pases con las palmas y por eso ellos deben respirar al ritmo que ella va ordenando. Pasa la manos cerca de su espalda y le enfrenta las palmas blanquísimas contra la cara. Las manos son dos espejos hechos de palmas y dedos. Respira su olor. Las manos de la amiga emiten un olor fuertísimo a concha. Y el olor se mezcla con los olores a cable y a hombre de este electricista y la fusión de olores termina produciendo olor a lágrimas. Siente la piel y el hueso del hombro de él, del hombro del hombre, contra su cara y olor a hombre y concha alrededor de la cara y de la nariz. Ahora ya puede empezar a soñar que él le pellizca las tetas con los palitos del arroz y las va transformando en botones de ropa, pero luminosos. Por eso adentro se le forman cables, justo allí, en el fondo de la vagina arden los cables, como si el electricista le hubiese eyaculado ácido de baterías de radio. Transpira ácidos de baterías de radio por la axila, pero llueve menos y ya terminó el viento que irradiaban las manos del tipo de carne dura y hielo.
La Historia también duerme. A diferencia de cualquier personaje, sobre el ensueño y los sueños de la Historia es imposible fabular. Los sueños y los ensueños repiten, alterándolos caprichosamente, los acontecimientos vividos y los deseados: retroceden o se anticipan en el tiempo. La Historia no: puro tiempo que se precipita sobre el espacio de las personas, no puede adelantarse ni retrasarse ni comportarse como si fuese una persona que juega o que se representa que hace algo. Como quien apuesta a suicidarse cargando una bala al azar en alguno de los seis alvéolos del tambor de un viejo Smith & Wesson, la Historia, si juega, juega con absoluta seriedad. Los juegos de la Historia no son juegos, aunque siempre se los pueda entender como jugadas hechas con los juegos y los entrejuegos de las personas. Uno —un varón—, dijo que todas las mujeres infieles eran él mismo. "Son yo", decía. No es que jugara a identificarse con sus personajes, ni que juzgara a imagen y semejanza de sí mismo a su personaje femenino que era casi un insecto, quizás bella, pero no muy distinta a cualquier previsible juguete de su especie. Así la creó y la creyó él, que mientras tanto se creería una suerte de culminación del desarrollo del espíritu humano, no un bicho más. Esa mujer era él —soy yo—, porque, igual que nosotros, cedía fantasiosamente al juego de un relato social. Están los cuerpos, el agua fría de la piscina, el calor de un mediodía de verano, las nubes como brotando del pasado para convertirse en un futuro de tormenta, los insectos que se entregan vitalmente al capricho del viento y van con él o ceden a la fuerza electromagnética de la tensión superficial del agua hasta parecer muertos, y están los humanos que adoptan apariencias de atletas, electricistas o poetas divagantes a la espera de alguien que pueda hacer un relato a la altura de su necesidad con ellos y con la imagen de sus manos acicaladas y cultivadas por la pasión de gustar. De modo que sería tan fácil atribuir ese encuentro de pareja a la frivolidad de la mujer infiel, como a un supuesto llamado de la especie, a lo que suele llamarse "cuestiones de piel" o al hedonismo que proclama la legitimidad del placer, ocultando que sólo es un aspecto del sufrimiento sabiamente administrado por la ciudad capitalista. Pero nada de esto importa a la Historia, pese a que se compone de este tipo justo de acontecimientos. La Historia es como aquel viento integrado por infinitas partículas de atmósfera que va arrastrando y al mismo tiempo lo generan. La Historia arrastra infinitas historias microscópicas sin atender a nada y sin pretender nada de sus desenlaces. A su manera acontece la Historia. Pero no es un relato y a pesar de tanto esfuerzo humano, sigue ahí, imponiéndose sin contar nada y sin contar con nada. Y sin fábula ni moraleja alguna, salvo ese "nada que decir" que su silencio siempre está proclamando.
Antes de quedar dormida ella recordó que la frase "señor italiano" la había llevado a imaginar a un hombre mayor, con grandes bigotes blancos, vestido con un traje a rayas de Giorgio Armani. Llamar señor a un tipo con quien tuviesen una aventura, no era la manera de hablar entre ellas. Que dijese estar enamorada de un señor le hacía pensar en su amiga posando para una postal del tiempo de los abuelos. Y pensar esto que nadie tomaría como un motivo para llorar, lo convertía, por eso mismo, en un motivo para llorar. Soñaba que unos hombres de traje amarillo entraban al departamento y los obligaban a vestirse. Su compañero protestaba, diciendo a que a ella la dejasen así, desnuda, en la cama: debía hacerlo para jactarse de ser su dueño. Pero él también se ponía una casaca amarilla y forcejeaba tratando de calzarse uno de esos shorts a rayas que regalaban en el apart. Le tomó un brazo, la sacudió diciendo que despertase y lo esperara porque debía salir con los bomberos. Despertó sobresaltada. Hacía calor, pero no había señales de incendio. Los tipos de amarillo ahora existían: debían ser bomberos de verdad que habían salido del sueño e iban y venían por el departamento. Uno de ellos, las veces que pasó, se demoró en el marco de la puerta para mirarla. "Un baboso: pasa y vuelve a pasar porque quiere mirarme las tetas", pensó. Tendría que bañarse, pero empezó a vestirse apurada, tratando de encontrar su ropa en la semioscuridad. Llovía menos y el cielo seguía oscuro como si estuviese anocheciendo, aunque el cronómetro que él había dejado junto a la cama indicaba las cinco de la tarde. Había dormido apenas media hora y ya podía olvidarse del sexo. O empezar todo otra vez, si el tipo volviera. Había dejado el bolso con sus cables, el reloj y alguna ropa tirada por allí. En el bolso guardaba una caja con seis preservativos, rollos de cintas adhesivas, herramientas de relojería mezcladas con plaquetas electrónicas, envoltorios de plástico con partes de radios o de computadoras y una pistola pequeña: una especie de arma de guerra pero reducida a la escala de un chico de diez años. La pistola parecía peligrosa: a cada lado de la empuñadura tenía grabada una letra doblevé con alitas. La boca del cañón mediría poco más de medio centímetro de ancho. Cargaría pequeñas balas para defensa personal. ¿Por qué la llevaría entre las herramientas? Quizás fue por influencia de la pistola, pero sintió miedo cuando se repitieron unos gritos: latía fuerte el pecho y la garganta y la boca se habían secado de repente. Pasaba gente taconeando por el pasillo y se oían golpes de saltos por la escalera de emergencia y voces de hombres dando órdenes a los que entraban o salían de ese piso, el décimo del apart. Creyó reconocer la voz de él ordenando "¡Dale! ¡Dale!", pero sin acento uruguayo. ¿Sería él mismo? Temía salir del departamento, pero la curiosidad por lo que estaba sucediendo era mas fuerte. Buscó su bolso, se prometió no olvidar nada en ese sitio al que nunca volvería, y, en la semipenumbra, miró bajo la cama y sobre cada uno de los muebles de la habitación. Envolvió los restos de comida y tomó los palitos de arroz que habían usado y enrollándolos en una servilleta de papel, los guardó en la cartera de su celular, dentro del bolso. No encontró la llave del departamento pero la puerta estaba abierta. La escalera estaba apenas iluminada por los reflectores de emergencia de un piso bajo y una luz amarillenta se difundía por el hueco del tubo que formaban las curvas del pasamanos. Si hubiera tenido un lápiz o un marcador le habría escrito "chau!" en una servilleta y la habría plegado para dejarla en el disparador de la pistola. Pero tal vez lo encontrara en algún piso bajo, desde donde venían más gritos y vozarrones, o en la recepción del edificio, donde imaginó que habría gente y, entre ellos, alguien dispuesto a explicarle qué estaba sucediendo. Antes de llegar se cruzó con tres hombres de amarillo que subían cargando un generador de electricidad: ninguno era él. Abajo había bomberos vestidos con ropa negra y botas altas, policías y otros dos hombres de amarillo. Nadie le habló ni la detuvo. Llovía, pero un domingo no sería difícil encontrar taxis por esa zona. Respiró aliviada bajo la lluvia. Cuando finalmente abordó un Peugeot tenía la remera y toda la pierna derecha del jean empapadas.
Pasó el momento de elegir. Había que optar entre detenerse en el estado de una remera, de un mechón de pelo, de la pierna izquierda o derecha de un pantalón o dar paso a la voz del chofer de un taxímetro, y traer con ella una referencia a las noticias de la tarde que probablemente estar sintonizando.
O poner en su voz un comentario sobre el mercado de viajes: en esos tiempos los choferes solían iniciar el di logo con los pasajeros comentando la baja demanda de sus servicios. Era algo lógico para los primeros fines de semana del año porque el público que compone la clientela de los taxis sale de vacaciones durante los meses de verano. Con una referencia obvia al mercado, resulta fácil —como se dice— "romper el hielo", ese blindaje de incomunicación que distancia a clientes y choferes. A lo largo de días y semanas, o a través de una vida, cada chofer perfecciona su estrategia para dialogar con los pasajeros. Es frecuente que un varón interpele a su pasajera sin más finalidad que explorar si vale la pena cifrarse alguna expectativa sexual, pero, en tiempos de escasa demanda de taxis, es más probable que la necesidad de "romper el hielo" con pasajeros y hasta con pasajeras, obedezca a un mero deseo de hablar. Los choferes pasan horas a la espera de un viaje, y nadie en su sano juicio tolera semejantes intervalos de tiempo sin hablar. Independientemente de tanto que se atribuye a la necesidad humana de comunicación hay casi un requerimiento orgánico de hablar. En estos animales superiores, hablar, silbar, zumbar y canturrear han terminado integrándose a la función respiratoria. Los entrenadores deportivos lo saben: si bien hablar es un gasto de energía que distrae a sus pupilos, en los comienzos de la preparación física y hasta que los iniciados dominan lo que llaman el "manejo del ciclo aeróbico", quienes hablan en el curso de las marchas o del trote toleran mejor los síntomas de fatiga, que, a la vez, mientras se habla, demoran más en manifestarse. Es natural: hablar exige una administración ordenada del flujo respiratorio y ese aliento contenido para el diálogo actúa como una verdadera reserva de aire y queda disponible para el aficionado que aún no ha adquirido las tácticas de alto rendimiento.
Algo semejante ocurre con el hábito de escribir, aunque en muchos aspectos se lo pueda interpretar como todo lo contrario del diálogo. Escribir también demanda una reserva de algo que, si bien no es aire, también puede ser indispensable para alguna de las funciones de los humanos.
—¿Qué ser ...?
No se puede saber, pero, como siempre, estas cosas que no se pueden saber son las únicas que vale la pena saber.
Claro que la curiosidad del pasajero se activa cuando oye:
—¡Estoy arriba del auto desde las seis de la mañana..! ¿Sabe cuántos viajes hice hasta ahora..?
Dos, tres, siete, veintiuno: la gente apuesta a cualquier número, así en un taxi como en cualquier juego de azar. Pero en este caso, el pasajero que acepta la invitación al diálogo suele responder con la fórmula "No: ¿Cuántos..?" o con alguna otra que confirme al chofer que logró su meta, que no era despertar curiosidad, ni manifestar su curiosidad por saber cuánto sabe su pasajero sobre el mercado de viajes, sino entablar un diálogo. ¿Para qué? No hay chofer ni pasajero de taxi alguno del universo interesado por saberlo. Tampoco vale la pena preguntar: cualquiera puede responder cualquier cosa. Uno puede abordar un taxi y preguntar directamente al del volante:
—Tengo una curiosidad: seguro que usted sabe... ¿Por qué ser que, últimamente, cada vez que tomo un taxi la mayoría de los choferes dice algo o pregunta algo nada más que para sacar un tema de conversación..?
Alguno se pondrá a explicar que no es un hábito que haya comenzado últimamente porque siempre sucedió igual. Otros responderán que lo hacen para conversar, dato que ya venía anunciado en la misma pregunta. También se escucharán alusiones al temor a robos y actos vandálicos: al parecer, hay choferes convencidos de que, conversando, podrán anticipar cuál ser el pasajero que hacia el final del viaje lo amenazará con un puñal, una granada o un revólver para robarle. En tal caso, el ladrón podrá quitarles algo, pero les dejará el recuerdo de su voz. En general, parece que hasta último momento los asaltantes de taxímetros se comportan como pasajeros normales, cordiales. Y no sería improbable que quien aborda un taxi en plan de robar, exagere normalidad y cordialidad hasta mimetizarse con la imagen de un pasajero ideal, cordial, normal, propenso a dejar una propina. Pero nada se puede saber sobre los planes de un desconocido, o, según se dice, sobre lo que cada anónimo viajero "tiene en mente".
Sin duda, todo el que aborda un taxi tendrá algo en la mente y también puede darse por descontado, que, aunque haya subido sólo para apropiarse de la magra recaudación del turno, cada cliente tiene una reserva de dinero para afrontar el pago de su viaje, que tiene una reserva de aire para mantener un di logo normal, y que también tiene lo que suele llamarse "sus reservas": cosas, datos, sentimientos y opiniones que solo manifestaría en casos muy especiales o en situaciones que pocas veces se producirán en el curso de un viaje por la ciudad.
Es lo contrario de narrar. Bajo la apariencia de tender a un destino, el relato pretende —o requiere— dar con esas situaciones donde lo que normalmente habría que mantener en reserva se manifieste.
Y no para darlo a conocer sino para darse una oportunidad de conocerlo.
Se oyen a menudo las frases "no era eso lo que quise decir" y "no sé bien lo que quiero decir" y escuchando a la gente y hurgando entre sus diálogos queda la sensación de que sería imposible determinar si el que habló dijo lo que quería decir, si dijo más o menos de lo que intentaba decir, y si, en cualquier caso, supo alguna vez lo que querría haber dicho y lo que estuvo diciendo durante toda su vida.
Hay momentos en los que toda una biografía puede resumirse en una escena. Entra un actor secundario, dice su frase, alguien lo oye, y por un efecto de iluminación la escena desaparece y en continuidad con ella la obra da lugar a otro acontecimiento, igualmente caprichoso, pero que distrae al público con la ilusión de que es, también, algo definitivo. Habría momentos en los que toda la trama de biografías que puedan imaginarse en el mundo parecer reducirse a un vago tul, una red en la que cada ángulo anudado a otro sería el instante en que cada uno formuló la frase única que representa todo lo que no llegó a decir y que era todo lo que estuvo tratando de decir en su vida. Si hubiese tal momento, se escucharía un unísono coral vociferando la misma frase: "soy yo". Todo lo que todos pudieron decir estaría contenido en ella y en su apariencia de ser tan verdadera como si hubiesen cantado la frase "yo quiero".
Pero no hay coro. Desde el coro escolar y barrial de aficionados hasta los elencos estables de las grandes salas de ópera y conciertos, los coros son construcciones arbitrarias, circunscriptas a un lugar y a un período estipulado en los contratos. El coro de todos los humanos aún no se ha concertado, aunque algunos lo hayan imaginado a semejanza del infierno o del fin del mundo. De eso hablaban. Que con una lluvia así la ciudad se convertía en un infierno, había dicho el chofer, y que esa tormenta parecía el fin del mundo. Él había tenido la suerte de refugiarse en una estación de servicio techada. Justo tenía que cargar gas cuando empezó la tormenta y en la larga cola, los que terminaban de cargar combustible se resistían a dar paso al siguiente auto para que el granizo no arruinase la pintura del suyo. Por eso el lugar techado también se convirtió en un infierno de bocinas y protestas. Después hubo un rato sin radio: todas las emisoras se habían silenciado justo cuando los taxistas querían escuchar informes sobre las zonas inundadas. Estaba seguro que Barracas, Belgrano y Paternal estaban inundadas. Antes, decía, los choferes esperaban la lluvia porque con mal tiempo siempre se encuentra más gente dispuesta a viajar. Pero ahora nadie quiere lluvia porque la ciudad se inunda cada vez más y no hay manera de llegar al lugar que reclama el pasajero. Por la tormenta habían suspendido los partidos de fútbol. En los espacios reservados para transmitirlos hablaban periodistas, directivos y jugadores de fútbol. Son cosas, decía, que tiene que escuchar la gente que no le interesa el fútbol, para que vea lo que es el fútbol. Si uno lo cuenta, nadie le cree. Pero usted —decía— puede oír lo que hablan: hace media hora que están hablando de compras y ventas de jugadores, de contratos, partidos suspendidos, estadios clausurados, de futbolistas expulsados por andar en las drogas, del gobierno, las elecciones en los clubes, la plata y los préstamos y los negociados.. ¿Usted cree que alguien dijo patear, pelota, arco o gol?, preguntaba. Las cosas más importantes del fútbol son patear —repitió la palabra "patear" y levantó la mano derecha hasta el espejo retrovisor cerrando el puño y alzando el pulgar— ... patear... la pelota —allí flexionó el pulgar y mostró extendido el índice— hacia el arco —ahora mostraba extendidos, juntos, tres dedos de su mano— para producir gol, pero nadie dijo una sola de ésas palabras en más de media hora. Al pronunciar gol había agregado el anular y hacía bailar los cuatro dedos en el aire y parecía a punto de volverse hacia ella para mirarla directamente. Esto se lo puedo decir a usted porque es mujer, decía, porque los hombres tienen tan metido el fútbol en la cabeza, que si les hablo así me toman por un loco. Pero usted escucha: ¿ve que hablan todo el tiempo de política?, buscaba confirmar. ¿Usted es casada? ¿A su marido le interesa el fútbol? ¿Usted es del interior? ¿Usted vive en ese hotel nuevo que recién inauguraron..?, seguía preguntando y contaba que él tenía un recorrido para conseguir pasajeros en los hoteles nuevos, que se ponen de moda por un tiempo. Atraen gente extranjera, alojada ahí por las agencias de viajes o de turismo con la promesa de servicios de cinco estrellas, y siempre hay políticos de las provincias, turistas y jugadores de fútbol. Son viajes típicos los de los hoteles nuevos. Casi todos los pasajeros que se consiguen en los hoteles nuevos van a lugares turísticos, al Congreso, a los comités, los ministerios y a los clubes. Son viajes siempre iguales, o parecidos. Rarísimo encontrar un viaje a Belgrano. Usted debe ser la primera persona —decía— que sube en uno de los hoteles nuevos y pide que la lleven a Belgrano. ¿Usted es uruguaya? —preguntó— y se disculpó diciendo que él tenía muchos amigos y compañeros uruguayos y que por la manera de hablar, por la tonada, le había quedado la impresión de que podía ser uruguaya.
10
Hubo un momento en el que dejaron de ver. Ya había oscurecido. Eran las tres en punto de la tarde y había oscurecido como si se hubiera puesto el sol. Las nubes, de un verde opaco, medio azulado, venían desde el sudoeste, rasantes, apenas por encima de los edificios altos del centro y terminaron cubriendo todo justo cuando se oyó el primer trueno y empezaron los rayos. El trueno no era un trueno: más bien era el retumbar de una sucesión de truenos. Los rayos caían por ahí, tal vez cerquísima de ahí. Como al llegar había visto montones de veleros navegando frente al puerto de la ciudad, quiso mirar el río, y ya resignada a mojarse bajo el chaparrón, cuando todos trataban de buscar refugio en los vestuarios, fue hacia los balcones de la terraza que daban a la zona del puerto pero la cortina de agua, tan tupida, no permitía ver ni los edificios más cercanos. Después ya no se podía ver nada. Para volver a la zona de los vestuarios se fue guiando por la línea de tablones de teca que rodeaba la piscina y cuando pasó el escalón y llegó a la terraza propiamente dicha, se orientó por el griterío de gente que pujaba en la puerta tratando de pasar al hall de los vestuarios. Acercándose, recién a unos pocos metros se reconocían los cuerpos, y eso sólo por el movimiento colorido de la ropa, los kimonos y los trajes de baño. Desnudas, o vestidas uniformemente de gris, esas figuras se hubiesen confundido con la pared y los cristales de fondo, o con la cortina de agua, también gris, que los envolvía. Sintió un golpe en la frente, y después varios en los hombros. Eran piedras de hielo: nunca imaginó que pudiesen doler tanto. Eso explicaba los gritos: chillidos de mujeres, pero también alaridos de hombres y puteadas. Uno gritaba "¡Auxilio! ¡Auxilio!" y la primera vez que lo escuchó le pareció que llamaba a alguien: su novia podría llamarse María Auxilio, o el encargado de repartir paraguas y sombrillas, ser, justamente, Don Auxilio Fernández. Causaría gracia pensarlo así, si no fuese por el dolor de los golpes del granizo en los hombros, y, ahora que miraba hacia el piso, en la nuca. Causaría risa, sino fuese por el miedo. ¿Miedo de qué? No sabía a qué, pero sentía que los chillidos, el griterío y el reclamo de auxilio, que repetían voces de gente mayor y de mujeres, le habían contagiado miedo. Eran treinta personas: supo la cuenta después, cuando todo había terminado. Pero allí, en aquel momento, entre lo que creyó serían cincuenta personas, no había un solo hombre capaz de usar una mesa, una silla o alguno de los caños que sostenían la tarima que se había derrumbado, para romper el cristal o para forzar la puerta que daba paso al hall de los vestuarios y a la escalera y los ascensores. Hombres y mujeres, iguales, estaban ahí empujándose y gritando instrucciones a los primeros de la cola, sin pensar otra cosa que en protegerse de la lluvia y del impacto de las piedras de hielo. Ella también: podía tolerar la lluvia, helada, pero no los chicotazos del hielo, que seguramente le marcarían con moretones los brazos y la espalda. Probó gritar: gritó un "ay" parecido a los chillidos de los otros. En ese momento una mujer fue a dar al piso sacudiéndose y varios retrocedieron para no tropezar con su cuerpo. Entonces pudo avanzar unos pasos hasta ubicarse entre dos hombres corpulentos, más altos que ella. El cuerpo del más gordo —un morocho velludo, que sólo vestía un short de baño— le protegió la espalda y atenuó el golpeteo del granizo. Ahora todo se parecía a un ataque de nervios. Gritó "¿por qué carajo no abren?" y volvió a gritar y a exclamar "¡Abran carajo!". A su alrededor todos gritaban frases parecidas o chillidos.
Nunca había tenido un ataque de nervios y esa vez había comenzado fingiéndolo, pero ahora las ganas de gritar y empujar al hombre que tenía delante eran incontrolables. A la derecha, en el piso, vio a unos que intentaban avanzar pisando sobre las piernas de la mujer caída. Sintió frío: las gotas de la lluvia eran cada vez más frías y empezó a temblar. La mujer del piso también temblaba. Ahora podía verle la cara: tendría su edad, cuarenta o cincuenta años y no chillaba: emitía un "ah..." grave y gutural con cada sacudida de su cabeza. Solo un hombre, vestido con ropa de calle, se había agachado para auxiliarla. Oyó que alguien decía "epiléptica" y que otros ordenaban inútilmente "¡Hagan algo!" y "¡Traigan un médico!", pero esos también buscaban abrirse paso por encima del cuerpo. El hombre agachado pedía ayuda y reclamaba un médico: no tenía fuerzas para impedir las sacudidas del cuerpo y la cabeza, que golpeaba contra el piso. Por un momento llegó a sentir en la planta de los pies que los golpes de las sienes de esa mujer repercutían por el mosaico. Después un rayo iluminó todo como el sol del mediodía. Una antena, a pocos metros de allí, permaneció durante varios segundos brotada de chispas. Muchos se volvieron para mirarla, y el gordo velludo dijo algo, y señaló hacia el lugar, pero ella ya lo había visto y cuando el gordo la miró y le habló, la antena había dejado de chisporrotear. En ese momento los empujaron. Un grupo de parejas, desde el lado derecho, trataba de desplazarse hacia la puerta y los hombres apartaban a los que, como ella, ni querían ni podían abrirles. De todos modos, no valía la pena protegerse bajo el alero porque la lluvia y el granizo volaban horizontalmente. Y hacia cualquier lado, porque el viento, cuyo sentido podía advertirse mirando el trazo de las gotas, se entubaba en la terraza y la recorría en remolino, para escapar después hacia lo alto, en el ángulo norte, donde antes había unos macetones con palmeras y ahora se amontonaban mesas, sillitas y reposeras junto a manteles y montículos de basura. Horas después uno dijo que había llegado a ver una mesa que se levantaba con el mantel inflado como un paracaídas y giraba en el aire para salir volando y perderse hacia el lado de la avenida Callao. ¿Sería posible? Mesas, manteles, bolsos y tantas cosas que volaron y terminaron perdiéndose, estaban en aquel rincón norte y también en la pileta: unas hundidas y otras flotando y recorriéndola movidas por el viento y por el remolino artificial del hidromasaje que estuvo funcionando hasta que se cortó la electricidad. O la cortaron. Eso se oía: un plural. "Que abran la puerta de una vez", "¿Por qué no vienen?" "¿Por qué no suben de una vez?" "¡Trabaron todo!". Era una lluvia de gritos, una catarata de plurales vacíos porque nadie tendría una idea precisa acerca de quiénes debían ser "ellos". En realidad, nadie debía tener una idea precisa sobre nada, salvo el hombre que trataba de asistir a la epiléptica y había conseguido ponerle en la boca una servilleta recogida del piso, y gritaba que, de ese modo, no se cortaría la lengua con las dentelladas involuntarias. Pero tal vez se trague la servilleta y se ahogue, pensó ella, y alguien dijo que había visto un ahogado en la pileta, aunque pudo confundirlo la imagen de un mantel semiflotante.
Cosas, manteles en el agua: algunos parecían fantasmas danzando a pocos centímetros bajo de la superficie, subiendo y bajando del fondo, retorciéndose. Alguien decía "No somos chicos... ¡No somos chicos!". Era obvio: el tipo era un viejo y por lo demás, en la terraza no había habido chicos. Ahora reclamaban un toallón mojado. "¡Pasennós ya un toallón mojado, o un mantel mojado!" , pedían los que estaban apretándose contra la puerta. Era ridículo: no quedaba nada seco en todo el lugar. Pensó que lo pedían para la epiléptica, pero en seguida supo que necesitaban trapos para cubrir el cristal porque uno, que se había armado con la base del micrófono de la tarima, no se atrevía romper los cristales temiendo que estallaran. "A veces puede explotar y te dejan ciego", explicaba. "Dale boludo.." , gritó ella, animándolo, y en seguida alguien la imitó gritando: "¡Dale maricón!". Pero el tipo no tenía fuerza: golpeó tres veces contra el cristal sobre el que habían adherido una bata de baño y tras el último golpe, cayó la bata y el cristal seguía intacto. Todos le gritaron y el gordo velludo le arrebató el pesado atril y lo hizo girar por sobre su cabeza como un lanzador de martillo, creando un espacio libre a su alrededor y una avalancha de gente que retrocedía asustada. Al primer golpe cedió el cristal y se desmenuzó en pequeños prismas no mayores que las piedras del granizo que estaban por ahí. De la ventana emergió una bocanada de aire caliente: todos ya habrían olvidado el calor de la tarde, antes de la tormenta. Los últimos en pasar a los vestuarios fueron los descalzos. Para ellos hicieron un camino de toallas y manteles plegados, aunque los fragmentos desperdigados del cristal no eran tan filosos como su forma y su brillo azulino llevaba a temer. En el vestuario de mujeres consiguió una toalla seca, pero no bien se secó el pecho y los brazos y se disponía a secarse el pelo, una mujer se la reclamó mintiendo que era suya. Prefirió no discutir y se calzó la bombacha y el jean con las piernas y los pies todavía mojados. Los brazos y los hombros le dolían. Podía reconocer por el roce de la blusa los puntos donde más fuerte había impactado el granizo. Ahora debía bajar diecisiete o dieciocho pisos en la semioscuridad cargando su bolso con los brazos doloridos. Muchos ya estaban bajando y hablaban a los gritos, como si por la escalera y los pasillos los persiguiera la tormenta. Habían entrado a la epiléptica que seguía temblando y sacudiéndose, pero asistida ahora por dos hombres y una mujer a los que se había agregado un policía. Los que bajaban detrás suyo comentaban a los gritos que los policías habían subido por la denuncia sobre un ahogado que alguien había hecho desde un celular, pero que, llegados a la terraza, dijeron que si estaba sumergido, el trabajo de rescate y la confección de las actas correspondía al cuerpo especial de bomberos. Se detuvo en el décimo piso. Allí tenían un apartamento promocional, para mostrar a los futuros clientes y a las agencias de turismo las comodidades del lugar. Aprovechó a conocerlo y, de paso, tomar aliento porque bajar cargando el bolso, con tanto dolor de brazos y de espalda, haciendo equilibrio sobre los tacos altos de las sandalias y calculando cada escalón para no tropezar la habían agotado. Tampoco el departamento tenía electricidad, pero recibía la luz desde una ventana que daba al río. La lluvia había disminuido y se podía ver el puerto y mas allá el agua marrón. No vio ningún velero. Era como si se hubiesen volado por la tormenta, o si los hubiera sepultado la lluvia. Quizá también allí alguien se hubiera ahogado. Otros curiosos que bajaban —uno de ellos seguía en short, y empapado— dijeron que habían llegado los bomberos y se burlaban porque habían traído dos médicos y un buzo táctico para rescatar al ahogado. El de short parecía indignado y se dirigió a ella reprochando el absurdo de la reglamentación policial que requería un buzo para sacar un cuerpo de un lugar donde el agua no pasaba de la altura del ombligo de un hombre normal. ¿Y si la persona estuviera viva o pudiera reanimarse lo dejarían morir igual..?, protestaba. Ella no respondió: el tipo estaba fuera de sí y ni valía la pena averiguar por qué no se había cambiado, ni por qué no se había secado con alguno de los kimonos de toalla que había tirados por la escalera. Ella no llegó a ver al buzo ni a los médicos, pero en los días siguientes, las veces que lo contó, sin llegar a decirlo imaginó una pareja de muchachos de guardapolvos junto a un hombre vestido con traje de neopreno y calzado con aletas de nadador. Es algo natural: son cosas que siempre suceden cuando uno cuenta lo que vio.
Están los acondicionadores de aire, circunstancialmente detenidos, pero pronto volverán a funcionar. Están los ascensores, momentáneamente detenidos, pero pronto volverán a circular. Están los pasillos, las escaleras, y los tramos de descanso de los entrepisos, débilmente alumbrados por las linternas de emergencia: amarillea la luz, poco se ve. Están los hombres agrupándose. Hablan en voz muy alta como si no estuvieran a pocos centímetros de quien debe escucharlos, algunos se apartan y suben por la escalera, y otros se apartan para bajar gritando que irán a buscar algo y prometiendo volver. Casi nadie los oye ni le presta atención. Están las mujeres, pocas, con bolsos. Hablan de ir a preparar los bolsos y de buscar un auto, o el auto. Algunas salen con un hombre y miran hacia atrás. Otras discuten con dos hombres, en voz mas baja que los hombres, pero con ademanes de recriminar algo. Una se fue bajo lluvia, mojándose, indiferente a la lluvia o a la llovizna gruesa en que la lluvia se había convertido. Ni buscó reparo en la pared, que por su altura y con los balcones que cada tantos metros despuntaban hacia la calle, creaba una zona de goteo muy ralo. Otras salieron y corrieron taconeando hacia la galería comercial seguidas por algunos hombres. Después se separaron y unas quedaron bajo el alero de una tienda, haciendo señas que algún taxímetro les respondía con un guiño de luz. El resto del grupo entró a la galería, seguramente para acceder a las cocheras del subsuelo. De los móviles estacionados frente al apart, alguno de los cuales había montado las ruedas de la derecha sobre el cordón ocupando un tercio de la vereda, subían y bajaban uniformados. Intercambiaban frases breves, se daban órdenes, operaban equipos portátiles de radiocomunicación y trataban de evitar que los mojara la llovizna y las gotas gruesas que drenaban balcones y voladizos: efectos, restos de la tormenta.
Es natural, sucede siempre cuando el que estuvo ahí cuenta lo que vio. Aunque no haya terminado la tormenta, basta haber visto y oído que se atenuaron gradualmente el viento y el ruido de la lluvia, para interpretar la tormenta como un resto de algo que fue y que pronto terminará de pasar.
Todo es distinto para quien oye. Bien instalado y asistido, uno de estos nuevos grabadores digitales de doce pistas registra una docena de fuentes de sonido simultáneamente. Un oído experto puede escucharlas en otros tantos planos sonoros, y decidir, en cada tramo, cuáles pistas conviene copiar a la matriz —el "master"— para que los técnicos purifiquen el registro, filtren interferencias y abrevien la grabación facilitando eventuales transcripciones.
Quien lea eso nunca termina de tener una idea cabal de lo que estuvo sucediendo, y lo mismo le habrá ocurrido antes al que seleccionó los materiales para grabar el master. Esto se nota bien cuando alguno de los canales del registro digital tiene captada una línea telefónica o una frecuencia de telefonía celular. En el canal telefónico, lo que se escucha viene libre de sobreentendidos a las cosas que quienes dialogan están viviendo, o viendo. Aún en diálogos reticentes, circunspectos o cifrados, la pista telefónica, cargada de registros de frases emitidas fuera del espacio, puede contener mas o menos información, y de valor mayor o menor, pero siempre mas convincente. Es como si el espacio electromagnético de la telefonía, al excluir la realidad de los cuerpos y del espacio que los contiene, librara a las cosas de los efectos distorsivos del mundo. Pero sin ellos, claro, ya no está el mundo y no siempre resulta fácil explicarse por qué a toda esta información sin mundo se le asigna más valor que al magma de cosas y acontecimientos que componen el mundo.
11
Están los acondicionadores, las libélulas muertas, los charcos de agua, el recuerdo de una frase anterior, alguien tose, otro se calza un anorak amarillo y es un bombero, otro imagina un buzo táctico que nunca estuvo allí pero que aparecía en relato de la escena, en pleno día, en la terraza. Viene un taxi haciendo guiños con las luces para garantizar al probable pasajero que va hacia él. Un hombre enciende un cigarrillo, enciende la radio para sintonizar un programa de fútbol y en cien manzanas se interrumpe la energía eléctrica.
Después vuelve a fluir la energía eléctrica, se escucha un taconeo en la vereda, no se llega a oír la voz de aquel animador, va por allí uno interpretando que el supuesto programa sobre fútbol es apenas un espacio radial destinado a comentar y a transmitir información acerca de las instituciones que administran el fútbol y nada de eso es el mundo, y decir que es un fragmento, o una "selección", es un mero decir, porque lo que se concibe como el mundo también es un fragmento, una infinita trama de omisiones.
Cierto que la noción de trama lleva a imaginar un conjunto de presencias imbricadas antes que una omisión, pero en lo que alguna vez el artesano intentó hacer cruzando filamentos de secreciones secas de gusanos de seda, o trenzando la lana —el pelo— de otro animal, igual que en la trama de gestiones que programa quien planifica un complejo negocio de inversión, lo que se omite cuenta tanto como lo que efectivamente se realiza, es decir, lo que efectivamente se vuelve real y queda puesto en alguna forma de espacio y cargado con la pretensión de ser todo lo que hay.
Eso es lo peor de la realidad, su eterna pretensión de ser todo lo que hay. Y esto, que es lo primero que debería aprender un responsable de escuchas, figura en los manuales, pero como siempre sucede, hay tanta información en los manuales, —ítems, capítulos, referencias, diagramas e ilustraciones—, que en el proceso de capacitación se borran las diferencias entre lo indispensable y lo anecdótico. Hasta los mismos autores, —agentes retirados o redactores de folletería explicativa del instrumental— ceden a lo inevitable y se resignan a exponer sus conocimientos sabiendo que nunca serán debidamente asimilados.
Con el tiempo, se espera, la práctica profesional irá completando los vacíos que, por fuerza de las cosas, el aprendizaje no alcance a cubrir.
Pero con la práctica sucede lo mismo. Pasan años hasta que un personal capacitado en escuchas se libra de las ideas erróneas que contrajo antes de ser reclutado. Un jefe decía que esto era causado por la televisión, pero otro igual, hace cincuenta años, lo habría imputado al cine, y un siglo atrás, otro habría culpado al teatro, aunque en esa época poca gente estuviera expuesta a los espectáculos y aunque no hubiera habido reclutamiento ni dispositivos electrónicos de escucha que requiriesen tanto personal especializado. En verdad, la fuente del error del recluta, que tantos años lleva superar, no es la televisión ni la cultura de la imagen sino la vida misma. Y la causa del error de ese jefe que cavila sobre las dificultades de la capacitación y las imputa al nuevo medio electrónico que envolvería a los jóvenes, es también la vida misma, que en su caso, y en el de todos los funcionarios de su promoción y el de la gente de su categoría social, sobreabunda en indicios y pistas falsas que imponen atribuir a la televisión ser fuente de lo que sería apenas un circunstancial reflejo, como fueron el cine durante casi medio siglo, el teatro por decenas de siglos y la vida misma por todo el resto del tiempo sin espectáculos que habitaron los humanos.
El jefe siempre repetía que lo mas difícil de desactivar en los reclutas es la idea falsa de justicia, que, según decía, inculca la televisión. Héroes, detectives, inspectores y los característicos abogados de las series de televisión se desenvuelven en un combate interminable entre el bien y el mal, lo justo y lo injusto, lo que se debe o no se debe hacer, y todos ellos actúan —en la serie, pero particularmente en la realidad que ella pretende representar— convencidos de que lo justo, lo debido y lo bueno deben permanecer unidos, siempre coincidiendo en el mismo lugar.
Según él, y dicho en nuestras palabras, esta locura de la televisión se contagia al público, especialmente a los más jóvenes, y por eso el reclutamiento se llenaba de despistados. "Despistado" era aquel que a pesar de los manuales y de las reuniones grupales donde se analizaban casos bajo la supervisión de un cuadro superior, seguía encadenado a la ilusión de que las escuchas y los registros fotográficos son compilaciones de pruebas para incriminar a alguien en un juicio oral ante la corte americana de la última escena de alguna de sus series predilectas.
Y la corte no existe, decía el jefe, esas cosas suceden solamente en la televisión y el Estado no invierte fortunas en tecnología y personal para buscar culpables sino porque necesita saber, no culpar. No hay buenos ni malos, pero, ¡atención!, decía: aquí no está prohibido creer que puede haber buenos y malos, acá se exige que cada cual crea lo que quiere, pero que no pierda tiempo ni lleve a otros a perder tiempo calculando si el cliente actuó mal, o actuó bien. Aquí, decía, se invierten más de cien millones por año para saber lo que está sucediendo.
Llamaba "clientes" a los que figuraban como objetivos en cada relevamiento, aunque a veces los objetivos no fueran personas, y fuesen, por ejemplo, el baño de hombres del restaurant Pappetti, o la oficina de contratos del teatro Colón. En tales casos, se llamaba "cliente" a cada uno de los registros de voz obtenidos en cada objetivo de relevamiento.
La ventaja de tener una pequeña renta es el poder de actuar con la mente en claro, sin temer que de un día para otro te retiren del servicio por haber cometido un error, o por un capricho de cualquiera de los jefes. Si a un electricista lo retiran del servicio, pasa a oficinas o a estudios ambientales, y queda ganando un sueldo miserable, sin viáticos, viajes, ni honorarios especiales ni recompensas y cumpliendo horarios a la vista de las viejas secretarias y de los supervisores que vigilan que nadie se destaque ni llame la atención.
Pensaba en su pequeña renta, que apenas alcanzaba para mantener la casa de la playa en Monte Hermoso y financiar un par de escapadas por año a California o a algún otro punto del Pacífico donde se pueda surfear una semana sin peligro de que, justo en los días de licencia, no haya olas o vientos adecuados.
En su lugar, cualquier otro que dependiese de su cargo temería que el lunes alguien encontrase que la pista nueve tenía registradas dos horas de juegos sexuales y que viniera el jefe reclamando explicaciones:
—¿Qué es esta historia de los lagrimones de la casada infiel..? ¿Así que ha vuelto a malgastar fondos del estado para instalarse en un apart a comer sushi y a coger..?
Un pobre tipo no sabría qué responder. Era poco probable que alguien llegase a masterizar y menos a transcribir la pista nueve, pero en caso de que ocurriese, diría que actuó en el convencimiento de que la mujer estaba contratada para comprometer a un senador, o a algún funcionario presente en el lugar, y que en la intimidad habría obtenido valiosa información si no hubiera sido por la tormenta y el accidente que interrumpió todo.
Tenía pruebas, había detectado el número del celular de la mujer, el nombre y los datos del titular, que con toda certeza debía ser el marido y una serie de pistas que, en caso de confirmarse que ella había estado allí comprometida con algún operativo ilegal, permitirían identificar a los interesados en realizarlo. Son pretextos que fácilmente se pueden imaginar cuando uno no es un pobre tipo que teme perder el empleo, o algún privilegio de su empleo.
Por lo demás, en las otras once pistas debía haber bastante material viable, que, aunque fueran boludeces, ganarían valor no bien se confirmase que la muerte del anticuario no fue accidental.
El ahogado era anticuario, o decorador y anticuario. No era viejo. Estaba seguro que no había sido accidental: lo había visto nadar, parecía sano, y que fuese homosexual, según comentaron los policías, no implicaba mayor propensión a ahogarse en una terraza. Hubo un momento de la tarde en el que sin motivo alguno que lo justificara tuvo la certidumbre de que quien ordenó aquel servicio de escuchas esperaba que sucediera eso, o algo parecido. Para los policías, la aparición de un rosario confeccionado con pequeños caracoles blancos sosteniendo una cruz de nácar, y la versión de alguien que conocía al muerto y lo identificó como un hombre del ambiente gay, eran evidencias que avalaban la sospecha de un crimen. Les faltaría verificar una conexión entre los rosarios con cuentas de procedencia marina y algún culto afrobrasileño, y la de éste, sea el umbanda, el candomblé o de alguna secta inspirada en ellos con la fauna gay de la ciudad, para encaminar una pesquisa con perspectivas de buena prensa.
Es muy sencilla la psicología policial y en su misma simplicidad debe residir la eficacia de las divisiones especializadas de la institución. A los oficiales de civil se los notaba entusiasmados. Habían dividido al personal en grupos que recorrían el edificio. Uno estaba en los vestuarios componiendo un plano de la terraza, señalando los sitios donde habían aparecido diferentes huellas no mas significativas que el rosario blanco: un encendedor Dupont con iniciales grabadas, una cartera de mujer llena de cosméticos y medicinas ginecológicas, varias servilletas escritas con tinta y borroneadas por la inmersión, recortes de la revista Noticias protegidos por folios de un plástico transparente y adhesivo, y otras supuestas evidencias que ya estaban archivadas en unos sobres con rótulo judicial.
Hubiese preferido saber más, pero prefería no llamar la atención de los policías ni identificarse ante el jefe hasta estar seguro de que todo el material de escuchas y los registros de fotografía y video estuviesen fuera del edificio.
Todo el cablerío y las miniantenas habían sido recuperadas por su gente y por el personal de cocina que colaboró en la operación. Por la tormenta se habían perdido dos sensores, justo dos piezas de un kit de canarios suizos que estaban a prueba y costaban una fortuna.
En la jerga, llamaban "canarios" a los micrófonos que en cada partida venían mas reducidos, mas complejos y mucho mas caros. Los canarios suizos eran una novedad en el ambiente y pocos equipos de trabajo sabían operarlos. Hipersensibles, emitían su señal y simultáneamente recibían y ejecutaban las instrucciones que un operador adiestrado enviaba desde el teclado de una notebook ubicada a cincuenta metros del lugar. Bien ejecutadas las instrucciones corregían el foco de la grabación y eliminaban sonidos par sitos. Como siempre, el problema eran los costos de cada kit y del entrenamiento de los operadores del teclado: un error en el comando inhabilita a un sensor cuya siembra pudo haber costado días enteros de trabajo.
Se llamaba "sembrar" al delicado rastreo de lugares adecuados para implantar el micrófono o su sensor repetidor y también al acto de instalarlo y verificar que funciona correctamente. Es un trabajo donde influye mucho la intuición. "Te ponemos a vos porque sos intuitivo, creativo", decía algún jefe, y él pensaba en la pequeña renta, que cada mes, en Bahía Blanca, el administrador del negocio de su madre depositaba en su cuenta corriente. Sin ella no habría intuición ni creatividad. La siembra, como la captación de datos y la selección y descarte de material relevado eran juegos de azar y si uno pensase en el resultado final de cuidar el cargo y conseguir nuevas misiones de mas rango o privilegio, quedaría paralizado por la vacilación.
Es como en el surf de competencia: la gente sabe y calcula según el viento, las mareas y lo ha que ha visto durante horas, en qué zona conviene esperar la ola adecuada para lo que quiere conseguir en ese momento. Pero, superadas las rompientes y llegado al lugar, se encuentra que es un área de cientos de metros donde sólo en una pequeña franja podrá producirse el despegue ideal. Y no hay modo de averiguar dónde aparecerá esa creciente concavidad que se transforma en una corriente que empuja hacia afuera y fluye hacia una línea invisible en lo más llano del mar donde de repente nacerá la ola esperada.
El competidor que necesita ganar puntos, especialmente las estrellas que dependen de los caprichos de los jurados para la renovación de sus contratos con fabricantes de tablas e indumentaria, pasa allí sus peores momentos, y, a veces, esto lo inhabilita para conseguir lo esperado.
En cambio, un turista puede apostar y dejar que el mismo azar de la marea y el viento se adueñe de su voluntad y haga lo suyo. Tal vez acierte o coincida con lo que, más tarde, después que todo sucedió, los jurados estimen que era el lugar debido, ahí donde uno siempre debe estar. Pero llegado ese momento no hay más que planillas: ni mar ni olas habrá, sólo registros en planillas y la certidumbre de que todo sería mejor si ante estas situaciones extremas, el tiempo pudiese volver hacia atrás, aunque sea a un solo instante de la larga cadena de tiempo sucedido.
Pero el tiempo no puede retroceder y el hombre debe actuar como el surfista que, de rodillas, se dispone a relajar sus músculos buscando la soltura y la energía indispensables para el momento en que deba ponerse de pie y pisar con firmeza la tabla que empieza a deslizarse. No son músculos, pero algún instrumento de la voluntad debe suspenderse o desconectarse para que por la propia vida circule libremente el azar, que a veces acierta, y que otras es la máscara que adopta la voluntad cuando se ha logrado relajarla, es decir, cuando se la ha podido librar de las interferencias del miedo y de la costumbre.
Tal vez todo ha salido bien, pensaba, y ya todos los registros estén a bordo de la combi. Anticipaba los comentarios de los operadores sobre la pista nueve: "¡Hijo de puta! ¿Cómo hiciste para ganarte a esa mina..?" Dirían eso, o algo parecido.
Se dio, pensaba, y no era improbable que tal vez, a partir de los registros de la pista nueve y de los datos del titular de la línea del celular de la llorona se pudiese encontrar algo que cerrase bien con el resto del relevamiento.
El tiempo no puede revertirse, pero si se pudiera disponer de una Silicon con procesadores actualizados y dos gigabytes de memoria RAM, las doce pistas del registro podrían representarse gráficamente en forma ondas de sonido, para detectar visualmente ciertas inflexiones, timbres de voz y superposiciones que permitirían seleccionar lo indispensable y escucharlo, teniendo a la vista, segundo a segundo en la pantalla, el arabesco entrecruzado de ruidos y voces.
Pero no hay presupuesto y en la oficina donde se están empezando a registrar escuchas con tecnología del año 2001, se las sigue procesando con los métodos impuestos en 1976. Un cuarto de siglo desfasados, pensaba. Como siempre en este país, pensaba, todo se ensambla mal, y, el tiempo, que no puede volver hacia atrás, sabe permanecer y uno está aquí y ahora, y dentro de unas horas va a la oficina y se encuentra allí y en ese otro momento del futuro, pero con un pedazo del pasado flotando en el aire y titilando para llamar la atención desde las pantallas monocromáticas de las computadoras IBM ensambladas en 1980 que hizo comprar la presidencia de Alfonsín.
Durante un tiempo, poco antes de que terminara el siglo, había vivido con la creencia de que no haber nacido en la ciudad era una desventaja. De hecho, para algunas chicas de la Facultad de Arquitectura, que viniese de Bahía era una suerte de estigma: la culpa de ser un chico de provincia, ese acento que aquí sonaba como campesino, y que la gente impostaba para cantar temas de folklore argentino. Había pasado la infancia y terminado los estudios secundarios en una ciudad pequeña, de menos de un millón de habitantes y recién ahora, al cabo de una década de vivir aquí, y de haber conocido grandes ciudades de Europa y de la costa oeste americana, advertía que esa diferencia también había tenido sus ventajas.
Para el que llega a la ciudad ignorando sus barrios, los nombres de las calles y la ubicación de los lugares donde ocurrieron los principales acontecimientos que todos recuerdan, la ciudad se manifiesta en un bloque donde todo es presente, o mejor dicho, donde todo se da a un mismo tiempo, de modo que pasan años hasta que pueden interpretarse los espacios y las construcciones como resultados del curso de un tiempo que les imprimió tales o cuales significados.
Viéndola desde allí, desde este siglo, pensaba que su etapa de asimilación a la ciudad se vio favorecida porque el estigma de no compartir la memoria colectiva de la que todos parecían jactarse, le permitía conocer todo en bloque, sin perderse en detalles insignificantes como el acento de una voz que revela un origen de clase o de zona, o como la jerarquía social de un bar o de una disco y el valor relativo de una universidad o de un lugar de empleo.
Esto es Kyoto, pensaba recordando los quince días pasados en la feria electrónica, donde trataban de venderles equipos indescifrables en una ciudad enteramente indescifrable. Las esquinas iguales, la gente era casi igual, y los hoteles eran tan parecidos que cada concurrente a la feria y a los cursos de capacitación debía llevar prendida en la solapa una tarjeta impresa con los caracteres que identificaban su alojamiento, el único lugar donde podían comer y donde debían pernoctar. A muchos les sucedió lo mismo: llegaban agotados al hotel, y el personal miraba sus tarjetas y les señalaba el portal y una dirección en la que deberían seguir caminando para encontrar el suyo, igual, con las mismas carteleras de neón y con los mismos uniformes solo diferenciados por lo que debían decir los signos japoneses bordados en las mangas.
La llorona infiel no pareció creerle que había estado en Kyoto. O tal vez lo creyera y prefirió representar indiferencia para concentrarse en lo único que le importaba: el cuerpo. No lo podía saber, pero como ante el registro de una pista sonora que no permite identificar quién habló ni a quiénes se refirió esa voz con los pronombres "vos", "ella", "yo" y "ustedes", sobre lo que es imposible saber, mas vale no intentar indagaciones que solo llevan a perder tiempo y a cargarse de dudas sobre todas las cosas.
Lo importante de esa mujer era que lloraba bien, que tenía, como decía su novia "mucha piel en la cama", y que había podido registrar el número de su celular y que seguramente la llamaría.
Si uno pudiera comportarse todos los días como si estuviese en Kioto, o en Shangai que ha de ser mas indescifrable, y viviera todo el tiempo ateniéndose a averiguar solamente lo que se puede llegar a saber y empeñándose en buscar solamente lo que se puede conseguir, toda la vida se volvería tan fácil como el atardecer de aquel domingo.
Era previsible que ella, medio satisfecha y asustada por el caos de los pasillos se hubiera vuelto a la casa del marido. Ahora sólo le faltaba llamarla y volver a encontrarla. Daba igual que siguiera la lluvia, que hubiera un ahogado y que los policías anduvieran por ahí enredándose en sus propias rutinas y montando un espectáculo de órdenes, trámites y uniformes como en una película argentina de los años cincuenta. La policía era el pasado invadiéndolos y haciendo boludeces por los pasillos.
Debían contribuir el cambio de clima, el viento fresco y la noticia de que todo el material relevado estaba en la kombi y en camino a la oficina, pero, al salir a la calle y, pese a la llovizna y al peso de su bolso, dispuesto caminar por la Libertador hacia la oficina, sentía crecer algo que otros llamarían felicidad junto a la certidumbre de que debía ser el único arquitecto que entendía esto.
Estaba seguro de que nadie objetaría los comprobantes por ciento sesenta pesos gastados en el alquiler de un apartamento y el delivery del sushi de esa tarde.
Estaba seguro de que pronto construiría casas y que estas experiencias le servirían para construir mejor. Estaba seguro de que antes refaccionaría su casa de la playa, agregaría un mirador, y ampliaría el jardín librando a la construcción de esa horrible cochera con techo a dos aguas y tejas falsas.
Estaba seguro de ser el único arquitecto que se desempañaba en el servicio, por lo menos, en funciones técnicas de ese nivel. Estaba seguro de que ningún agente o funcionario de procedencia política o de otros organismos de defensa y seguridad entendía su trabajo y de que todos por igual apostaban a una carrera imaginaria y pretendían ser jefes, lo que terminaba dejándolos pendientes de sus jefes.
Pasaba junto a un edificio de viviendas en torre cuyo proyecto había estudiado en la Facultad. Los constructores lo habían promovido como un modelo del ideal de seguridad. A más de dos mil dólares el metro cuadrado, el más pequeño de los semipisos debía valer entre seiscientos y novecientos mil. No descartaba que tal vez allí alguien fuera feliz, pero en aquel momento también él era feliz.
Felicidad, seguridad, pasar los comprobantes de los gastos, llamar a la llorona, firmar los informes, de paso averiguar cómo calificaron al servicio de aquel domingo. Enumeraba todo y lo repetía mentalmente: Seguridad... Felicidad... Telefonear... Cobrar... Firmar... Lo repetía como al dictado de una voz interior: era una buena agenda para una semana que prometía empezar bien.
marzo de 2001
*************************************************************
Agradecimientos:
A Rodolfo Fogwill
A Elsa Kalish
Corrección:
Inés de Mendonça
Sebastián Hernaiz
Marina Kogan
Juan Pablo Lafosse
Edición:
Juan Diego Incardona