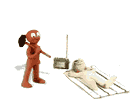A la memoria de Marcelito Jack
II
Estoy. ¿Estoy? Sí. Creo. Eso sí: triste. Tan triste como las chicas de Onetti. Como las mucamas que los jueves a la noche entran gratis a Metrópoli. Tan triste como el día que Gilles Deleuze, Leonardo Simons, o Carlos Correas decidieron suicidarse arrojándose al vacío. Como cuando te dicen: necesito un tiempo para ver qué me pasa. Como el raid de compras en la nocheshopping del Alto Palermo en que me encontré envuelta la madrugada de ayer gastando lo que no tenía. Como cuando tenés que decirle al boludo que está con vos en la cama: vestite y andate. Como el congreso de literatura que organizó este año la UBA –todo bien Panesi, la mejor con vos, pero el congreso fue patético, patético, patético. Tan triste como cuando abrís la puerta para recibir al pocero porque el pozo está lleno y ves a las chusmas del barrio mirándote desde la vereda de enfrente con una sonrisa irónica. Triste como los pitos de oro que en las madrugadas de los viernes quedan dando vueltas en el aire como trompo loco sin manija en el Quilqueni. Tan triste como el sueldo que cobro todos los meses y me humilla recordándome que no tengo visa para cruzar la frontera de la pobreza –y como dice el Pichi en la mejor novela que se escribió acá en los 90: vergüenza es ser pobre, todo lo demás se agrega por añadidura. Tan triste como Martín Heidegger, que tiene que cargar con estoicismo y vergüenza ajena que José Pablo Feimman le dedique su próxima horrible novela. En fin, tan triste como a tantas otras tristezas a las que una se va acostumbrando.
Pero ustedes se preguntarán por qué cosa puntual estoy tan amarga como el Fernet con soda que estoy tomando en esta madrugada de navidad. Se los voy a contar. Hoy a la tarde, saqué del placard la malla que llevé el verano pasado a Mar del Plata. Me la puse, me miré al espejo, y sólo pude articular:
Amor se fue
mientras duró de todo hizo placer
cuando se fue
nada dejó que no doliera.
III
Pero el show debe continuar, como dicen en la tele. Como bien sabe la Su, que por más que los chongos la maltraten, que las pastas ya no le hagan efecto, que las cirugías estéticas ya no puedan maquillar el horror a la muerte, que ya no le quede nada por comprar en los shopping de Miami, ella todos los años vuelve a hacer Hola Susana.
Me pregunto si el solo hecho de ser una chica de Letras me absuelve de algún día devenir la Su Giménez. Ustedes me dirán, qué tiene que ver una cosa con la otra, y tanta seguridad me hace dudar.
Pero como dicen en la tele, basta de pálidas y pasemos a algo lindo. Se me ocurrió, para ponerle un poco de onda al verano, organizar un concurso: La reina del verano de Letras. El concurso va a durar enero y febrero y pueden entrar para votar en En un principio pensé proponer yo a los candidatos, pero después me di cuenta que lo mejor era que cada cual vote a quien le venga en ganas. Claro que el voto debe ser hecho como todo lo que hacemos nosotras, desde una mirada crítica, ya que somos intelectuales comprometidos o pichones a quienes el futuro nos espera con ese redituable papel.
Las categorías son las siguientes:
- La reina del verano de Letras.
- Primera princesa del verano de Letras.
- Segunda princesa del verano de Letras.
Y las menciones especiales:
- La tilingo-conchudita del verano.
- La costurerita que dio el mal paso.
- La que robó, huyó y la atraparon.
- Con la vieja no se jode.
- El infiel (premio a la trayectoria Arnaldo André).
Si quieren, pueden justificar sus votos (breve, en dos líneas, porque miren que no tengo elsasianos, como la Su a sus susanos, para que me hagan el trabajo sucio).
IV
Ya que estamos en la intimidad del cotorreo de Letras, les voy a contar una intimidad. Para este número tenía planeado contarles un sueño que tuve, en el cual Puán era La Salada y lo mazorcábamos a Zizek, pero como se me murió un ser querido y entré en crisis, preferí dejar el sueño para otra vez y escribir estas estupideces, que espero que las conchuditas de Letras que están enojadas con mi columna me lo agradezcan, ya que les estoy dando pie para que le digan al divino de Juan Diego: ves que teníamos razón cuando te decíamos que tenés que tener mejor criterio a la hora de editar el material que te llega. A todas esas conchudas un beso, igual las quiero.
Pero para suplir ese sueño que espero poder contar en otro momento, se me ocurrió cometer una canallada de esas que sólo las chicas de Letras podemos hacer. Cometer el peor de los pecados que una chica de Letras puede cometer, escribir “ficciones”, y peor aún, publicarlas. Sí, como Daniel Link (¿cómo una persona tan divertida a la hora de dar clases y hasta arriesgaría buen critico puede publicar mamotretos como Los años 90?, y más, me pregunto: ¿qué habrán pensado los de la beca Guggenheim cuando leyeron el socotroco de La ansiedad?, ¡lo que ayuda tener pinta y chamuyo!), Kohan (bueno, en fin, mejor no digo nada), Molloy, Barthes (que por suerte cuando empezó a escribir su novela, que era algo así como lo novelesco sin la novela, un camión de la lavandería se lo llevó puesto y lo dejó chocolate), Florencia Abatte (que me hace acordar tanto a la Tauro, pero sin la poesía con la que cuenta chimentos con Polino, los sábados al mediodía en el programa Quién es quién, por Radio 10), o la Drucaroff (que no me digan que no parece un personaje salido de una novela de Dostoievsky), yo también escribo “ficciones”.
Espero que el cuento les guste y lo encuentren repleto de tipologías, topologías, códigos, ostranenies, intertextos, doxas, semas, operaciones de lectura y otras delicias que tanto nos gusta encontrar a nosotras cuando nos sentamos a leer.
Por favor llamen a mi casilla de correo para votar por La reina del verano de Letras –o para contarme chimentos de Letras, por qué no– y si se van de vacaciones a la costa no “tomen” sol al mediodía que hace mal –siempre queda canchero hacer alguna alusión a las drogas.
Bueno, eso es todo. Chau, chau, chauuuuuuuuuuu...
V
EL AMOR TIENE CARA
DE TRAVESTI PARAGUAYO
Las cosas iban mal y sólo a un forro como Marcos Aguinis se le podía ocurrir que mañana todo cambiaría. Tampoco es cuestión de cargar las tintas sobre un tipo, que bien o mal, había logrado llegar a los 50, con dos hijos en la universidad, tres locales de ropa en Villa Ballester, una linda casa en San Andrés, un auto japonés, y un matrimonio que no se había disuelto hace años “por los chicos" -se justificaba él- y “porque después de aguantarlo todos estos años y perder lo mejor de mi vida a su lado, qué lo voy a dejar ahora, ni loca, ahora que me mantenga este forro hijo de puta” -se justificaba ella charlando con sus amigas de Reiki.
Marcos Aguinis no se llamaba así. Su nombre era Federico Schmitt y la culpa de que todos lo llamaran Marcos Aguinis era de Lauri, la mejor amiga de su mujer. Esta bruja, a diferencia de la bruja de su jermu, gracias a la gimnasia, el yoga, el diván del psicoanalista, la cirugía estética, las siliconas, el peluquero –al que iba dos veces por semana–, una dieta macrobiótica, y un buen gusto para estar siempre bien vestida y a la moda, era una bruja más que cogible. Pero como era amiga de su mujer, nunca intentó tener nada con ella, y por eso Lauri le tomo a él tanto odio como el que le profesaba su mujer. Y como ella era una mujer culta que amaba el arte –no se perdía una sola muestra de Constantini en el MALBA, ni dejaba de ir a todas las obras de teatro que se presentaran en el San Martín, ni dejaba de asistir a cuanta presentación de libro anunciara alguno de los suplementos culturales de Clarín, Pagina/12, o La Nación–, aparte de cuidar su cuerpo, estimulaba los músculos de su mente leyendo. Así es que un día descubrió un libro excelente de Marcos Aguinis(1), El atroz encanto de ser argentino, y cuando lo vio en el stand de Planeta en una Feria del Libro firmando ejemplares de su obra descubrió que era igual al marido de su mejor amiga. Entonces compró dos ejemplares de un libro de Aguinis donde se lo podía ver en la contratapa posando para la cámara con cara de boludo, como el marido de su amiga, y se los regaló, uno a su amiga y otro al esposo de ésta. Y le dijo a él, frente a su mujer, sos un calco, igualito, te re parecés, así que de ahora en más te vamos a llamar Marcos Aguinis.
Por más que al principio mostró indiferencia, luego intentó protestar y finalmente prohibió que se lo llamara como al escritor, se tuvo que resignar a su nuevo nombre, con el que su mujer y su amiga habían decidido rebautizarlo.
Las brujas no existen, pero que las hay las hay: su mujer y la amiga lo eran. Sabían que llamarlo como un escritor con cara de pelotudo que se le parecía de forma notable, a él, le chupaba un huevo. Pero que ese escritor fuera judío –y para colmo cordobés– y que a él lo asociaran con un judío era algo que lo humillaba.
Había sido tan perfecta la tela de araña que tejieron las dos brujas, que no sólo sus hijos habían olvidado el nombre verdadero de su padre, sino hasta sus amigos, y proveedores, empleados y clientes de sus locales de ropa se referían a él denominándolo inocentemente “el rusito Marcos” sin saber que le estaban escupiendo a la cara: judío, usurero, sucio, hijo de puta.
Sin embargo, no eran todos sinsabores la vida de Marcos Aguinis. Los domingos a la nochecita se secuestraba religiosamente en un departamento de Belgrano, con Flopy, un travesti paraguayo.
Flopy no parecía un travesti ni mucho menos una mujer. Flopy, vista de lejos o cara a cara, arreglada para eclipsar la luna o de entre casa, siempre daba la misma impresión, lo que era, un paraguayo disfrazado de mujer. Ese era su encanto, su atroz encanto, no saber que era el travesti más feo del mundo e ir por la vida como si fuera Sofía Lorens. Flopy era petiso, negro y peludo, una suerte de reescritura de Platero y yo escrito a cuatro manos por Philip Dick y Copi, y Marcos Aguinis le pagó las operaciones en Chile para que le sacaran el pito —que lo guardaba como souvenir en la mesita de luz— y en su lugar le pusieran una prótesis de concha, y le implantaran un buen par de tetas y una cola divina.
Marcos Aguinis adoraba con locura a su oscuro objeto de deseo.
Le bancaba un departamento de dos ambientes y lo único que le exigía era que los domingos a la noche fuera solo para él. Durante la semana o los sábados podía atender a sus clientes o hacer lo que se le ocurriera, pero los domingos sin excepción ni excusa que valga tenía que ser su exclusiva geisha paraguaya.
Se habían conocido precisamente un domingo en la Zona Roja de Palermo. Él había ido a ver “por boludear nomás” cómo era ese espectáculo de putos en medio de la calle ofreciendo sus servicios sexuales, que había visto en un programa de televisión. Y fue tan solo verse y sentir una atracción fatal. Él la vio a Flopy acercarse al auto, cuando éste paro a metros de ella, y su idea era putear al “puto” cuando le ofreciera “sus servicios sexuales” –palabras textuales extraídas de un programa de televisión– para luego salir picando, riéndose, por su ocurrencia, pero fue cruzar sus miradas, y algo tan olvidado y vacío de contenido en sus vidas como el Amor –con mayúscula y dentro de un corazón atravesado por una flecha– los dejó mudos, sin aliento, trémulos, y desnudos como Adán y Eva en el paraíso. Ninguno de los dos tuvo que decir nada. Él le abrió la puerta del lado del acompañante y ella subió con decisión y naturalidad como si lo conociera de siempre, pero temblando, arrebatada por la furia del amor que tanto miedo da.
Aquel primer encuentro lo pasaron en un telo –él aun les decía amueblada– que tenía habitaciones temáticas: ellos eligieron la habitación-baticueva de Batman. Esa noche de domingo Marcos Aguinis descubrió que el amor tiene cara de travesti paraguayo. Luego de deshacer y hacer el amor hasta quedar exhaustos, aun con partes de los trajes, ella con el de Batman y él con el del Pingüino, se contaron sus vidas. Así supo Marcos Aguinis que Flopy tenía veinte años, que desde los diez, cuando vio por la televisión paraguaya una película con Sofía Lorens, supo que cuando fuera grande sería como ella o no sería nada, que hacía cinco años que había migrado a la Argentina y tres que hacía la calle. Y Flopy supo que Marcos Aguinis había pasado la barrera de los cincuenta, tenía mujer e hijos, un buen pasar económico, y no era feliz pero tenía fe en el porvenir.
Al mes de conocerse Marcos Aguinis le pagó las operaciones en Chile para que se transformara en su dolce vita, en su florcita guaraní, y le alquiló el departamento de Belgrano, para que no viviera más en una casa tomada entre inmigrantes ilegales, vendedores de droga, ladrones y prostitutas.
Durante un buen tiempo fueron felices así: viéndose sólo los domingos por la noche y hablando durante horas por teléfono durante la semana. Como en toda pareja que se ama, tarde o temprano llagan los hijos, y ellos no fueron la excepción. Fruto del amor de Flopy y Marcos, nació primero Marquitos y después Flopyn.
Marquitos era un bebote precioso, de ojos azules, que cuando se le apretaba la panza decía: mamá, y que si uno le daba la mamadera hacía pis. Marcos Aguinis no podía evitar emocionarse cada vez que la veía a Flopy darle la teta a su bebote Marquitos –made in Taiwán. Y así como Marquitos fue planeado, buscado y esperado nueve meses, Flopyn los sorprendió irrumpiendo de repente cuando ya habían decidido por mutuo acuerdo que sólo tendrían un hijo. Una noche, yendo a comprar helado de pistacho y banana splint al Freddo que quedaba a dos cuadras del departamento de Belgrano, se tropezaron con una perrita abandonada, y él le dijo a ella, mirá que hermosa, tiene tu mirada, y no dudaron un instante, la adoptaron y la llamaron Flopyn.
Pero como sucede siempre, la suerte un día cambia de mano, y la fortuna que se fue acumulando con destreza y esfuerzo, con creatividad y riesgo –como recomiendan los libros de management y marketing que le gustaba leer a Marcos Aguinis en sus horas libres–, de repente se esfuma en el aire en un abrir y cerrar de ojos –y como para estas contingencias del azar los gurúes de los libros de autoayuda y management no saben qué hacer prefieren obviarlas o simplemente echarle la culpa al lector por no haber entendido y seguido sus instrucciones al pie de la letra.
Marcos Aguinis hacía un tiempo que se venía sintiendo mal, y después de postergar todo lo que pudo la consulta a “su” doctor, una tarde fue. Lo reviso y le ordenó un chequeo general. Todo fue tan rápido y violento que casi no tuvo tiempo de pensar en nada: cáncer. El pronóstico era delicado, tenía una oportunidad en cinco de seguir vivo en menos de seis meses.
Como amaba a Flopy y a los hijos que habían tenido fruto de la pasión, Marquitos y Flopyn, y no quería que sufrieran por su culpa, decidió romper la pareja. Sabía que esto a ella le haría mal, pero también sabía que verlo morir consumido por el cáncer le haría peor. Por eso opto por el mal menor. Después de todo, Flopy todavía era joven, y cuando se repusiera del incomprensible abandono de él, ella podría rehacer su vida, y quizá, pensaba, quebrándosele la voz de la conciencia, quizá pueda volver a enamorarse.
Marcos fue tres veces intervenido en el quirófano, y luego de un largo tratamiento de quimioterapia combinado con unos rezos y yuyos que le recetó la bruja a la que iba desde su juventud para que lo protegiera de las malas hondas y otros males, en menos de un año estaba recuperado.
Recién cuando el cáncer se transformó en un mal sueño que había tenido la noche anterior, decidió recuperar a su florcita paraguaya, volver a mirar a los ojos a su amor y contarle todo. Que nunca la había abandonado aun cuando la había dejado, que como tenía cáncer y los doctores lo daban prácticamente por muerto había decidido no involucrarla a ella en esa escena patética. Y que para él, desde que la conoció, supo que el amor tiene cara de travesti paraguayo.
Acá es donde el relato de desliza imperceptible hacia el género policial, pero sin abandonar el melodrama.
Flopy, al ser abandonada por Marcos Aguinis, se hundió en la depresión. Durante los primeros meses se encerró en su departamento a tomar merca y vino blanco de cartón EKI. Pero una noche se dio vuelta después de tomar pala durante horas con un cliente, y si no hubiera sido por éste, que llamó a una ambulancia antes de desaparecer, dejándola tirada en el piso con convulsiones, vomitando espuma y saliéndole sangre por la nariz, Flopy hubiera muerto en su departamento de Belgrano de sobredosis y frente a sus hijos Marquitos y Flopyn, que la miraban sin entender la escena.
Luego de eso decidió que no podía seguir así. Dejó las drogas, el vino de cartón y se dedicó a trabajar y criar a sus hijos.
Una tarde que iba a visitar a sus viejas amigas de la casa tomada donde vivía, pasó por la puerta del canal América y, sin querer, Marcos Aguinis, que salía del canal no la vio y se la llevó puesta. Marcos Aguinis le pidió disculpas y ella se quedó muda, pálida, sintiendo un maremoto dentro de su corazón. Estaba convencida que era Marcos, su Marcos, pero no, era el otro, el escritor. El mal entendido los llevo a charlar a un bar de Palermo Hollywood y, cuando se dieron cuenta, ya estaban en la cama enredados uno en el otro jurándose amor eterno.
Por esto es que el domingo que Marcos Aguinis llegó al departamento de Belgrano, con rosas amarillas, bombones y un koala de peluche gigante con una remera que tenía un estampado que decía I LOVE YOU FLOPY para reconquistarla, ella no lo esperaba.
Entró al departamento sin avisar, abriendo con el juego de llaves que tenía y no le había devuelto a Flopy cuando le dijo fingiendo indiferencia y desdén “lo nuestro no va más, negra”. Ni por un instante se le ocurrió que podía estar otra cosa que no fuera Flopy esperándolo a él como cada domingo. Al abrir la puerta, con los bombones, las rosas amarillas y el koala gigante de peluche, lo que vio, lo dejo duro. Flopy estaba en el sillón del comedor metiéndole un consolador en el culo a alguien igual a él. El escritor Marcos Aguinis(2), con el pepino en el ojete, y Flopy, en parte por la excitación del acto sexual y en parte por ser sorprendidos en él, quedaron tiesos y agitados mirándolo, sin saber qué hacer.
Si hubiera sido un tipo cualquiera, Marcos Aguinis hubiera entendido que había aparecido en un mal momento y se hubiera disculpado por haber entrado sin anunciarse previamente. Pero el tipo era igual a él; era el famoso escritor judío, por culpa del cual la amiga de su mujer, al descubrir que eran iguales, empezó a llamarlo Marcos Aguinis, o sea, una forma sutil de llamarlo judío sucio, usurero, hijo de puta, pero con carpa, casi sin decírselo, pero diciéndoselo. Aparte, Marcos, al verla a Flopy con él, que era un otro él, que era otro y él, y a esta altura ya no sabía quién era quién, solo atinó a pedir disculpas y retirarse.
Bajó los ocho pisos por la escalera de servicio, confuso, llorando, sintiendo que la realidad de ese momento era un decorado de cartón pintado detrás del cual la irrealidad del universo lo reclamaba para devorarlo en su abismo de sin sentido. Fue hasta el auto y buscó en la guantera la Luger –que había heredado del abuelo Ernst Schmitt– y que llevaba siempre encima para seguridad personal, y volvió al departamento.
A Marcos Aguinis le voló la cabeza y a Flopy le descargó el resto del cargador, siempre apuntándole al corazón. Volvió a cargar la Luger y mató a sangre fría a sus dos hijos. Al bebote Marquitos, que dormía en su cuna, le descargó dos tiros en el pecho, y a Flopyn la agarró entre sus brazos y la arrojó por el balcón al vacío. Luego se fue con paso quedo a tomar el ascensor, con el arma aun humeante en la mano y la ropa salpicada con la sangre de su amor.
A la tarde siguiente, la amiga de su mujer, Lauri, apareció por uno de sus locales, el de lencería, y le tiró la sexta de Crónica sobre el mostrador, con cara burlona.
—Mira como terminó tu alter ego —le dijo Lauri.
—¿Tu alter qué...
—¡Que ignorante que sos! No importa. Te traje el diario para que veas como terminan los rusos tramposos como vos.
—Yo no soy judío –le dijo con odio contenido.
—¿Y puto como tu tocayo escritor?
—A ver... – y tomó el diario.
En la tapa de Crónica habían titulado: ESCRITOR MUERE ACRIBILLADO CON PEPINO EN EL HUPITE. Y el copete de la nota informaba: El escritor argentino Marcos Aguinis fue anoche asesinado cuando estaba en un departamento de Belgrano con un traba paraguayo. La policía dice no tener pistas firmes y no descarta que el siniestro haya sido un crimen pasional.
Cuando terminó de leer la nota, Marcos levantó la vista y miró a los ojos a Lauri. Ella le sostuvo la mirada, acompañándola de una sonrisa irónica, como diciéndole “yo sé todo”.
—Mirá —le dijo él—, ¿viniste nada más que para contarme esta boludez sobre un judío degenerado que se encamaba con trabas paraguayos?
Ella volvió a sonreírle con una seguridad que lo intimidaba, y movió la cabeza afirmativamente.
—Bueno, si era eso solo, ya está, podes irte. Porque yo acá estoy muy ocupado y tengo mucho trabajo.
Ella volvió a sonreír y él se contuvo para no clavarla contra la pared y darle en la cara hasta que desapareciera para siempre esa sonrisa irónica que le ofrecía cada vez que hablaba con él. Se dieron un beso en la mejilla. Y Marcos se quedó parado, mirando como el culo de Lauri se perdía en la vereda. Pensando qué haría ahora que tenía los domingos libres.
NOTAS
(1)Breve nota al pie sobre quién es el escritor al que se alude en este texto: Marcos Aguinis es autor de una obra notable, que incluye novelas, ensayos, y que nunca ha dejado de intervenir como intelectual crítico en diversos medios de comunicación –como la televisión, la radio y los diarios. Entre sus obras más destacadas se cuentan su monumental novela La gesta del marrano, la novela histórica La batalla perpetua, su más reciente creación Asalto a la ilusión y su excelente ensayo, ácido y corrosivo, El atroz encanto de ser argentino. Toda su obra debe ser entendida como fruto de un diálogo con lo mejor de la literatura argentina y su nombre ya es parte del panteón de los grandes autores argentinos, como son Eduardo Mallea, Hugo Wast, Silvina Bullrich, Ernesto Sábato, Maria Esther de Miguel, Tomás Eloy Martínez, José Pablo Feimann, Rodrigo Fresán, Luis Pedro Toni, Martín Caparrós, Luis Chitarroni y Juan Forn.
(2)Marcos Aguinis desde chiquito siempre fue muy pajero y culposo. Era el típico judío culposo, que gracias a esa culpa insoportable gozaba como loca. Cuando Flopy le metía el consolador por el culo, Marcos Aguinis inevitablemente veía frente a él a su madre asfixiándose en una cámara de gas de Auschwitz. Y su madre consumida, casi irreconocible, transfigurada en un musulmán por la vida del Lager, llorando, le decía a su hijo: Marquitos, la culpa de todo esto que me sucede es sólo tuya. Y él, al borde del delirio, le gritaba a Flopy: ¡Sí mamá, sí, sí, mamita!
*************************************************************
(*)Las personas o instituciones citadas en este texto, como lo que se opina sobre ellas, debe ser entendido en el contexto de una operación masturbatoria propia de una chica de Letras. Buscar en esta operación –palabra que, como dice Jorge Panesi, no hay chica de Letras y aledaños que no le guste hacer proliferar– agravios gratuitos sería un despropósito, ya que lo único a lo que se aspira al efectuarla es a encontrar el placer –¿o el goce?– de hablar mal del prójimo para acabar en el texto y sus voces.
©Elsa Kalish