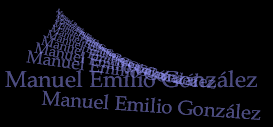Presentación
por Alejandro Margulis
Seis cuentos componen el primer libro de Manuel Emilio González (1964); son suficientes para presentar una mirada del mundo descarnada y cáustica que escarba en los “universos mínimos” y los “futuros miserables” de hombres y mujeres embrutecidos por la carencia de proyectos, el trabajo a destajo o las rutinas de la pobreza y la promiscuidad. Lo hace con la misma sorprendente calma con que no de sus muchos, fuertemente eróticos personajes femeninos -una lúbrica jovencita rubia de minifalda- estruja sus muslos contra los bordes del escritorio donde estudia filosofía el hombre que ella quiere seducir. Los personajes de estas historias están en permanente y soterrada disputa entre ellos mismos: son amigos que se engañan, hermanas traicioneras y traicionadas; padres que abandonan o sancionan; madres ávidas de hombres que se abran el pecho para mantener su prole. Pero también, seres tristes y cándidos para quienes la acción (el crimen incluso) no es más que la única, imprevisible alternativa que poseen para romper con las angustias de la espera. La carencia, la vacuidad, la sordidez y la envidia son la sustancia de estos cuentos. Lejos del costumbrismo, este libro escenifica irónicamente los rasgos más banales de un presente atroz, casi con la misma “pericia y buen gusto” que emplea otro de los personajes femeninos para decorar su casa. Los modos con que la paranoia encarna en aquellos para quienes la vida es apenas un insulso discurrir se presentan aquí con un estilo limpio y directo. No hay espacio para los lugares comunes acerca de la familia o el matrimonio como fin último o legado: la única paz posible, la felicidad, está por el contrario en la decisión de quebrar las ramas de lo establecido. Despojado, preciso en el lenguaje y en sus tramas de finales imposibles de prever, Las ramas quebradas se lee por cierto de un tirón. Si la gracia de un buen texto literario es conseguir suspender la incredulidad del lector -al menos durante la lectura- hasta lo inadmisible, no me parece un exceso decir que este libro tiene grandes chances de ocupar su lugar en una biblioteca de la desolación.
***
Manuel Emilio González
La hermana
El último recuerdo que Alberto poseía de Mariana, la hermana de su mujer, era el de una adolescente de pelo castaño y mirada entre distante y cansada, que durante la fiesta de su casamiento con Fernanda, permaneció toda la noche sentada al lado de su padre, aferrada a su brazo. Esa imagen conservaba Alberto, una imagen poco definida, sin rasgos, sin contornos, y la idea de algo escondido tras los ojos de Mariana: un secreto o una promesa, o nada más que indiferencia.
Alberto vivía en el campo con Fernanda, en una casa rústica, lejana incluso del casco de la estancia donde trabajaba. Del pueblo, espacio de su juventud y del amor con Fernanda, lo separaban veinte años y algo más de cincuenta kilómetros. Un breve pedazo de tierra pagado durante años con parte del sueldo, una casa inconclusa y un caballo arisco conformaban la suma de sus propiedades.
Por esa tranquila precariedad en la cual vivían, o porque jamás sospecharon la posibilidad, los tomó de sorpresa la llegada de Mariana.
Fue un domingo, de madrugada. Los golpes en la puerta sacaron a Alberto de la cama. Abrió y vio a la mujer de la que apenas distinguía a través de oscuridad y del sueño, los dientes de la sonrisa y el cabello hasta los hombros. Preguntaba por Fernanda. Alberto ni siquiera notó las valijas.
--Te busca una mujer --dijo con voz pesada al tiempo que prendía la luz.
Fernanda se acercó envuelta en una sábana y dudó al verla.
--¡Vamos! ¿No vas a hacer pasar a tu hermana?
Se abrazaron. También hubo lágrimas.
Alberto las miraba incrédulo, sin poder rescatar del rostro de esa mujer ningún rasgo de la adolescente de gesto distraído del día del casamiento. Un momento después lo saludaba a él, que contemplaba el inverosímil atuendo de la mujer: vestido ajustado y tacos.
--¿Cómo hiciste para llegar a través del campo con esos zapatos y encima con valijas?
--¡Eh! Veinte años sin vernos y me preguntás eso.
Para Alberto había cambiado demasiado; Fernanda la veía levemente distinta, pero no irreconocible como sugería su marido; para ella los ojos, la nariz y la boca permanecían iguales.
Terminados los saludos pasaron a la cocina y Fernanda preparó algo para tomar. Mariana miraba las paredes sin revocar, los pisos de Pórtland y las sillas desiguales. La casa tenía tres habitaciones y la cocina; había una sola puerta, la de entrada. La luz, por momentos, amenazaba con apagarse.
--¿Se está por quemar? -- preguntó Mariana.
--No. La electricidad viene de la estancia, nos tiran un cable; pero a veces el generador anda mal y pasa esto-dijo Alberto señalando la lámpara.
--¡Parece mentira veinte años! -- suspiró Fernanda.
--Desde el casamiento. ¡Qué fiesta! --recordó Mariana
--Sí, pero te quedaste sin cumpleaños de quince.
--Y bueno, era en el mismo mes y el viejo, pobre, no tenía plata para dos fiestas. Y un casamiento es más importante.
Pronto comenzaron a contarse los pormenores de sus vidas. Mariana se excusó por no haberlos visitado antes: cuando lo hicieron sus padres eligieron fechas en las que ella había tenido la obligación de quedarse estudiando. Terminada la secundaria ingresó como empleada en la municipalidad del pueblo; la falta de dinero o algún novio se lo habían impedido en las vacaciones.
--¿Y no te casaste?--Interrogó Fernanda.
--No. Tuve dos novios mas o menos formales, pero ya sabés cómo es un pueblo: la que no se casa con el primero ya no se casa más, a no ser que se vaya; en un lugar donde todos se conocen, nadie quiere a la que pasó por otro. Después de eso me busqué un tipo distinto cada fin de semana. Por eso los viejos dejaron de hablarme y me fui a vivir a una pensión. De cualquier manera ya no pienso casarme.
Continuó hablando por un rato, de los motivos para no casarse, de su grata soledad. Luego el desgano inundó el tono de su voz y calló. Se retiró el pelo de la cara y miró el color de los ladrillos.
--¿Y ustedes?--preguntó.
Alberto y Fernanda relataron su vida insulsa y las escasas variaciones ocurridas en esas dos décadas: la compra del terreno al buen patrón, la construcción de la casa, el ocio en las tardes, alguna lluvia. Los siete mil trescientos días juntos podían contarse como uno; no por brevedad, sino porque el primero se había repetido casi invariable hasta el último. Sin embargo mantenían aún el mismo afecto y la imprudente alegría de los indigentes recién casados. Gozaban su serena felicidad sin cuestionamientos. Y la presencia de Mariana la acrecentaba.
Insensible a la visita la rutina diaria siguió firme. A las cinco, Alberto se despertaba para ir a trabajar. Una hora después lo hacían las mujeres. Las dos compartían el trabajo de la casa, pese a la oposición de Fernanda --hacer trabajar a la hermana iba en contra de la hospitalidad-. Mariana justificaba su ayuda diciendo: "Si me voy a quedar todo el mes de vacaciones no puedo pasármelo sin hacer nada" Así es que tendían las camas, barrían, daban de comer a las gallinas que andaban sueltas por el terreno y en la pileta del fondo lavaban la ropa. Antes de las diez terminaban, entonces, sentadas bajo los árboles que daban sombra a la pared Este de la casa, iniciaban una charla que pretendía acercarlas, buscando el parentesco perdido, suspendido por el tiempo. Al llegar el mediodía, Fernanda juntaba toda su tenue voluntad y mataba un pollo para el almuerzo. A veces preparaba la comida Mariana, pero su destreza para la cocina era pobre: difícilmente se apartaba de las ensaladas. Con la siesta dormirían ambas en la cama matrimonial, porque había un solo ventilador, ya envejecido, que proveía más ruido que aire. Pasadas las cinco, un vaso de leche fría y pan con dulce darían forma a la merienda. Una charla de matices más risueños acompañaría la caída del sol. Hablarían del pueblo, de alguna amiga en común o a pedido de Mariana, Fernanda relataría historias del campo: de aparecidos, de mujeres infieles y de degüellos.
Alberto llegaba de noche y pronunciaba una oración repetida desde hacía semana.
--Tengo que comprar otra montura. En cualquier momento se me cortan las cinchas.
Después de cenar Mariana salía a mirar la oscuridad.
Ya en la cama, por la ausencia de puertas en las habitaciones, y pese al ventilador que a ella correspondía en su carácter de visita, oía insomne las respiraciones entrecortadas y los jadeos maniatados por el pudor provenientes de la pieza de Fernanda.
Pasó una semana.
La semana siguiente no fue distinta a la anterior. Las mujeres expresaron su felicidad por el afecto fraterno recobrado. En las noches el comentario sobre la montura se combinó con la confesión indiferente del hartazgo de Mariana: dejaría el pueblo, se iría a la ciudad; ya la habían cansado sus calles, sus habladurías y los rostros de hábito y buenos modales.
Alberto prometió un asado para el fin de semana. El sábado llegó con el caballo cargado por los costados: carne, vinos y la montura deformaban la silueta del animal.
--Compré la montura. La vieja no aguantaba un viaje más -- dijo sonriente a las mujeres.
Sentadas contra la pared Este de la casa gozaban de la sombra y de la humedad fresca de la enredadera adherida a la pared.
--Siempre me gustaron las enredaderas -- dijo Mariana con las manos entre las hojas de la planta.
--Son lindas --dijo Alberto mientras dejaba la montura en un galpón que pretendía ser un establo.
Al volver con las mujeres inició un relato sobre cómo había descubierto la enredadera y la oposición de Fernanda a dejarla crecer. Mariana no le prestaba atención, tenía la conciencia anegada por la llanura, sintiéndose en un abismo horizontal prolongado hacia los cuatro lados.
Llegó la noche y el viento sacudió el vestido de Mariana.
--Ya casi está el asado--le avisó Alberto dándole un vaso de vino. Mariana sonrió y fue a la mesa.
Comieron bajo la noche. La luz precaria de un farol de gas les brindo alguna claridad. Bebieron y rieron hasta emborracharse. No llegaron a las piezas: el pasto los recibió en las posturas inauditas en las cuales cayeron cuando los derrotó el vino.
El sol los despertó y volvieron a dormir, pero esta vez, lo hicieron en las camas.
Los catorce días restantes para el final de las vacaciones de Mariana transcurrieron bajo el sosiego de los anteriores. Como novedad, Fernanda le enseñó a montar a su hermana, a desmedro de su temor y el mal carácter de la bestia. En los fines de semana, Mariana pudo constatar en sus paseos a caballo, la monotonía atroz de la llanura.
Culminó el mes de vacaciones y Alberto y Fernanda sintieron temor por el trabajo de Mariana.
--Si sigue acá la van a echar.
--Ella sabe lo que hace.
La aversión por la descortesía los inhibió de sugerirle que debía volver, que el mes había terminado hacía días.
Pasó el otoño y los árboles perdieron las hojas.
El invierno se anticipó; llegaron las nubes, el frío, las tardes de oscuridad y las noches tempranas. Ocurrió todo lo que debía ocurrir, menos la partida de Mariana. Alberto consideraba que la visita era excesiva y podía tornarse incómoda. Sentía una tensión apretada contra la garganta, como el calor húmedo del verano; era íntima, áspera y podía ocultarla. Pero el tiempo la hizo más intensa, más ácida, y ya fue demasiado como para seguir disimulando y no quebrar el silencio.
--¿Cuándo se va a ir? --se preguntaba Alberto mirando a su esposa --¿Qué quiere?. ¿No quería irse a la ciudad?. ¿Por qué no se va?
--Es mi hermana.
--Pero la mantengo yo. Lo increíble es que ni siquiera amaga con agarrar las valijas. Hasta ahora me quedé callado, pero no voy a soportarla para siempre.
Alberto, más allá de su enojo, no pidió explicaciones a Mariana, tampoco lo hizo Fernanda. Mariana se debatía entre los paseos caballo y la despreocupación.
El avance del invierno insinuaba los primeros temporales. Alberto padecía el temor a las heladas y a la consiguiente pérdida de las cosechas, lo que perjudicaría la economía de su patrón y por añadidura la suya. Ese miedo, la irrenunciable visita y alguna otra secreta inquietud coincidieron para complicarle el sueño. Sin embargo una noche, en lugar de las angustias, lo despertó el frío. Dejó la cama. La oscuridad y el caos del sueño interrumpido no le dejaron encontrar la llave de la luz. Siguió la corriente de aire. Al llegar a la cocina comprobó que la puerta de entrada estaba abierta. Una claridad fugaz iluminó el campo. Salió y vio a Mariana con los ojos en la noche, en los relámpagos ramificados en el cielo. Uno tras otros iluminaron de gris las nubes. Mariana los veía nacer y resquebrajarse a partir del horizonte.
--¿Qué estás haciendo?. Vas a enfermarte.
--Nada, miro la noche.
--Entrá antes de que el frío te mate.
Iban camino a la puerta cuando dos nubes chocaron arrojándoles luz en el cuerpo. Alberto la miró y creyó ver que lloraba. La lluvia comenzó a caer y le quitó la posibilidad de la certeza.
La tormenta duró toda la noche. Las nubes esperaron una semana a que el viento las disipara. Esos días Mariana los pasó apática, contemplando la llanura con gesto ausente, indiferente del frío. Al volver el sol retorno su buen humor, que se contraponía a la exasperación de Alberto y al silencio de Fernanda.
El espacio, la paz y el aire desaparecían ante la presencia de Mariana. La naturalidad para permanecer en su casa sin justificarse provocaba el asombro de Alberto. A veces deseaba matarla.
Al llegar la primavera los esposos, íntimamente, sabían que estaban perdiendo el afecto. Desde hacía meses la cama sólo les servía para dormir y discutir en voz baja. La visita les mataba el amor.
Regresó el verano con días más húmedos. En la estancia el generador tendía a descomponerse, dejando ocasionalmente sin luz la casa. Una de esas tardes en las cuales el calor y la falta de electricidad acrecentaban los enojos, Alberto se lo dijo a Fernanda. Había llegado temprano de trabajar y la piel le ardía bajo el sol.
--Mañana le digo que se vaya.
--¿Y si no se quiere ir?
--Se va igual.
--¿Pero y si no quiere?
--La golpeo y la llevo a la rastra hasta la ruta.
--Son diez kilómetros.
--No importa, si hace falta la cargo al hombro.
--No quiero estar.
--Entonces agarrá el caballo y con cualquier excusa te vas.
Mientras los anfitriones se preparaban para echarla, Mariana miraba al cielo apoyada contra la pared de la enredadera. El viento enroscaba su cabello entre las hojas.
Al día siguiente Alberto llegó eufórico. El pasto le parecía más verde y el calor que formaba una nube de vapor alrededor de su cuerpo, era algo casi ajeno a sus sentidos.
Apenas bajó del caballo encontró a Fernanda.
--Dejame el caballo, voy a comprar leche al tambo --dijo guiñando un ojo.
--Está adentro-agregó por lo bajo.
Alberto demoró en entrar. Se lavó la cara con agua de la bomba y bebió. Agitado por la humedad gozaba con la tardanza. La alegría por el final de la molestia transformaba para él al flujo del tiempo en un juego, o una rara variante del placer.
--¿Después de tanto esperar que apuro hay? -- se dijo Alberto, susurrando.
Entró. Se secó la cara con la camisa y caminó hacia la pieza de Mariana. Como el generador se había roto la casa estaba vencida por la oscuridad. Inexplicablemente las ventanas estaban cerradas; sólo hilos de luz pasaban por las rendijas de las persianas.
--Mariana--la llamó enceguecido por el cambio de ambiente.
Esperaba verla en la cama, pero la encontró sentada en un banco, a un costado de la entrada de su pieza. Tenía la cabeza apoyada contra la pared y los ojos cerrados. Un haz de luz le iluminaba un perfil del cuerpo; era lo único visible para Alberto, pero resultaba suficiente para sugerirle la pollera por encima de las rodillas, las piernas abiertas y la transpiración densa y viscosa en el cuerpo.
Mariana insinuó media sonrisa, y con la sonrisa, una invitación inequívoca. Abrumado, Alberto la atrajo hacia sí de un brazo, la tomó de la cintura y le arrancó la pollera. Después, le arrancó el resto de la ropa.
--No le dije nada --dijo Alberto apesadumbrado a la llegada de Fernanda.
--Ella dormía y cuando despertó se me había pasado el enojo.
--Y tanto que te hacías el macho.
--Y bueno, ya se lo voy a decir.
Alberto y Mariana siguieron encontrándose entre la oscuridad y el calor de la pieza de ella: durante la siesta los fines de semana, al salir Fernanda, o bien en las noches en que Alberto se volvía temerario y saltaba de una cama a la otra. A Fernanda, Alberto trataba de no enfrentarla, y sus diálogos tenían por límites los monosílabos.
Fue en dos semanas. Alberto no llegó a notarlo hasta quedar convencido. Ignoraba cómo y acaso nunca lo advirtió, pero de un modo sutil, Mariana le infundió el propósito de matar a Fernanda.
--Me gusta este lugar y me gusta estar a tu lado. Pero somos tres... y deberíamos ser dos-le había dicho alguna vez.
La idea se hundió en el interior de la mente Alberto. No hubo pudor ni dilema moral. Y fue fácil para Mariana.
--¿Ya pensaste como hacerlo? --le dijo Mariana una tarde.
--No. Todavía no.
--El domingo poné la montura vieja en el caballo. A la hora de la siesta, después de que ella se duerma, vení a mi cama y te dormís. Lo demás dejámelo a mí.
El domingo por la mañana apenas despertó, Alberto salió de la cama y cambió la montura.
Al mediodía comieron silenciosos. Por temor a delatarse, el marido no levantó los ojos del plato. Mariana se mostraba distante. Fernanda pronunció algunas palabras a las que nadie respondió. El vino les dio pesadez en los ojos, les hizo inevitable la siesta.
Fernanda se durmió pronto. A pesar del esfuerzo Alberto también se quedó dormido. Una hora después soñaba que lo arrastraban de los cabellos. Logró salir de la pesadilla. El tirón de pelo perduraba.
--Idiota, vas a venir o no --le dijo Mariana con la voz enronquecida por la ira y aún con su cabello en las manos.
Salió de la cama sin despertar a Fernanda. En la cama de Mariana ni siquiera pensó en el sexo; el sueño llegó antes que el deseo.
A las cinco despertó Fernanda y no vio a su esposo. Se vistió. Al salir de su pieza encontró a su hermana, sin ropas, a la entrada de la suya.
--¿No viste a Alberto?
--Está durmiendo.
--No...
--En mi cama --la interrumpió Mariana.
Fernanda abrió la boca sin resignarse a la verdad. Tuvo que verlo en la cama para quedar convencida. Quiso hablar y no lo hizo: sabía que iba a llorar.
Inexpresiva, Mariana la miraba.
--¿Por qué no te vas?--dijo Mariana.
La tormenta que Fernanda tenía en la sangre la arrastró fuera de la casa, hacia el establo; un golpe de fusta y el caballo la llevó dejando un relincho en el aire.
Antes de oscurecer llego un peón de la estancia para dar aviso del accidente de Fernanda.
--¿Murió?--preguntó Alberto con torpeza al oír la noticia.
No sé. La llevaron al hospital del pueblo. El patrón me mandó con la camioneta para que esté a su disposición.
El miedo a que Fernanda siguiese viva le ayudó a modelar una expresión adecuada para el accidente de una esposa.
En el hospital preguntaron por Fernanda. Esperaron.
A la media hora un médico le preguntó si era el esposo. Segundos después, con prudencia, le confirmó su viudez.
Alberto, que ya no soportaba la angustia, lloró.
Más tarde vinieron las causas y las explicaciones: el corte de las cinchas, la caída entre las patas del caballo, el páncreas reventado, error al elegir la montura; después el velorio, los pésames, el entierro.
El día siguiente al entierro, Mariana lo pasó desnuda y risueña. Alberto la sintió soez y generadora de una dulce obscenidad. Colmado por su densa transpiración femenina comprendió que Mariana, con sus imperativos y sus bajezas, lo humillaba; pero comprendió también que prefería el yugo al amor, y que esa humillación placentera, era la raíz de aquello que lo unía a Mariana.
Llegó la noche, luego el día.
En la mañana Alberto despertó solo. Mariana faltaba en la cama y faltaba también en el resto de la casa. El caballo comía en el establo. Ella se había ido y Alberto no podía entender la forma, ni imaginar los medios. "Ya va a aparecer" pensaba.
Hacia el mediodía tomó el papel que había visto sobre la mesa apenas se levantó y que había pretendido ignorar. Lo leyó.
El principio lo confundió, acaso porque le resultó brutal que se fuera para siempre. Después de asimilar esa primera parte llegó a entender el mensaje.
Mariana decía que había perdido las dos ilusiones a las que podía aspirar una mujer en un pueblo: el matrimonio y el cumpleaños de quince. Al primero se lo quitaron los prejuicios, al segundo lo perdió por culpa de él y de Fernanda. Por años, mientras duró el odio deseó la venganza, pero al morir los rencores pudo olvidar. Con el tiempo percibió que en la naturaleza imperaba una justicia elemental, que alternativamente otorgaba dones y castigos, compensaba excesos y suplía las carencias. Esa justicia --lo supo-- le daría, a su debido tiempo, el resarcimiento.
Una mañana despertó sabiendo que debía ser el medio por el cual se expiarían las culpas; despertó sabiendo, también, que había llegado el momento en que le devolverían, Alberto y Fernanda, la paz y la felicidad que a ella le habían quitado. Entonces actuó, con inocencia, lejos del odio, impulsada por la simple convicción de su deber.
A su hermana la dejó sin felicidad al quitarle el marido, a él lo dejaba sin paz al convertirlo en asesino.
La carta seguía. Alberto no terminó de leer. Sintió que el pecho se le cerraba, como si hubiesen vuelto a él los pedazos disgregados del amor que sentía por Fernanda. Soltó la nota y se llevó las manos a la cabeza.
Sus rodillas tocaron el suelo antes que el papel.
Manuel Emilio González