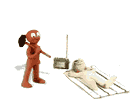¿Sabe usted lo que es la casa negra Señorita? No, no sabe, sentada ahí, impávida, con su carita redonda y sus anteojos. Con el marco desvaído de intelectual razonadora. No sabe. No sabe usted Señorita, usted analiza, usted se limita. Mire usted, yo viví mucho tiempo ahí adentro. Eso sí lo sabe Señorita. ¡Cuánto hará que lo venimos hablando! Viví mucho tiempo ahí adentro. Y todavía, bah... no sé qué digo. Dudo salir del todo alguna vez. Mucho tiempo ahí. Adentro. Usted lo sabe, lo sabe tan bien que no sé para qué vuelvo siempre a repetirle lo mismo. ¡Bah! No sé para qué estoy acá en realidad. Usted ahí, callada, me observa, escribe, hace notitas, qué se creerá que soy yo. La casa negra. En eso estábamos. A qué explicar. Ya está todo dicho. Pero siempre volver al mismo punto me hace como un bello escarnio ¿sabe? un escarnio de Santa. Mire, no sé si le conté esto alguna vez de las monjas: que sufrían en los tiempos de la Madonna de una cosa que llamaban “llagas internas” ¿sabe? Sí, como las de Cristo. En los pies también, pero sobre todo en las muñecas. Un dolor punzante horrible de la palma de la mano a la muñeca. Pero entiendasé: un dolor “espiritual”, materializado en las muñecas, sobre todo en las muñecas, que hacían dar ganas de clavarse algo y abrirse la carne en serio para que el dolor tuviera algún asidero. Ver la sangre ayuda Señorita ¿sabe usted? ¿No me cree? Sí me cree, sí lo sabe. Yo lo padezco. Llagas internas. En esta época. Oscuro ¿no? Oscuro para la luz que irradian sus ojitos escrutadores. ¿Y sabe por qué nunca “materialicé”? ¿Por qué nunca tuve el coraje para pasarme la piel con una aguja inmensa o un filo cualquiera y hacerme por fin el escarnio? Por miedo a usted, Señorita. A sus palabras sucias, asépticas, de buscar la “razón”, el “equilibrio”, la “naturalidad”. Sea espontánea... sea espontánea. Un río de sangre. Un escarnio, Señorita. Eso es espontáneo para mí. La casa negra. Estábamos en eso. ¿Sabe usted lo que es la casa negra? Igual primero déjeme decirle una cosita: no me gusta nada que me mire por encima de la montura de los anteojos. Primero, porque yo sé que usted sin los anteojos no ve nada. Segundo, porque el gestito de pose me revuelve las tripas. Sí, escuchó bien Señorita: su aire intelectual me revuelve las tripas. ¿Quién se cree que es usted? Míreme de frente. Así, a los ojos. Así me gusta. Usted, infalible dueña de la verdad, usted que piensa que no miente nunca, usted, es una hipócrita Señorita. Una frágil, una débil: una cobarde. ¿Sabe qué? Me simpatiza mucho más cuando trae los lentes de contacto. Parece más franca, más limpia en serio. Y después me pregunto: cuánto resentimiento estúpido, cuánta costra, cuánto moralismo barato se le quedará adherido a los plastiquitos de los ojos. Esas capitas de cebolla que permiten “ver mejor”. Ese filtro del que nadie se da cuenta, que todos ignoran, que la protege a usted, Señorita, del que tiene enfrente. (De mí en este caso, de mí, por supuesto). Esas telitas de cebolla humedecidas adentro de los ojos. O secas como vidrio molido. Secas, dolorosas. Me pregunto cuánta mentira quedará filtrada en las telitas plásticas de sus ojos, Señorita. Pegadas ahí, como residuos proteicos, las mentiras de su cuerpo. Porque usted también tiene un cuerpo. Mal que le pese. Y pienso entonces que mejor se traiga los anteojos y la pose intelectual, que la hacen más ridícula pero menos ficticia. Eso está bien.
La casa negra. ¿Sabe usted lo que es la casa negra? Una casa familiar. Decía: una casa familiar donde dejo fracturarme. ¿Nunca dejaste que te fracturen? Es una tortura. Pero lo asumís así. Vos no lo entenderías. Tu dignidad intelectual. Tu captura. Pero lo íntegro primero les tiene que venir de la fractura. Punto por punto. Pieza por pieza. Te descuartizan como a una vaca. Te devoran así. Aunque primero te rearman. Como a una muñequita. Como quieren. Y eso es íntegro. Vos ahí. Mirás. Sos tan fascista como los que quedan inmutables. Los que descuartizan. Te rajan. Y ¿quién sufre más? Mi cuerpo rajado no creo sufra peor que el tuyo. Mirá, te digo. Por ejemplo ahora. Tenés la pierna cruzada y se te asoma un pedacito de bombacha. Blanca, puntillosa. ¿Te pusiste un protector? Sí, te pusiste. Le noto apenas el plastiquito del ala. Me pregunto si estará tan inmaculado como vos. Digo, el protector. ¿Para qué te lo ponés? ¿es perfumado? La pregunta seria sería: ¿tenés algo que disimular con tantos cuidados? ¿algo que mejor no se te escape? Me gustaría verte el crecimiento de los pelos, gruesos, alambicados, solamente para que enrojezcas delante de mí, que te delates.
Yo por mi parte ya estoy descuartizada. En la casa negra es así. Me obligan a besar con una boca que no es mía, a bambolear unas tetas que no me pertenecen y a mirar con unos ojos puercos que tienen la honestidad de otra. Y sufro, sí, claro que sufro. Pero eso me hace “fragmentaria y completa”. ¿A los ojos de quién? ¡Qué sé yo! A veces ni me importa. Uno es igual al otro, al otro, al otro. Todos son el único al final.
¿Y yo qué soy?
Un descuartizamiento de honestidad. Una putita bien amasada. Ni Eva ni María. Un acto de crueldad. Y vos qué sos. Ahí, sentada, mirando...
Señorita, ¿vos? ¿qué sos?
No me caben dudas: una dignataria.
Cecilia Perna