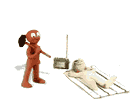Ella era joven y tomó una caja de fósforos para descabezar una a una las cabezas rojizas. Las pisó en un mortero e hizo una pasta y, después, una bolita. Miró la bolita apenas apoyada en la palma de su mano: pequeña, aunque un gran fuego, de detonarse. Ella creía que era profundamente infeliz, la bolita ahí, en la palma de su mano y ella misma, ahí, hermosa pero secreta, en ese pueblo. Por eso se tragó la bolita y sintió cómo se desgranaba en su garganta y se acostó larga en la cama y se durmió mientras lloraba. Ella pensaba, antes de dormirse, en su pobre madre, entrando en la mañana y en el intento vano de despertar a la hija muerta. Blanca, larga, ya todo habría pasado, en la mañana, y sin embargo no podía dejar de llorar. Pero en la mañana sólo vomitó y dos ojeras grises debajo de los ojos durante el día fue todo el rastro de su desdicha inacabada e inacabable.
Treinta años después se lo contó a sus hijos: ella, cuando era joven, había tomado una caja de fósforos e intentado suicidarse. Había descabezado los fósforos y puesto, como burbujas, las doscientas veintidós cabezas en un mortero y las había triturado hasta formar una pasta y con la pasta una única burbuja densa y pesada y se había tragado la burbuja. Me la tragué –les dijo- y, en la cama, toda la noche, toda la noche, esperé morirme mientras lloraba y me ganaba el sueño, que yo creí era la muerte, hasta que al día siguiente desperté. Los hijos callaron. Los hijos eran cinco y ya grandes. Los dos mayores, una mujer y un varón, se habían casado y tenían sus propios hijos; los otros traían sus novias a cenar los martes en la noche o se tomaban fines de semana libres para viajar con ellas a las sierras, o a Mar del Plata en temporada baja. ¿Por qué nos contás esto ahora? –preguntó uno y ella no supo qué contestar, pero se rieron mucho de la ingenuidad que su madre tenía a los quince años. Qué idea -dijeron- suicidarse con fósforos. Ella también rió mientras pensaba en lo estúpida que había sido: en el galpón trasero guardaban veneno para ratas, en el botiquín del baño había navajas de afeitar rápidas y afiladas: también, sino, hubiera podido meter la cabeza dentro del horno y abrir la llave. No recordaba por qué había elegido los fósforos.
Cuando ya tenía muchos nietos y un día quedó viuda –Horacio murió leyendo el diario, sentado en un silloncito de hierro, en el patio, un domingo- su hija menor recordó la escena: su madre temblando, las doscientas veintidós cabezas rojas deslizándose como un pequeño mar en el fondo curvo y blanco del mortero, la bolita mortal, etcétera. Recordó, también, la tarde en que se los había contado. Todos eran jóvenes y los tres menores todavía vivían en la casa, el padre acababa de jubilarse, los domingos a la tarde jugaban a los naipes y comían tortas recién horneadas. Su madre les había dicho que cuando era joven intentó suicidarse. Se los dijo sin tener por qué, después de terminado un partido, y sirviéndose, del plato, una porción de bizcochuelo. La hija menor recordó todo esto y dejó los niños con la sirvienta, sacó el auto del garage y manejó hasta la casa de su madre. La encontró mirando la novela.
—¿Nos contaste porque querías suicidarte entonces, de nuevo? —preguntó la hija menor.
—Sí, a lo mejor sí —contestó ella, que ahora era vieja, amable y sabia.
Y hablaron de los nietos, de la niñera, y de podar las rosas.
La hija, ya más tranquila, volvió a su casa. Pasó por el almacén y compró leche y dos botellas de champú. Encontró a sus niños peleando por el manejo del control remoto y a la sirvienta peleando, a su vez, con ellos.
Su madre murió tiempo después, de una bala perdida, una noche de año nuevo en que sacó una silla al patio para respirar aire fresco, cuando ya todos sus hijos y sus nietos se habían marchado y ella no lograba conciliar el sueño.
Federico Falco