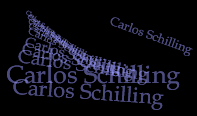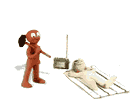| |
Hay que dejar que ladren como perros,
querida, que se muerdan, y que hablen
sin entenderse en el lenguaje único
de sus plegarias y de sus injurias,
que arrojen piedras contra los cristales,
y que quemen banderas extranjeras,
hay que dejar que rían como hienas,
escarbando la tierra donde todos
los huesos se confunden y parecen
las raíces de un árbol imposible:
carne quieren y carne no tendrán.
No ves cómo trafican con los muertos,
querida, cómo lavan sus vestidos
en las aguas más turbias de los pozos,
cómo mezclan la sangre con el barro,
y buscan otras caras en sus caras
y se persignan sin mirar al cielo,
no ves cómo se abrazan a esas cruces
borradas y las besan y las miman
y les cantan canciones infantiles
para arrancar los cuerpos de las tumbas:
carne quieren y carne no tendrán.
Nadie escucha sus voces más que el viento,
querida, nadie fija residencia
en sus palabras, nadie los espera
cuando caminan solos hacia el muro,
y son días calientes que no pasan
y son noches heladas que se alargan,
nadie dice sus nombres como rezos
dirigidos al dios mitad humano
y mitad animal que los congrega,
nadie, mil veces nadie, nadie, nadie:
carne quieren y carne no tendrán.
Ahora mismo empieza la canción
de las últimas horas y las voces
que la cantan parecen ser tu voz,
tu propia voz, la voz de las mujeres
y los hombres que no pudiste ser,
que no quisiste ser, la voz que ladra,
la voz que muge, la negada voz
que surge como baba de tu boca
que es la boca de nadie, sin palabras,
sin música y sin aire, despojada
también de toda carne que no sea
la carne ya mordida de tu lengua,
más amarga y más dura que la roca,
cuando muda repite la canción
de las últimas horas, la canción
que no te nombra, la canción final
para los huesos nunca sepultados
de las vacas, los perros, las mujeres
y los hombres que no pudiste ser,
que no quisiste ser, y te transforma,
te anula y te transforma en el silencio
de un planeta lejano, no visible
desde la Tierra, donde sólo puede
haber viento que choca contra el viento,
niebla y gases que forman remolinos,
un planeta desviado de su órbita
original y sin un sol que guíe
su caída hacia qué galaxias nunca
nombradas, nunca vistas por tus ojos,
más allá, más abajo, más adentro,
donde ahora comienza la canción
de las últimas horas y en ninguna
voz persiste el sonido de tu voz.
Principios y finales de verano
cuando el tiempo parece consumirse
en rápidos fulgores de criaturas
que se arrojan al agua o se desnudan
en los clubes, y son mujeres, niños,
perros, voces, indicios de una vida
posible que se explica fugazmente
a sí misma y no logra convencerse
de que es mejor un golpe de tormenta,
una noche creada en pleno día,
para entender al sol y descubrir,
en los cuerpos dorados y adorados
que revela, la sombra de un eclipse
interior, una mancha imperceptible
en las radiografías, no un tumor,
no una infección, ninguna enfermedad
incurable, tan sólo la amenaza
latente de que el tiempo cambie voces
por gritos, perros por jaurías, niños
por bestias o mujeres por fantasmas,
y que toda señal de vida ajena
se borre tras la lluvia, sepultada
en el barro, disuelta en la corriente
turbia de los canales, menos, menos
que materia, conciencia que no puede
encarnar en ninguna forma viva
y se despoja y se divide y busca
verbos para nombrar el mismo aire
donde se desvanece como un sueño,
como el sueño de ser esas criaturas
que se arrojan al agua o se desnudan
en los clubes, y quién, quién no diría
que son mujeres, niños, perros, voces...
Sabemos que sus uñas se clavaron
en la tierra y cavaron y buscaron
en la tierra las cosas que no son
propiedad de la tierra, fotos, joyas,
cadenas, otro mundo más que rastros
del mundo sumergido, otro mundo,
en el barro enterrado, en las cenizas
quemado, otro mundo donde fuera
posible ser lo que perdieron, ser
sus hijos rechazados, ser sus padres
negados, ser abuelos de sí mismos,
y asistir a las fiestas convertidos
en fantasmas, sin cuerpo, sin noción
del cuerpo, descarnados como el aire
que corrompe las frutas y las aguas
y las transforma en moscas, en insectos,
en criaturas con alas transparentes,
despojados de toda condición
humana o animal: neblina, menos
que neblina, sustancia reducida
al espanto de no tener un nombre,
y decirse en palabras siempre ajenas,
emitidas por voces que se funden
con el viento y se alejan en la noche,
no hacia las estrellas, hacia el cielo
contrario, hacia el punto donde nadie
puede saber a quién están llamando,
a quién le están pidiendo que regrese,
mostrándole las fotos, las cadenas
o las joyas por fin desenterradas...,
y ahora, ¿dónde lavarán sus manos,
sucias de barro, plantas y cenizas,
y en qué materia clavarán sus uñas?
Comienza la canción del carnicero,
sin que nada la anuncie, sin que suenen
tambores o cornetas en los campos
de nadie, sólo arranca, como un grito,
como un ladrido, como una plegaria,
y la mejor manera de cantarla
es mantener la boca bien cerrada
si se pretende conservar la lengua
y no perder los dientes: Corto carne
con cuchilla/ y también los huesos corto,/
solo con mi puñal corto/ la vaca
que mejor chilla./ Negra sangre siempre
mana/ el caballo destripado,/ negra
y con gusto pesado,/ como el beso
de una hermana./ Que nadie con su voz nombre/ el cadáver en la mesa,/ ni
pregunte cuánto pesa/ ya sin vísceras
un hombre. La canción encuentra siempre
su propia forma de seguir latiendo
más allá de sí misma, más allá
de mugidos, silbidos y chillidos,
cuando la voz del carnicero baja
y se vacía toda en el silencio,
como si preparara el escenario
para que sus cuchillos hablen solos
sobre el cuerpo de nadie: Ya sabemos
cortar hueso / y sabemos degollar;/
digan si quieren gozar/ más profundo
nuestro beso./ No somos uno ni
tres,/ no somos tan sólo brillos,/ no
somos simples cuchillos,/ somos tu
propio revés... Se dice que jamás
termina la canción del carnicero.
|
|