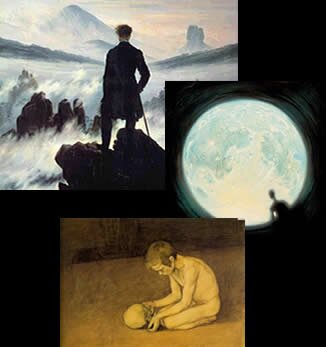A qui me louer ? Quelle bête faut-il adorer ?
Quelle sainte image attaque-t-on ? Quels cœurs briserai-je ?
Quel mensonge dois-je tenir ? Dans quel sang marcher?
Jean Arthur Rimbaud
Sabía que era culpa mía que Bordeaux estuviera postrado en una cama; bajo las sábanas que cubrían las quemaduras y jugaban a ser el abrazo que ni yo, ni ninguno de nosotros le habíamos dado nunca. ¿Si se lo merecía? Quizás sí. El sistema funcionaba de manera que los culpables fueran tales mientras que alguien los culpara; y no había margen de defensa para el pobre Bordeaux que además de utópico era mudo.
Vivíamos debajo del Puente Catedral, entre una seguidilla de villas miserias y oficinas de gobierno; de uno y otro lado del puente un poco de todo, miseria política, burocracia villera.
Nos gustaba llamar aquelarre a la casa porque de alguna manera nos sentíamos un poco magos, un poco perros, un poco bichos. Callois dormía de día, en el catre del comedor junto a la puerta, donde alguna vez Bordeaux también durmiera. Antonio Viejo tenía el privilegio de la única habitación del aquelarre por su adicción a las mujeres desnudas, de paso, de cartón o de alquiler. Horacio y yo dormíamos en la biblioteca, nuestra especie de orgullo tercermundista que ofrecía desde una copia bastante cara de El Capital hasta un manual del estudiante Kapelusz de sexto grado. La habíamos armado con ladrillo hueco y tablones de madera verdes que Antonio Viejo había encontrado en el pequeño fondo abierto del aquelarre. Poníamos los libros sobre lo que alguna vez había sido una puerta, y la linterna en lo hueco de algún ladrillo que alguna vez había soñado con ser materia de pared.
Pobre Bordeaux; hasta había llegado a escribir que nos quería.
Alguna vez me había tocado la habitación; dormir ocasionalmente con Antonio Viejo tenía sus privilegios y creo que hasta disfrutaba sentirme una mujer de paso cada tanto. Bordeaux no lo había entendido; lo confundía que nuestra furia se materializara así, tan rudimentariamente. No comprendía que éramos animales, que Callois podía escribir una novela en trece días y a la vez darme de puñetazos en la espalda por haberle robado un adjetivo –maldita perra, devolvémelo ya– para después pedirme, de buena manera, claro, que le pusiera dos de azúcar a su café ó le prestara mi aliento para limpiar los anteojos.
Antes de Bordeaux éramos bastante menos y más sanos; especulábamos más con nuestra propia mierda y jugábamos a ser dios cuando nos cansábamos de jugar a las cartas y fumar cualquier clase de cosas con bombilla. Antonio Viejo pintaba que era una delicia, odiaba la naturaleza y por eso prefería su animalada muerta; el perro con las tripas a la intemperie y los ojos abiertos en medio de una avenida del centro –podría haber sido un hombre pero quién notaría la diferencia.
Callois y Antonio Viejo tenían sus lindas peleas; a veces creíamos que uno de ellos terminaría en el hospital como, tiempo después, Bordeaux. Buscaban una excusa para molerse a palos, buena o no tanto, y siempre la encontraban. Callois era alérgico al óleo y miraba los cuadros de Antonio Viejo desde lejos, no obstante siempre le encontraba defectos, detalles minúsculos y el benjamín se agarraba cada odio –Encima de chicato y alérgico al arte, este hijo de puta no me da respiro.
Entonces empezaban los golpes, los aullidos, las corridas, la locura y era por eso que no teníamos televisor, ni radio, ni vasos ni espejos ni nada que se atreviera a correr el riesgo de ponerse en el camino de las bestias.
Después terminaban abrazados, se reían como locos y tomaban vino tinto de la botella (repito, no teníamos vasos y aunque los tuviéramos…) mientras se limpiaban mutuamente la sangre. Para pelearse conmigo, Antonio Viejo me arrastraba hacia la habitación y hacíamos el amor como animales. Era la mejor forma que tenía él de agredirme, yo de ausentarme de Callois por un rato deseando, sin embargo, que el líquido en mi espalda fuera tinta de pluma en lugar de aquel óleo abusivo.
Después de dormir con Antonio Viejo corría al comedor como una loca, y Callois me leía poesía de Mallarmé, Rimbaud, Artaud, y Baudelaire en francés y me decía que eso era el amor, aquello que yo no entendía y sos hermosa; una puta triste y culta.
Horacio le hacía el amor a las cuerdas mucho mejor que a las mujeres. Bordeaux habría dicho, tiempo después, que la metáfora no era válida por cuanto el violín no tenía manera de fingir orgasmos o quejarse de nada.
Yo también leía y escribía, y por eso las tantas peleas con Callois, aunque todos sabíamos (inclusive Bordeaux) que yo garabateaba poesía para no aburrirme, acostarme con Antonio Viejo o salir a trabajar, que era prácticamente la misma cosa. Digamos que con el tiempo yo había adoptado el vicio, más que nada por Bordeaux, que se sentía mi tutor intelectual y me obligaba a leer tres libros por semana y escribir, al menos, seis páginas por día.
El aquelarre nos quedaba grande cuando estábamos tristes, y eso ya era decir mucho de nuestro pequeño cubículo con delirio de casa; parecíamos hormigas temerosas, ninguno se alejaba de ese montón que creábamos ad hoc de la tristeza.
De a ratos la soledad era terrible pero los cuatro juntos la ignorábamos en la medida de lo posible, pasándonos un mate asquerosamente frío por no poder dejar de sentir que la cocina estaba más al sur que las Islas Malvinas. La soledad y la tristeza de Bordeaux eran otra cuestión, mucho más trágica que la nuestra. Pero eso es el final de la historia.
Cuando conocimos a Bordeaux hacía ya más de cuatro años que vivíamos todos juntos en el aquelarre, Callois, Antonio Viejo, Horacio y yo. Seguíamos igualmente sin acostumbrarnos a ir pareciéndonos de a poco, en los vicios, el léxico, las manías y esa serie de cosas. Horacio era el más centrado de todos, un tipo callado y un tanto introvertido que sólo podía relacionarse efectivamente con las señoras cuerdas. Hablaba poco y antes de Bordeaux, era el mayor. Nos habíamos conocido en una plaza con feria donde él tocaba los domingos y yo vendía cachorros de raza a un precio inigualable. Después de tocar se sentaba a contar las monedas y a comer semillas de girasol en el pasto. Creo que me acerqué a él porque estaba cansada de monologar con los perros y debo decir que fue un buen sustituto. Horacio me escuchaba por horas y me miraba las piernas, las que nunca se atrevió a tocarme por respeto. Estaba enamorado de mí, siempre lo supe; como también sabía que jamás habría de confesarlo. Nunca fui una buena mujer y todos éramos concientes de. –Bordeaux también lo sabía aunque no quisiera creerlo–. Era por eso, por no ser buena mujer, que estaba en el aquelarre en primer lugar, enamorada de Callois, sus letras y sus golpes, el juego de seducción con Horacio que lo llevaba a tocar el violín cada vez más doliente y durmiendo con Antonio Viejo, quien rara vez recordaba mi nombre.
A Antonio Viejo lo conocimos en la misma plaza, cuando uno de los beagles que yo había vendido ese domingo hallara su final debajo de la rueda de una rastrojera colorada en medio de la calle. Ya me lo habían pagado, pero tuve que acercarme a la escena del crimen a mostrar consternación ante su estúpida dueña y el resto de los preciosos perros, todos hermanos, limpios y disponibles a un precio inigualable. Ahí lo vimos, el bicho destrozado en plena avenida y Antonio Viejo a medio metro, dibujándolo. No tardó mucho en terminar la obra en lápiz y se acercó a nosotros como si nos conociera de toda la vida. Más allá de su nombre era menor que yo. Así fue que los domingos era fija, Horacio tocaba el violín y contaba monedas y comía semillas, Antonio Viejo dibujaba bocetos de pájaros bajados con gomera, cucarachas aplastadas, señoritas frígidas, sonrientes y esa serie de cosas y yo, prestaba más atención a quien le vendía mis cachorros.
Lo de Callois merece algunas líneas de contemplación extra por varias razones. En primer lugar era el único que trabajaba antes del aquelarre y eso marcaba una gran diferencia del resto de nosotros, que hacíamos piruetas financieras con cuanta ganga se nos cruzara en el camino, horrorosamente divorciados de la estabilidad laboral. También tenía una casa con familia incluida; padre, madre, hermanos, cuñadas y tías molestas, todos vivos. Uno de sus méritos mayores era ser escritor, porque según dicen los entendidos, para ser un buen escritor hay que ser un buen lector y Callois tenía hipermetropía, una enfermedad que causa grandes dificultades para la lectura y los trabajos de vista próximos debido a que “la imagen se forma detrás de la retina” (cosa que jamás entendimos pero él repetía constantemente) –la imagen se forma detrás de la retina, gente. RE – TI – NA. ¡Antonio, viejo, retina!
Se llamaba Juan Andrés de Benedicto, y Callois era un seudónimo que vaya a saber uno de dónde lo había sacado; seguramente había sido algún escritor famoso, quizás francés. Bordeaux le había dolido; después de él, Callois se había convertido en otra cosa, mucho más abovedada en la sutileza de su ser y de su estar. Lo conocimos el día que nos estábamos mudando y seguramente él andaba por el barrio buscando que lo maten de un tiro o le roben el nombre.
Éramos usurpadores de muchas cosas, entre otras del aquelarre, una casa pequeña a medio construir, hermética y rodeada de ladrones, institucionalizados y no, cacos y burócratas, una joyita. Nos habíamos enterado por el barba que estaba deshabitada hacía tiempo, que no había nadie, que era tierra de nadie; y no había nadie más nadie que nosotros, que hacía tiempo vivíamos de prestado en pensiones baratas del centro creyéndonos artistas. Creo que me enamoré de Callois cuando lo vi, caminando en una especie de ciclotimia rítmica como quien camina por primera vez, entre las piedras y con sandalias chatas. Tenía unos anteojos enormes y aunque pudiera ver bien de cerca supongo que hubiera decidido no hacerlo para no verse, tan de cerca, tan inapetente de sí mismo.
No se sorprendió cuando corrí hacia él y lo llevé al aquelarre sin decirle ni una sola palabra. -Vos dormís acá, junto a la puerta– comentó Antonio Viejo. Y así fue que nos desconocimos por primera vez.
Bordeaux creía en nosotros porque nos había observado por varios meses, excelente razón para descreer de nosotros, temernos e inclusive odiarnos de sobremanera. Nos sabíamos escoria, miseria urbana; y era cómodo saberse así, de manera que no tuviéramos que dar explicaciones de ningún tipo por nuestros actos, hechos y desechos existires. Jugábamos a ser artistas para no llorar de más, en una especie de euforia que nos mantenía vivos y unidos. Pero eso era antes de Bordeaux.
Si dijera que Bordeaux sucedió un 28 de julio estaría diciendo la verdad y mintiendo al mismo tiempo. Eran alrededor de las seis, Callois dormía, Horacio se comía las uñas de los dedos de los pies y Antonio Viejo y yo nos besábamos como si nos quisiéramos. Bordeaux apareció en el aquelarre con un pedazo de papel al mejor estilo espera de aeropuerto -Bienvenidos a mi casa-. Antonio Viejo me seguía besando a dos metros de distancia; Horacio despertó a Callois de un golpe.
Era un tipo relativamente bajo, con una barba repleta de canas y los ojos pequeños y difusos. Se sentó delante de mí. Horacio se acercó, seguido de Antonio Viejo y de Callois, quien permanecía en un letargo asmático y confuso. Fue con él, sin embargo, con quien Bordeaux mantuvo la primera conversación, una epistolar de más de veinte hojas de papel. Fue con su silencio que aprendimos a hablar y también a callar, a ser más y menos extraños que antes; tuvimos conciencia de ojos, de piel, de clase, de vivir y la muerte.
Bordeaux estaba horrorizado y entusiasmado a la vez –quiero decir con nosotros–; nos miraba como si estuviésemos escondiendo algo, algo maravilloso, algo que a su criterio sólo él podría sacar a relucir. Callois leía y el viejo lo miraba; Callois, que poco veía y el viejo, qué poco veía. Y como piedad había sido siempre un vocablo ajeno a nuestro andar –Bordeaux finalmente lo había comprendido– simulaba contagiarse nuestra furia, rompiendo lápices y crayones para hablarnos, repitiendo en cada trozo de papel aquella palabra que, tiempo después, comprenderíamos. Ceci n’est pas une maison d’artistes, c’est un chienlit. Est-ce que vous pensez que ceci est la vraie vie? No, mes amies, c’est un chienlit!
Callois afirmaba con la cabeza, condescendientemente, pero todos sabíamos que había pasado horas intentando descifrar el contenido del mensaje, atacando diccionarios como un desquiciado en busca de la definición de aquella palabra que, según Bordeaux, definiría lo que éramos. Hacía ya varios meses que Bordeaux visitaba su casa con traje de espía, aguardando nuestras ausencias para leer lo que Callois y yo dejábamos sobre la mesa y observar los cuadros de Antonio Viejo; sentándose a oír a Horacio desde el patio trasero.
Nos sabía demasiado, pobre Bordeaux, que tanto mejor le hubiera ido sin nosotros.
Su peor error fue alentarnos a creer que podíamos trascender, quitarnos ese traje de perdedores natos y vestirnos de reyes, nosotros, que nada sabíamos de coronas ni reinos. Escribía el español bastante bien, aunque lo realmente importante lo comentaba con Callois en francés. Después de Bordeaux yo me encargaba de juntar las charlas de papel diseminadas por todo el aquelarre, y ahí fue cuando supe que había pasado su juventud en la universidad de Nanterre, entre trotskistas, maoístas y anarquistas. Antonio Viejo también las leía y a partir de ahí nombraba sus obras -el septiembre alemán, el marzo danés-. Horacio prefería que yo se las contara, obviando los motivos para.
Bordeaux había empezado a dejar carteles en todas las habitaciones, varios para cada uno de nosotros. Jacobo de Barbari y su perdiz mutilada te envían saludos y las gracias por continuar con su trabajo. Antonio Viejo fue el primero en odiarlo por creer en su obra, confiar demasiado en su talento y en él, un hombre de poca gente. Bordeaux había llegado a presentarlo en importantes concursos nacionales de pintura y eso lo agobiaba, obligándolo a ser mejor pintor que el día anterior y mejor persona de lo que había sido en toda su vida.
El viejo demandaba más y más cuadros, más y más ideas, un Nuevo Antonio Viejo más comprometido con la causa. La excusa era perfecta; tenía el título de propiedad del aquelarre y en la medida en que no fuéramos capaces de crear constantemente debíamos buscar otro lugar donde vivir. –Si sos artista, te quiero ver-.
Horacio, eventualmente, dejó de hablar, mimetizándose con la mudez de nuestro gran mecenas. Así pasó a dedicar la mayoría del día y gran parte de la noche a ensayar convulsivamente, memorizar partituras, tocar en conciertos de música de cámara, leer de puño y letra de Bordeaux que era “la reencarnación de Paganini”. Callois cada vez leía más y veía menos; había llegado a golpearme de más por haber manchado un manuscrito de Bordeaux con un poco de té –Se puede leer igual, no seas fatalista, ¿no ves que dice “epígrafe”?
Bordeaux era cada vez más difícil de complacer, más ahora que estaba molesto por estar obligado a permanecer acostado en el catre a causa de una caída, que no habiendo sido terrible le había jodido la cadera. Los tres hombres vivían en una órbita de arte frenético, pendientes únicamente de las notas que el viejo escribía como si fuesen los evangelios escritos por Jesús para sus credos. Supongo que para mí era más fácil por ser mujer y no ser buena. Seis meses después de Bordeaux seguíamos viviendo en el aquelarre, Horacio no comía ni dormía, Antonio Viejo había despedazado todas las imágenes de mujeres desnudas y me había dejado un ojo negro por haberle clavado un zapato de taco en la rodilla o por haberle mezclado las notas de Bordeaux, no lo sé. Callois se chocaba la mesa más de veintiséis veces por días, tropezaba con todo, incluyendo su propio catre y no salía de la casa ni para reparar las lentes que Antonio Viejo le había quebrado de un sopapo. O quizás fui yo.
Y chienlit que no aparecía en los diccionarios, y Callois que maldecía en francés con la boca y las manos temblorosas, mille fois mèrde y cómo puede uno atreverse a no comprenderlo, a Él, a su mensaje. Caminaba hipnotizado por el aire que no respiraba, balbuceando como poseído por la palabra y de su boca florecían a raudales oraciones enteras y no, secuencias verborrágicas que recitaba frente a mí y yo, que no entendía, claro, claro que no, y Callois que le mot; c’est tout mon avoir / Chien / perro / lit / cama / y el maestro ve la casa como una cucha, cucha de perro, casa de animales, nosotros. ¡Es una cucha! Y cómo no haber pensado antes en lo literal, la vida literal, que quiere decir exactamente lo que dice.
Así, medio ciego y medio idiota se debatía entre arreglar las paredes o ser un poco más humano. Ninguno se creía realmente un artista pero debían de serlo, naturalmente, si eso era lo que Bordeaux decía. Él es el que sabe, él es quien educa. Nosotros somos los elegidos de hoy y no los bohemios de ayer.
No éramos felices. No éramos nosotros. No éramos los animales de antes sino otros, mucho peores intentando ser buenos para algo, ser buenos para alguien. Pobre Bordeaux; pensó que todos éramos criaturas domesticables y esa mañana me creí redentor. Con mi manual del estudiante Kapelusz de sexto grado bajo el brazo, habiendo recurrido al lugar donde los seudo genios no recurren por falta de destreza o miedo, la simpleza, había descubierto el mensaje. Chienlit: vocablo creado por De Gaulle, presidente de la quinta República Francesa, que significaría de forma peyorativa 'desorden’, caos.
Miré a Bordeaux. Por primera vez, estábamos de acuerdo. C’est un chienlit.
Prendí un cigarrillo –mi primer cigarrillo– y eché el fósforo prendido sobre las notas de Bordeaux para Callois, que aún dormía, junto al viejo que intentaba pararse inútilmente.
Prendí otro cigarrillo –mi segundo cigarrillo– y eché el fósforo prendido sobre las notas de Bordeaux para Antonio Viejo, que ya no recordaba mi nombre ni mi rostro.
Prendí otro cigarrillo –mi último cigarrillo– y eché el fósforo prendido sobre las notas de Bordeaux para Horacio, que limpiaba el violín con su camisa.
Sabía que era culpa mía que Bordeaux estuviera postrado en una cama; bajo las sábanas que cubrían las quemaduras y jugaban a ser el abrazo que ni yo, ni ninguno de nosotros le habíamos dado y jamás le daríamos. Pero no podía culparme –aunque quisiera– de que los artistas, en su desesperación, sólo rescataran un violín, diez pinturas y ochenta manuscritos de las llamas.
la Maga
©Mara Aguirre