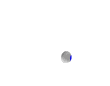Las anguilas eran las mensajeras del rey, tenían el dominio absoluto del agua en todas sus formas, ya fueran las tuberías del palacio, el limo de los ríos o las zanjas de los jardines imperiales. Eran una raza sabia y noble, nacida la primera de los dedos cortados de una antigua princesa que sentía horror por sus manos. Guardaban la calma y majestuosidad de esas manos, aunque con los siglos se habían vuelto menos lujuriosas.
Sus ciudades se movían con el fluir de la marea, la influencia de los monzones de verano o el desplazamiento mismo de la tierra. Quienes las vieron, cuentan que soñaron con éstas por el resto de sus días, pero que entonces se les aparecían como tormentas eléctricas o laberintos hechos de escamas. Hablaban un lenguaje parecido al de las estatuas o santos de procesión: mezcla de suspiro, reproche y panal de avispas. No adoraban a ningún Dios ni héroe destrozado por carrozas, tampoco a diminutas bellezas inmaculadas, pero creían que a la muerte le sucedía la inmovilidad absoluta y así se imaginaban el cielo, y así también se imaginaban el infierno.
Se les rendía reverencia construyéndoles altares de magnolias en los estanques, derrochando cosechas enteras de miel para perfumar el agua y barcos de papel translúcido con sus nombres adentro.
Un día una luz hecha de todas las noches trajo una mujer que había estado vagando por el bosque. Sus pies se habían convertido en enredaderas y su pelo enhebrado en una aguja hubiese hilado el vestido de una reina. El color de su piel cambiaba con el paso de las horas y su voz era tinta derramada.
Sus dedos eran más suaves que las alas de las mariposas.
Quienes la vieron llegar cuentan que sintieron gusto a luciérnagas muertas en la boca y que los ojos les ardían como si los hubiesen tenido abiertos demasiado tiempo; parpadear era como intentar morderlos.
La primera infracción que cometió fue sumergir sus pies de enredadera en el agua de los canales, hundiéndolos en el barro húmedo y cálido de sus paredes, volviéndola de una materia turbia, como de tormenta, como de respiro de ahogado.
La segunda infracción que cometió fue llevarse a la boca las flores de los santuarios y comerlas como si fuesen pájaros, destrozando primero las alas, después las plumas, después los huesos.
La tercera infracción que cometió fue conocer sus pasos hasta el rey, besar sus manos y su frente y perderlo de ahí en más en una noche más inmensa de la que ella misma había surgido, sólo para devolverlo ceremoniosamente a sí.
El rey tenía la majestuosidad de los huesos, era de una plateada arquitectura.
El rey tenía manos de campesino, de constructor, de geisha, de semi-dios, de pájaro ciego, de fuego, del guerrero que hunde sus cuchillos como toca el arpa.
Los cuatro puntos cardinales eran la voz del rey: del norte, el desierto plagado de leones; del oeste, mil legiones sanguinarias y melancólicas; del este, las catedrales flotantes de bambú; del sur, un río de garzas y flores de loto.
Los presagios funestos se fueron anunciando uno detrás del otro, el cielo se convirtió en un enorme cono invertido y la tierra se deshacía bajo los pies de animales y hombres hundiéndolos entre sus raíces; los árboles sagrados aullaban y el reino entero parecía haber sido sumergido en agua.
Las anguilas callaban.
Se movían como fetos impacientes. Nunca estuvieron tan brillantes sus escamas, tan parecidas a escudos y a pequeñas bocas dentadas. Y sus caras, tan inmóviles y hermosas que daban ganas de llorar. Si alguien hubiera visto sus ojos, todos crepúsculos, una plaga de ellos.
La reina murió entre sueños de precipicios, melodías de vientos que la enterraban y pulmones florecientes de insectos.
El rastro de las anguilas se vio en el color extraordinariamente azul que había adquirido su cuerpo, en los restos de arcilla, hojas y algas.