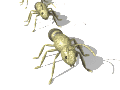Vuelta y vuelta. El giro sobre sí misma le da la sensación de completud que ha buscado durante toda su vida. La música interna la arrulla y la guía en su danza. Tiene una calesita en el corazón. Dentro del pecho, encerrada. Suya, solamente. Propia y auténtica. Resuenan las campanas, hay como dos mil. Un tintineo armónico que acompasa el ritmo de su propio cuerpo.
Él abre la puerta y la música se desvanece. Llega como siempre a interrumpir una ceremonia secreta. Y es que ese hombre no puede formar parte del ritual, de la danza, de la armonía, de la paz. Si la viera cada tarde enredarse entre las cortinas, reaparecer y esquivar muebles, adorarse en los espejos, saltar por las alfombras, colgarse de la araña; si la viera, la mataría, no hay dudas. Es un hombre cerrado. Es un hombre estúpido. Es un hombre. No entiende la danza, el baile, el ruego, la imploración a los dioses, los cantos sagrados. No entiende nada, ni la tabla del siete.
Él camina hacia el centro de la habitación y se deja caer en el sillón. Si no fuera tan cobarde, iría ahora a la cocina, abriría el cajón de arriba, sacaría el cuchillo de carnicero y lo mataría allí mismo. Pero prefiere esperar a que esté un poco más borracho para hacerlo. Más inconsciente, también ella. Ambos necesitan tomar algo.
Ahora hay una lluvia borrosa dentro suyo. Como un canto continuo y amargado. Un chelo rasgado con el arco de su cuerpo. Ahora un piano ágil, agitado, que se eleva. Se pone en puntas de pie y va hacia la cocina. Él ha entrado hace quince minutos y todavía no ha dicho una sola palabra. Y así podrían pasar meses. Toma dos vasos y saca hielo del congelador. Un pedazo macizo y compacto. Sufre una inclinación maniática a entablar analogías rápidas: él, sentado en su sillón, callado, es como un bloque de hielo impenetrable. Quizás debería, al igual que al hielo, partirlo en varios pedazos con el martillo que ahora sostiene con su mano derecha. Ha pensado tantas veces en matarlo, que ante cada nueva ocurrencia, celebra el ejercicio de la imaginación, la perseverancia en la construcción de una escena perfecta y final.
Ahora suena un acordeón. Quizás francés, que tan bien combina con su peinado nuevo. Pero el acordeón también es triste, y ella piensa que hoy es un día azul y ella querría que fuera verde y rojo. La mujer le canta al cielo de París, ella mira por la ventana y se imagina una sobreimpresión: su cielo oculto bajo el de la mujer, en el que todo puede pasar.
¿Morirá hoy él?
Llena los vasos de hielo y después vierte el licor en un chorro fino, que alarga al elevar la botella hasta la altura de su mentón. Desde ahí puede observar el líquido marrón, tornasolado al reflejo de los últimos rayos de sol que entran por la ventana, desde su cielo de Buenos Aires. Vuelve al comedor y se para detrás de él. Su cabeza pelada queda a la altura de su pelvis. Se acerca despacio aunque sabe que él ya la escuchó. Apoya sus piernas en el respaldo del sillón, anidando su cabeza en el hueco más fructífero de su cuerpo. Él puede sentir un calor que lo llama desde adentro, desde el otro cuerpo. Ella toma su licor de una sola vez. Él la escucha y alza su mano para que apoye allí su vaso. Ella amenaza con un gesto, casi cumple el pedido, pero se le ocurre una mejor idea. Refrescante. Alza el vaso por sobre la cabeza pelada y vierte el licor, muy despacio, sabiendo que el frío lo recorre desde el centro de su cabeza y desciende por su cara, se pierde en su camisa, llega lejano hasta su pantalón y apenas lo moja. Lástima. Él apenas se mueve. La mira por el espejo que tienen enfrente. Ella le sonríe. ¿Morirás hoy, mi amor? ¿Hablarás hoy, mi amor?
Ella inclina su cabeza y comienza a lamer las gotas que todavía resisten en la superficie lisa, blanca, resbaladiza. Mon petit Homeron, susurra. Y un escalofrío lo recorre. Su lengua se desliza por la cabeza ya lustrosa, no queda una sola gota que juntar. Desciende al cuello y sabe que pronto comenzarán los temblores, porque se acerca a una zona peligrosa. Desliza su lengua por su cuello y puede oír como su respiración se acelera, sus manos se crispan, su pierna derecha se estira. De un salto se ubica enfrente de él y le sonríe. Él tiene la mirada perdida en algo que se refleja en el espejo. Esto la enoja, la enfurece. Por eso le salta encima. No porque lo ame o lo desee. Puro odio la mueve. Y una pregunta.
Le desabrocha la camisa y comienza ahora a lamerle el pecho. Odia sus pelos enrulados que se le enredan en la lengua. Detesta que él esté tan orgulloso de ellos. Después de un rato de pasear su lengua, se asquea y mete la mano en el bolsillo. Él no se sorprende de que saque una tijera y comience a cortarle los pelos del pecho. Una poda completa que llega hasta el ombligo. Él está excitado pero trata de no dar señales claras, se mantiene indiferente, como si delante suyo alguien cantara el himno.
Al llegar al ombligo entiende que deberá seguir adelante, porque el líquido se ha escurrido debajo del pantalón y porque allí más pelos la esperan y, ambos lo saben, cuando comienza una cosa simplemente no puede dejar de hacerla. Desabrocha los botones del pantalón y él se acomoda. Una media sonrisa se dibuja en ambas caras, hacia lados opuestos, por razones opuestas. Comienza a estirar las piernas y recuesta la cabeza sobre el sillón. Suspira. Ella mete la mano en sus calzoncillos y busca su pene. Pasea su mano por una zona plana y escarpada. Acaricia los pelos deleitándose en la idea de cortarlos uno por uno. Busca el miembro que la esperará ansioso. Es un pobre animalito asustado que está a punto de meterse en la boca del lobo. Introduce más la mano dentro del calzoncillo porque evidentemente su brazo es muy corto, o el calzoncillo es demasiado largo o el pene está más abajo de lo que recordaba. Él suspira una vez. Dos. La tercera es de fastidio. Ella observa el bulto que arma el pantalón apenas abierto y percibe el obstáculo. Con toda su fuerza, tira del pantalón hacia abajo hasta dejar el calzoncillo al descubierto. Haber bulto hay, pero su búsqueda manual ha resultado infructuosa. Decide no confiar en las manos y dejarle el trabajo a los ojos. Abre el calzoncillo y observa desde arriba, pero no alcanza a ver nada. Él y su mirada perdida creerán tal vez que este es un nuevo juego de seducción. Algo así como espíe al pajarito. Pero ella no ve nada. Quizás la oscuridad. Prueba entonces un nuevo punto de vista: la entrepierna. Los boxers de él le permiten, al estar abiertas las piernas, espiar la abertura que queda a los lados de cada pierna. Mueve la izquierda primero y mira con atención. Nada por aquí. Quizás esté del otro lado. Pierna derecha hacia un costado, espía, guiña un ojo, cierra los dos y los vuelve a abrir. Nada por allá.
En este punto de la tarde, ella se para y apoya las manos sobre su cintura. Él la mira ido, entregado. Ella está absorta en su entrepierna. Tiene miedo de encontrar lo que hasta ahora cada búsqueda indica. Junta valor, lo mira a los ojos y le baja el calzoncillo. Apenas alcanzan sus manos para tapar el gran agujero que forma su boca. Allí donde durante casi treinta años había anidado un pene respetable, no majestuoso ni minúsculo, respetable, allí donde ella había puesto primero sus miedos, luego sus fantasías y finalmente sus perversidades, allí, en ese lugar sagrado, no hay más que pelo. Ni rastro del fiel amigo. Ni huella del último lazo que la mantiene aferrada a él.
Lo mira desolada, como desamparada, pero él no le devuelve la mirada. Lo sacude entonces un poco para que reaccione: toma su cara entre sus manos y le dice, casi en un grito ahogado: ¡¿No tenés más pene?! ¿Dónde está?
Él levanta los ojos despacio, como tratando de enfocar una idea, buscando algo en la negrura de su estupidez. Abre la boca lentamente y la vuelve a cerrar. Mira hacia abajo, tuerce el cuello, se dobla en dos. Al desdoblarse la mira compungido. Levanta los hombros al mismo tiempo que las comisuras de sus labios descienden. Es el payaso lagrimita. La mira desorientado.
—Vos tampoco tenés —dijo mirándola con desgano— y yo no me quejo tanto.