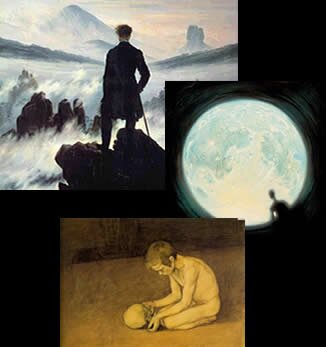Para el Hor, que escribió otra historia
Han dicho de mí: no hay que dejarla sola, porque se muere. Eso parece, cada vez. Pero también, también han también dicho (¿de mí?): mírenla, sola, sólo sola. Y no muere.
I
Mi madre y yo armamos el juego. Mi madre, la reina, y yo, la princesa. Yo, que soy hermosa y alta: la princesa.
Lo armamos porque ella me lo enseñó y porque a mí me gusta. Son años y años que lo juego. Me gusta. Sobre todo cuando los hombres son hermosos y altos, cuando quieren ser príncipes.
Tienen olor tibio y acarician bien, me enrosco en ellos. Son tibios, pero callo, no lo digo.
Mi madre y yo armamos el juego.
Alta y hermosa: mi madre es la reina. Reina de esta ciudad pequeña aislada por murallas, cerrada por puertas de piedra y madera que se abren a montañas peladas, montañas marrones que rodean los muros que rodean la ciudad que rodea el palacio.
En el centro, el palacio. Para mi madre la reina y para mí.
Tengo una estancia amplia en el centro del palacio, un lecho amplio. Soy alta. Soy hermosa. Juego y juego y juego (mi madre me ordenó jugar). Aunque me gusta no lo digo. ¿Dije que soy hermosa? Largo negro pelo me cae y cae por los hombros. Tengo piel oscura como la reina y pechos altos puntiagudos y nalgas redondas como la reina. Aunque soy joven. Tengo ojos negros que cierro cuando vienen los hombres para jugar conmigo.
A veces paseo por las calles estrechas de mi ciudad. "Ahí va la princesa", escucho decir, "¡puede ser tuya!, ¡le gustaría ser tuya!"
Miro entonces al hombre que mira fascinado. Le clavo los ojos negros y yo no le digo que sí, otro se lo dice: "¿ves, ves que te mira? Te desea, está lista, va a ser tuya. Pero tenés que jugar a su juego, sólo eso."
Tal vez en el mismo día del paseo, tal vez un día después, ocurre: llega el que me miró con hambre, se inclina ante mi madre y ante mí, dice: "acepto".
Hambre de hombre. Yo lo miro y yo tiemblo. Otro. Para mí.
Claro que gozo. Me desespero, me enloquezco. Pero el juego es así y mientras juego no hago nada más que abrir los ojos y mirar. A veces sonrío. Ni un gemido. Las cuerdas vocales inmóviles mientras todo late, late mi cuerpo, late la vagina, late el sudor en las sienes y el hombre es hermoso, me taladra, me suplica y me cuenta y me suplica y me cuenta cómo goza (me suplica), cómo gozo, cómo me ama, cómo soñó tenerme a mí, deseada tan deseada, dueña de la pequeña ciudad rodeada por montañas peladas, alta morena muda hija de la Gran Reina. A mí, mujer que se sacude en un orgasmo sin dar un gemido, por qué me lo suplica por qué, que se sacude, por qué, cruel hermosa muda que le acaba de dictar sentencia:
de muerte.
II
Vino de afuera de las puertas, más allá de las montañas. Es un forastero. Debe haber trepado con el caballo por la tierra marrón de las montañas peladas, yo no lo vi nunca.
Ahora está acá y no me mira. De pie, junto al trono. Y no se inclina.
- Vengo a jugar -dice.
- Esa no es la ley -habla mi madre-. Arrodíllate y di: "acepto".
- Vengo a jugar -repite el forastero. Tiene piernas fuertes. No me mira.
- Esa no es la ley -grita mi madre-. Vete.
¡Yo quiero jugar con el forastero! La miro a mi madre, él no me mira.
- Si no se inclina, no hay juego -dice, sentencia, la reina. Su voz vibra.
-Vete -le dice y extiende la mano, señalando la puerta.
Tomo la mano de mi madre, la aprieto; luchamos en silencio. Empujo su brazo, quiero bajarlo. La miro. Nuestros iguales ojos negros frente a frente. Ojos reales. Los dientes apretados, el odio fijo en nuestros ojos iguales hermosos negros (soy más joven) frente a frente. Su brazo extendido, mi mano lo empuja hacia abajo, que se doble, que caiga (yo quiero jugar con el forastero) con el odio en los ojos. Ella dobla el brazo, lo baja.
- Vengo a jugar- repite el forastero.
Pero ahora me mira a mí.
No tiene ojos negros, no es de esta ciudad, tiene ojos más claros (más crueles). Está parado ahí, mirándome porque decidió mirarme, piernas fuertes separadas, afirmado en la tierra, sin hambre.
Hambre de hombre. Lo miro y lo deseo. Ha de haber trepado con su caballo por montañas cubiertas de árboles y arroyos, ha de haber visto el mar.
- ¿Conoces las condiciones?
(Mi madre habla con tono de derrota. No conozco esa voz y la miro asombrada. Mi madre se ha puesto más pequeña y más vieja de repente, sus senos comienzan a caerse y el cabello negro por los hombros es plateado: hebras gruesas plateadas que no vi nunca antes. Pequeñita madre tibia, te miro, tengo miedo).
- Las conozco.
- ¿Has visto los cráneos pelados y las cabezas recientes de los que jugaron?
- De los que perdieron. Los he visto.
- La princesa no es muda. La princesa no quiere hablar -recita como siempre la reina, pero habla con un tono diferente. -La princesa jugará contigo porque se divierte, pero si no la haces hablar, gemir, hacer aunque sea sólo un ruido, morirás.
Yo no soy muda. Yo no quiero hablar. Yo jugaré con él porque me divierto, pero si no me hace hablar (y no hablaré), gemir (no gemiré), hacer aunque sea sólo un ruido, morirá. Caerá su cabeza mientras la miro caer. Cruzaré sus ojos con los míos apenas un segundo antes. Yo, sentada, alta y hermosa frente al patíbulo. El verdugo con la cara cubierta, grandes brazos velludos, trayéndolo. Él me mirará (todos me miran) suplicante, otra vez. Mis ojos negros en sus ojos y ni un movimiento cuando lo arrodillarán ante mí. La cabeza preparada. Los músculos hinchados en el brazo del verdugo que sostendrá para mí el hacha, como siempre, y el hacha caerá, la cabeza rodando.
En mi estancia amplia y sola aún habrá olor de ese hombre. Era hermoso, ¿más hermoso que el que murió hace un mes? ¿O que el de hace una semana? Recostada en mi cama, recordaré con detalle caricias y miradas. ¿Cuánto hace que juego? No lo sé. El juego organiza mis días, juego desde que dejé de ser niña, desde que ocupo la estancia amplia. Juego desde que mi madre dejó de jugar.
III
Los fui haciendo morir uno por uno. Llegaban con su estúpida esperanza, me miraban. Recordaban seguramente cómo los había mirado yo. Creían seguramente que con ellos iba a ser distinta. Confiaban, seguramente, en tener algo especial, algo irresistible, que me hiciera abandonar el silencio y perder. Los fui haciendo morir uno por uno. Los rehice detalle a detalle en noches sola. Se duerme bien sola. Los rearmé en el silencio de afuera, caricia por caricia. recordé su humedad con amor, lloré cada muerte muchas noches después de que ocurriera y a algunos hasta les dediqué caricias y recuerdos con que me toqué en mi lecho amplio de mi pieza sola. Acabé para ellos, tocándome, sola en el centro del palacio que es centro de mi ciudad rodeada por montañas oscuras. Mi estancia, en el centro. Los fui matando uno por uno.
Pero cuando él llegó, el forastero, no supe que todo terminaba. Cuando lo vi, las piernas fuertes, separadas, en el centro del salón, no comprendí que mi hija no debía verlo. Era tarde, ella estaba ahí. Alta, más joven, hermosa, erguida en su trono de princesa. Lo había visto. No hubiera habido forma de evitarlo.
Y así como un día no pude evitar parir y no pude evitar horrorizarme porque de adentro, mientras me sacudía y gritaba, me salía un cuerpo pequeño pero como el mío, un cuerpo vacío agitando las piernitas, un cuerpo con un tajo, así ese día no pude evitar que ella lo viera (mi hija, la princesa), no pude evitar que me lastimara el brazo hasta tener que bajarlo y ya no pude matarla, ya era tarde, debiera haberlo hecho aquella noche de tantos años atrás, cuando acababa de desgarrarme las entrañas y ensangrentada de mi sangre me miraba y me miraba. Ojos negros como los míos. Ojos abiertos llenos de odio. Cuerpo vacío. Debí matarla, no pude evitar no hacerlo.
Ahora:
morir.
IV
Caminó asombrado mi ciudad de círculos concéntricos, mis calles estrechas, bajo arcadas y puentes que no cruzan ningún río. Él es diferente, viene de afuera, conoce el mar. Tengo nostalgia de mar. Nunca estuve en el mar.
Tres esclavos adolescentes vienen a buscarme. Estoy hermosa: cubierta hasta los pies por mi vestido de terciopelo rojo que apenas tapa los pezones y me aprieta la cintura. Camino con mis esclavos hasta la sala de baños.
Allí está, mirándome con odio. No tiene ojos negros, es un forastero. Espero que sonría: no lo hace. Espero leer en su mirada la mezcla conocida: temor, gratitud, ansiedad, esperanza.
Hago el gesto convenido. Tres esclavas apenas cubiertas lo rodean. Mis esclavos desnudan con precisión. Uno me suelta el pelo negro. Otro hace que mi vestido se deslice hasta los pies y sigue con sus manos la caída del vestido: mi piel oscura bajo terciopelo rojo. Otro, el más hermoso, se fascina. Le indico que me acaricie; busco al forastero con los ojos.
Toca apenas los flancos de una de mis esclavas. La mira. Lo han desnudado, recorro su cuerpo con los ojos: es fuerte, tiene el miembro inmenso, erecto. Mira a mi esclava. Deseo ordenar: suéltala. En este ritual de gestos ese gesto no existe. Otras dos le indican la pequeña piscina de mármol cavada en el piso. Se sumerge en el agua perfumada y espumosa. Mi esclava se arrodilla; él le toca el pelo y los senos. Lo untan con aceites perfumados, él cierra los ojos; otras manos se deslizan por los músculos marcados de su vientre, rodean la base de su miembro, envuelven el glande, le acarician el vello. Los brazos de la muchacha sumergidos: debe tocarlo despacio, rodear los testículos con la mano construyendo una cuenca donde los recibe y apenas los aprieta. Él a mí no me mira. Haré matar a la muchacha. Su cabeza caerá frente a mí después de la de él. Una cabeza de mujer sangrará entre las picas; una sola entre todas las cabezas de los hombres.
De pronto descubro la mano de mi esclavo, me acaricia las piernas. Ya estoy en mi piscina, espuma y agua tibia, ¿cuánto hace? Debo haber entrado al mismo tiempo pero no lo sentí, cumplí una vez más el rito pero esta vez sin advertirlo. Me molesta la caricia de mi esclavo, lo pateo y se aleja como un perro. Me incorporo, lo llamo, le agarro el pelo y lo beso en la boca. Miro al forastero: con los ojos cerrados, acaricia el cabello de la muchacha que le lame la verga.
Indico el final de nuestro baño. Nos secan y nos untan con aceites. Él toma a la muchacha entre sus brazos para decirle adiós. Van a morir los dos. Van a caer sus cabezas. Yo la desnudaré antes y la azotaré hasta ensangrentarla. Después la entregaré al verdugo, para que me la haga morir.
Cuando el último esclavo ha dejado la sala de los baños, indico con un gesto la entrada de mi estancia. Pasa primero y yo lo sigo. Estoy temblando. Voy a ser suya. Ah cómo voy a ser tuya, hombre que vas a morir.
V
Se acuesta en mi cama. Llega al centro de la estancia y se acuesta en mi cama. Mi cama será su tumba: conmigo no se juega. Sabe las condiciones, ha visto las hileras interminables de calaveras, de carne en descomposición, de cabezas frescas. Alguna fue de mi padre. Él la vio, ¿quiere jugar? Juguemos.
Aquí estoy, brilla mi cuerpo untado con aceites. ¿No me miras? ¿No quieres jugar? Mejor. Debieras levantarte. Salir. Dejarme sola. Con tu recuerdo, hombre de afuera de las puertas, que has visto el mar. ¿No hay mujeres bellas junto al mar?
No se va. Yo estoy muda (siempre muda) parada casi en la puerta de mi estancia. Desnuda. Mirando. Pequeña hermosa alta muda desnuda. ¿Me ves?
Me acerco, extiendo la mano. Me agarra del pelo, se incorpora. Me obliga a arrodillarme, a buscarle el miembro. Arrodillarme a buscar la verga: me obliga a arrodillarme. Abro la boca todo lo que puedo. Me penetra, me toca en el fondo la garganta y me da arcadas. Me ahogo, me sujeta: boca llena, los labios se me prenden a las paredes curvas tan duras y chupo, me asfixio, arcadas, sigo chupando, froto la lengua contra el glande, el glande es salado, gota salada en la lengua, intento salir, me sigue sujetando. Arrodillada en el piso de mi estancia: él me tiene del pelo. Abro los ojos; su pubis, su vello, ¿mirarlo a los ojos?, ¿agradecer?, ¿mirarlo gozar? Pero me empuja más, su verga no me deja respirar. Tirándome del pelo me obliga a incorporarme, se acuesta en la cama, me empuja sobre él.
No dice palabra. No me suelta el pelo. Tirado boca arriba indica que lo toque, que lo lama. Vuelvo; me aparta con violencia, levanta las caderas, me hunde la cara entre sus piernas. Muevo la lengua desesperada en el aire negro y casi ácido. Recorro su orificio blando.
Él me está tocando. Escucho mi jadeo, fuerte, diferente. Me lanzo sobre sus muslos, beso y lamo. Es todo un juego: yo no voy a perder.
Me suelta el pelo, me extiendo sobre él. Espero algún maltrato pero me recibe y descubro asombrada que su tibieza viene de un lugar distinto y cono-cido, un lugar cerca del mar en donde yo no estuve nunca y reconozco. Su cuerpo. Húmedo. Tibio. Un instante. Agotada. Con él. Su cuerpo húmedo y tibio un instante: agotada y con él. Me rodean sus brazos (Estoy, estoy bien, me digo, digo, tu cuerpo, húmedos, tibios, un instante, estoy bien, digo, estoy biebios, un instante, estoy bien, digo, estoy bien, ¿lo dije?). A perder. Iba a perder. Por segunda vez iba a perder. Me incorporo. Lo miro. Me abofetea con la mano abierta. Arde. Mi cara. Por la mano ardiente. Siento sangre en la boca. Me toma las caderas y me incrusta. Clavo los dientes en los labios. No me cuenta nada, no suplica. Me mira esperando que me mueva, me incrusta todavía más,.
Mi única salida: librarme de él: dejarlo eyacular. No voy a soportar ese orgasmo aprisionado detrás, ahí, mis dientes clavados en los labios. No lo voy a soportar. Cuando haya eyaculado, lo haré decapitar.
Después acá, sola, le ofreceré un orgasmo feroz.
Me detengo. No puedo más. Me abofetea. Están sus dedos apretando el pezón, su boca lejana y entreabierta, sus ojos implacables. ¿Me muevo más? No puedo más. Paro, debo parar, me quedo quieta. Pero él me aprieta las caderas. Está ahí, va a subir, no puedo contenerlo. Hay que salir. Pero él es fuerte, me clava las uñas, me sacude, no, grito, viene, ah, viene, por fin, grito, estoy gritando, sus ojos crueles ríen mientras se va conmigo, sí, se va conmigo y ríe a carcajadas mientras yo río y grito y me sacudo y mi voz resuena en el palacio y me toma el pelo, lo levanta, despeja mi cuello. No. Grito no.
Perdí.
VI
Yo no conozco los ojos del verdugo: siempre lo vi encapuchado. Son sus brazos fuertes (que he deseado) los que conozco, los que me encadenaron y los que me guían.
Estoy arrodillada. El verdugo me ha hecho arrodillar y me ha volcado el pelo negro hacia adelante.
No puedo ver sus ojos porque no me ha mirado. Las manos ásperas del verdugo me acarician el cuello.
Bs. As., mayo, 1986.
©Elsa Drucaroff