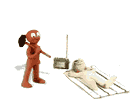Días pasados, y cuando era casi de noche, un joven se preparaba para recibir a un amigo que no veía desde los años de la infancia. Su conciencia había seleccionado una serie de recuerdos para que tuvieran tema de charla en esa ocasión: estaban algunas noches en las que él había dormido en casa del amigo; la vez que se bañaron juntos, en la misma bañadera, aunque de a uno, antes de ir a cenar; y, entre otros más, estaba el de la limpieza de leones en el Jardín Botánico.
El proceso del recordar hacía meses que lo obsesionaba. El pasado le venía a la memoria cuando se expresaba libremente, en el diván del psicólogo; pero sobre todo aparecía cuando se sentaba a escribir, que es lo que está haciendo ahora. Esa noche sentía el absurdo deseo de revivir la inasible imagen de su amigo. Su aparición reforzaría la teoría que lo impulsaba a escribir: los recuerdos de uno poseían mayor verosimilitud si eran capturados cuando estaban entremezclados con los de otro.
Esa misma tarde un diputado había pedido la rectificación de unas declaraciones que, sin duda involuntariamente, se le atribuían en la entrevista publicada en el diario del domingo. Su infancia no había sido ni “triste”, ni “somnolienta”, ni “tortuosa”, como el periodista le hacía decir. El jefe de redacción lo mandó llamar y le reprochó el descuido, pero el incidente no pasó a mayores.
Poco antes de que llegara su amigo Rafael -así se llamaba- recorrió el departamento. Había un gran desorden, pero eso crearía un clima íntimo, propicio para rememorar. Acomodó los pocos almohadones que tenía y encendió la estufa. Pensaba en la emoción de sentarse a conversar del pasado. A pesar de que la última vez que había hablado con un condiscípulo de los tiempos de la escuela sus recuerdos se habían escondido entre la maraña de imágenes ajenas, tornándose huidizos hasta desaparecer, él confiaba en que el horror que sintió en ese momento no volvería a repetirse.
Así su conciencia atrapa recuerdos felices. Repasó el del Jardín Botánico (era éste uno que quería mucho; como hasta entonces no le había encontrado utilidad lo había empezado a estudiar con la intención de escribir un cuento a partir de él). Cuando Rafael y él tenían diez años empezaron a pensar en trucos que les permitieran ganar dinero fácilmente. Una de las primeras cosas que se les ocurrió fue ayudar a la hermana de Rafael en la confección de carteras de cuero. Tenían que agujerear con un punzón los bordes inferiores de las láminas que ella iba recortando; después se pasaban tientos por los agujeros y quedaban unidas ambas caras. Las carteras quedaban como cuadriláteros en cuyos bordes la hermana hacía unas guardas muy lindas. Pero al tiempo se aburrieron de esa tarea. Una tarde que pasaban frente a la entrada del Jardín Botánico en colectivo sobrevino otra idea. Desde la última ventanilla vieron una escalera ancha, que arriba, a los dos lados, tenía unos leones negros de metal con una bocha entre las patas. A él se le ocurrió que podrían ofrecerse para limpiar todas las estatuas del Botánico con un líquido limpiametales que había visto en su casa. Comprarían varias botellitas y hablarían con las autoridades del parque. Cobrarían poco y por unidad. Calculó que la limpieza de cada estatua podía demandarles una media hora; a razón de veinte por fin de semana en un mes obtendrían una buena ganancia.
Llegaron a su casa tan excitados que apenas entraron fueron a buscar el Brasso para dejar brillantes todos los adornos de bronce del living y también la base de una lámpara de mesa, que era el cuerpo de una mujer vestida con una especie de túnica griega, muy corta, cuya rodilla estaba apoyada sobre la cabeza de un águila.
El proyecto fracasó -así lo recordaba ahora- porque ni la mamá de él ni la de su amigo quisieron invertir capital en el Brasso que necesitaban comprar para limpiar una estatua de muestra.
En esa ilusión estaba cuando sonó el timbre. Desde que habían dejado la escuela primaria no se veían. Al abrir la puerta le sorprendió no verlo cambiado en absoluto.
-Hola... Je... -dijo el amigo dándole la mano. ¿Así que éste es tu departamento?
Lo hizo pasar y le mostró la cocina, el baño y la habitación. Después se sentaron junto a la estufa y empezaron a charlar. Ahora Rafael estudiaba ingeniería y deseaba dedicarse a la música, aunque todavía no estaba seguro de si ésa era su vocación. A él le vino un recuerdo. El de su amigo sentado al piano vertical que había en el living de su casa, moviendo las manos sobre el teclado a una velocidad asombrosa. Tocaba algo, pero en su recuerdo la imagen era muda. La hermana de Rafael entraba y se sentaba a su lado en la banqueta. Ahora había cuatro manos sobre las teclas de marfil; se entrecruzaban; parecía que las manos de la hermana, que estaba a la derecha, quisieran escaparse por el lado izquierdo del teclado.
-¿Te acordás de Fineli? -La voz de su amigo lo devolvió al presente-. Nos vemos casi todos los días ahora...
-¿Sí? ¿Qué cuenta?
-Entró a la facu conmigo. Somos compañeros.
-Mirá vos. Yo el otro día me acordaba de cuando éramos chicos. ¿Te acordás?
-Sííí. Con Fineli siempre íbamos a la Rural a pedir calcomanías.
En la habitación de Rafael siempre había calcomanías pegadas en la pared.
-Las pegabas en la pared después, me acuerdo -dijo él. Tenías una propaganda de Wados también...
-¿De Wados?
-Un afiche que venía con las letras recortadas, sí. Me acuerdo porque me gustaba mucho y te lo quería afanar.
-¿Sí? Je. ¡Cómo te acordás, eh!
-Y, fui a dormir tantas veces...
-Claro.
En el silencio posterior su conciencia aprovechó para revivir una fantasía. A la noche, cuando se dormían, él empezaba a pensar en la hermana de su amigo, que tenía quince años. En su imaginación, pasada la medianoche, ella golpeaba la puerta del cuarto y lo llamaba. Él se levantaba tratando de no hacer ruido y la seguía hasta su pieza. Ella estaba en deshabillé. Pero su imaginación no lo hacía llegar más que hasta la puerta de la otra habitación. Nunca se animaba a hacerlo entrar.
-¿Te acordás de cuando hacíamos carteras con Rosita? -Preguntó.
-Me acuerdo de Monges, el maestro de cuarto grado.
-¿Cómo de cuarto? ¿En cuarto no tuvimos a la señora de Vega?
-No, ésa la tuvimos en quinto. Monges era el de los ojos azules, que te cagaban de miedo.
Entonces sintió que los recuerdos de su amigo empezaban a llenar el departamento. Salían de su boca y se agarraban a las paredes; podía sentirlos respirar y cruzar al lado de la estufa sin quemarse. La cara de su amigo le pareció muy blanca, y se preguntó si él también tendría el mismo aspecto cuando hablaba de cosas de la niñez.
El proceso interior se había interrumpido. Pero lo que pasaba era diferente a otras veces. No era razonable que quienes habían tenido un pasado común tan estrecho no pudieran recordar las mismas cosas. Haciendo un gran esfuerzo apeló a la reserva de los últimos días.
-Acá estoy cerca del Botánico -dijo.
-Y de la Rural también, sí. Con Fineli seguimos yendo cada tanto. ¡Qué tipo macanudo, ni te imaginás! Sigue tan divertido como cuando éramos pibes. Como ese día que fuimos a pedir calcomanías a un stand, ¿te lo conté? Bueno, resulta que la chica se había ido dejando el stand vacío, ¿no? Entonces el loco va y se agarra un toco como de veinte calcos. De vacas eran. De Heresford, de Shorton... Entonces, no lo imaginás, apareció la chica. Yo justo había metido la mano para llevarme algunas y, je, se cayeron todas a la mierda. ¡Qué cagazo! Je. Todavía me quedan algunas en casa...
-¿Pero te acordás también de cuando ibas a ir conmigo a limpiar los leones del Botánico con Brasso?
-¿Los qué?
-Los leones... En el Botánico...
-¿Qué leones?
-Los de metal. Que teníamos el Brasso y todo, pero no pudimos hacerlo porque nuestras viejas, de puro tacañas, no nos bancaron para comprar más.. .
-Bueno, no... Mirá, la verdad que no...
-¡Pero no puede ser! ¡Hacé memoria! ¡El Brasso, che, ese líquido para limpiar metales que usan los porteros!
-Sí, sí. Todo lo que quieras. Pero de que limpiábamos leones...
-Íbamos a limpiar.
-Sí, sí. Pero no. Lo siento, che. No, la verdad que no me acuerdo ni medio de eso. En cambio de las vaquitas en la Rural...
Siguió hablando durante un rato. Hasta que en un momento, sin que él lo viera levantarse, agarró los cuadernos que había dejado sobre la mesa y le mostró los ejercicios matemáticos que le enseñaban a resolver en la facultad.
-Pura lógica, mirá. Nada de imaginación. Exactitud al cuadrado. Lindo, ¿no es cierto?
Sus recuerdos se habían replegado como un caracol en su concha. Y la baba que habían dejado en su conciencia se fue secando de a poco. Antes de perderlos por completo atinó a preguntar:
-¿Y Rosita? ¿Qué es de su vida?
-Se casó, ¿no te dije? Dentro de unos días voy a ser tío.
La verdad que a los recuerdos míos les copa meterse entre el montón de imágenes que salen de la boca de otra gente. Si yo estoy conversando con alguien que también recuerda, me resulta refácil cazarlos por las alas. Aunque el asunto ese de que el tipo esté recordando al mismo tiempo que yo, al principio un poco a mis recuerdos los asusta, haciéndolos rajar de mi conciencia, igual siempre puedo agarrarlos después de nuevo.
Los otros días, a primeras horas de la tarde, me encontré con un pibe que no veía hacía mil. Era (fue) mi mejor amigo. Yo dormí en su casa muchas veces y una vez nos bañamos juntos, en la misma bañadera, antes de ir a cenar. Mi conciencia había estado preparando una pila de recuerdos para la ocasión. Si hasta me hizo ponerme a escribir algunos (porque yo escribo) en hojas de papel.
Antes de que apareciera mi amigo di unas vueltas por el depto. Estaba todo hecho un quilombo, pero pensé que eso iba a crear un clima lindo, piola para que nos acordáramos de nuestras cosas de pibes. Lo único que hice fue acomodar los almohadones y encender la estufa. Cuando estaba en eso mi conciencia agarró recuerdos como mariposas (¡qué buena imagen!). Disfruté acordándome de nuevo de la limpieza de estatuas en el Jardín Botánico.
Fue un día que pasábamos con mi amigo en cole frente al Botánico. Él dijo que por qué no nos poníamos a limpiar todas las estatuas del parque. Yo le dije que era un delirio, pero en cuanto me empezó a contar de un líquido limpiametales que había visto en su casa, me convenció. Cuando llegamos a la casa de él estábamos tan excitados que nos mandamos derecho a la piecita de servicio a buscar el Brasso (que era la marca), con la sana intención de dejar brillantes todos los adornos del living, incluso la base de una lámpara de mesa, que era el cuerpo de una mujer fuertísima, vestida con una especie de mini, que tenía la rodilla en la cabeza de un pájaro.
Sonó el timbre. Era mi amigo. Me alegró descubrir que no había cambiado en nada. “Hola... Je... -dijo chocando los cinco. Así que éste es tu bulín, eh...” Nos tiramos al piso y empezamos a charlar. De repente me acordé de cuando mi amigo tocaba el piano con la hermana. Ella estaba muy buena y siempre usaba unas minis que me volvían reloco. Le veía las patas cada vez que apretaba los pedales del piano y no sabía dónde meterme. Todo como en una película muda, pero me parece que tocaban una canción de Los Beatles, Luci in de escai güid diamonds o alguna otra de las delirantes.
“El otro día me acordaba cuando éramos pendejos”, le largué de golpe. Porque me había acordado justo de la pared de corcho en donde él clavaba sus calcomanías con alfileres. “Tenías unas calcomanías buenísimas clavadas en el corcho, ¿te acordás?, no te gustaba pegarlas en las ventanas para no arruinarlas, qué tipo.” Puso cara de nada. “La que a mí más me gustaba era una de Wados”, seguí diciendo. Y él dijo: “¿De Wados?” “Sí, ésa que venía con las letras recortadas y en relieve. Que en realidad no era una calcomanía, sino un afiche, ¿no?” “Qué memoria, viejo”, dijo él. “Y, loco, son años...”, le contesté.
Cuando nos quedamos callados me vino una fantasía. A la noche, cuando nos apoliyábamos, a mí Rosita me empezaba a dar vueltas en el mate. De golpe me la hacía abriendo la puerta y entrando, con su camisón celeste que me ponía reloco. Me sacaba las colchas, las sábanas, y se metía adentro conmigo. Entonces se ponía a desabrocharme los botones del piyama. Pero hasta el pantalón no más. Ahí paraba y se mandaba con la cabeza para abajo. Era un delirio. Después se levantaba y salía.
“¿Te acordás de cuando hacíamos carteras con Rosita?”, pregunté. “Más me acuerdo de Monges, el troesma de cuarto”, dijo. “Menos mal”, pensé yo, pero dije: “¿Cómo Monges en cuarto? ¿En cuarto no tuvimos a la señora de Vega?” “No, viejo, ésa la tuvimos en quinto recién. Monges estaba en cuarto, era el que nos cagaba de miedo con los ojos no más. ¿Cómo no te vas a acordar?” No sé por qué en ese momento se me dio por pensar boludeces. Le miré la cara. Blanquísima, como de muerto. Se me ocurrió si yo tendría la misma facha cuando escribía las cosas de mi niñez. “Acá estoy cerca del Botánico”, dije para cambiar de tema. “Sí, claro, y también estás cerca de la Rural”, dijo él. “Con Fineli... ¿Te acordás del flaco Fineli? El alto, el preferido de la señorita María... Bueno, con él íbamos siempre a la Rural a pedir calcomanías... Hacíamos cada despiole...” “¿Y voz te acordás de cuando estuvimos por limpiar los leones del Botánico con Brasso vos y yo?”, le largué. Y él contestó: “¡Pero cómo no me voy a acordar! ¡Qué época linda pasamos juntos, eh!”
Así de macanuda venía la charla y de pronto se ve que no me la pude bancar. Digamos que me boicotié. Por qué se me ocurrió preguntar: “Y Rosita, ¿cómo está Rosita, che?” No sé. La cosa fue que mi mejor amigo agarró y me contestó, con total desparpajo, qué bestia: “Se casó, ¿no te dije?” Y a mí, qué le voy a hacer, lo de después me dolió como el tiro de gracia. “Con Fineli”, dijo, “¿no te dije?”
Los recuerdos míos son como mariposas. Sentado frente a la máquina de escribir los detecto; palabra tras palabra me acerco sigilosamente a ellos; y cuando estoy a punto de atraparlos, en una frase feliz, o entre dos puntos, salen volando. No hay red lo suficientemente fina que me permita retenerlos.
A veces, cuando los veo agitarse nítidamente sobre una anécdota casual que ha evocado mi memoria, siento la urgente necesidad (o quizás no sea más que el hábito) de sentarme a la máquina de escribir y registrar los detalles más insignificantes que describan el ambiente donde aparecieron.
La escuela (y todos los personajes y situaciones relacionados con la escuela) es uno de los lugares preferidos por mis recuerdos para dejarse ver. A sabiendas, he colocado este cebo en mi imaginación. Casi logré retener algunos recuerdos en mis hojas de papel con este método. Les clavaba vocales y consonantes como si fueran alfileres y me iba a dormir satisfecho, sintiéndome un poco menos solo. Pero a los días releía lo que había escrito y las oraciones carecían de toda sugestión y vida. Era inútil tachar párrafos y párrafos o romper las cuartillas con la infantil esperanza de que, al reescribir las anécdotas más tranquilo, reaparecerían los recuerdos.
En los primeros tiempos de esta búsqueda, sin embargo, cuando todavía confiaba en el poder evocador de la palabra, logré avances alentadores. Utilizando los recuerdos como material literario fabricaba para ellos un prado ficticio donde podían volar a gusto; ellos saltaban de situación en situación disfrutando de mi creatividad; yo me sentía feliz.
Conociendo esta debilidad fue que decidí escribir sobre mi amigo Fineli, la señorita María y algunos de los compañeritos que tuve en mi tercer grado de la Escuela Número 1 del Distrito Escolar Primero “Juan José Castelli”. Pensaba que el cebo retendría a mis recuerdos lo bastante como para poder clavarlos por las alas.
“¿Cuándo -cuándo exactamente- empezamos a ser amigos con Fineli?”. Esto decía la primera oración que escribí. Enseguida recordé que el hecho había sucedido en los primeros meses del año lectivo. Poco antes del 25 de mayo yo dibujaba un Cabildo Abierto en mi cuaderno forrado con papel araña azul. Estaba coloreando las escarapelas de los criollos que repartían French y Beruti cuando el chico que se sentaba atrás mío me pegó una trompada en la espalda. “Pase y no vuelva”, dijo con aire inocente.
“¿Cuándo -cuándo exactamente- empezamos a ser amigos con Fineli?”, me pregunté. Recordé sin demasiado esfuerzo que ya éramos amigos para el mes de mayo. Mi memoria ubicó un momento exacto. Poco antes del día 25 yo estaba pintando con témpera aguada un enorme criollo de telgopor. La señorita María nos había dejado solos en el aula mientras controlaba la escenografía que había preparado en el salón de actos. Yo coloreaba cuidadosamente el mango del paraguas de mi criollo de telgopor cuando el chico que se sentaba atrás me pegó una trompada en la espalda. “Pase y no vuelva”, dijo con aire inocente. El golpe hizo que la plancha de telgopor saltara y la témpera marrón salpicó la galera. Cubrí las manchas de la galera con témpera negra, que saqué directamente del pomo. Entonces el chico de atrás se plantó delante de mi banco y empezó a burlarse de mí. Ignorándolo, volví a mojar el pincel en la huevera. El chico agarró la plancha de telgopor por el borde y la agitó bruscamente. La huevera voló por el aire: Mi guardapolvo se llenó de manchas marrones.
Cubrí la mancha de la galera con témpera negra. El chico de atrás entonces se paró delante de mi banco y dijo a quién se le puede ocurrir usar una huevera de plástico en vez de una paleta. No le contesté y volví a mojar el pincel. Él apoyó sus manos sobre el borde de la plancha de telgopor que sobresalía de mi banco y la hizo vibrar bruscamente. La huevera salió despedida contra mí, manchándome el guardapolvo y los pantalones. Pero lo que me hizo sentir peor fue ver que mi pincel había trazado una raya de témpera inocultable a lo ancho de mi trabajo. Recordé que la señorita María iba a elegir los criollos de telgopor que estuvieran más prolijos para colocarlos frente al Cabildo el día del acto.
Fineli, que estaba ayudando a la señorita María, entró por casualidad al aula y alcanzó a ver la escena. “No molestes al nuevo, che”, dijo. Percibí una mirada de protección de parte de mi amigo. “¿Qué? ¿Buscás camorra?”, dijo el otro. “Te espero en la Fray Mocho”, respondió Fineli. El chico no siguió molestándome y a la salida de la escuela caminé junto a Fineli rumbo a la placita de la vuelta, donde se habían reunido todos los chicos del grado para ver la pelea.
(Recuerda con especial cariño esta escena. El Cabildo que la señorita María hizo fabricar en cartón era tan grande que, el joven recuerda con cariño ese Cabildo de cartón que fabricaron los alumnos de séptimo grado: era gigante.)
Fineli, que ayudaba a la señorita María en la escenografía, entró a buscar una caja de clavos. Viendo que el otro chico me molestaba, gritó: “¡No lo hinches al nuevo, che!”. Percibí una mirada de protección por parte de mi amigo. “¿Qué? ¿Buscás camorra?”, dijo el otro. “Te espero en la Fray Mocho”, respondió Fineli valientemente: Y tan inmediatamente que me asombra recordarlo. El chico dejó de molestarme y a la salida caminé junto a Fineli rumbo a la placita de la vuelta. Media escuela se había reunido para ver la pelea.
Después de escribir este momento me acosté satisfecho, sintiéndome un poco menos solo. Pero a la mañana siguiente releí los párrafos y los hallé vacíos, carentes de toda sugestión y de vida. Rompí las hojas y volví a escribir otras anécdotas con la infantil esperanza de que, convocando escenas más plácidas, me sentiría mejor.
Un día Fineli me invitó a dormir a su casa. Acababan de pasar las vacaciones de julio y la idea de reencontrarme con mi amigo me entusiasmaba. Apenas entré a su casa me llamó la atención la vista que había desde los tres balcones y desde la terraza del departamento. Era la primera vez que estaba en un edificio tan alto. La pieza de mi amigo era chiquita como la mía, pero quedaba abajo de la escalera que iba a la terraza y eso le daba un aspecto de cueva de piratas. Antes de comer fuimos a bañarnos. Yo me entretuve viendo cómo se llenaba la bañadera mientras Fineli me contaba de sus andanzas por Gualeguaychú con un chico cuyo nombre no recuerdo, a quien había invitado a pasar las vacaciones con él. Mi amigo se metió en el agua y salió enseguida, casi sin enjabonarse. Yo me recosté y jugué a capturar el jabón que resbalaba en el agua tibia. Después de lavarme los brazos y el pecho me paré para enjabonarme las piernas apoyándolas, una por vez, en el borde de la bañera. “¿Qué estás haciendo?”, me preguntó Fineli. “Me lavo las piernas, ¿no ves?”, dije yo. “Pero si podés lavarte igual quedándote sentado.” “No”, respondí muy seriamente, “mi abuela dice que así es mucho mejor.”
Pero a veces no puedo controlar la repentina aparición de uno de ellos. Entonces me quedo inmóvil, con los brazos apoyados en el teclado de la máquina de escribir, mirando fijamente un punto en la pared o en el piso, y como estoy solo nadie se siente ofendido ni molesto. La única vez que mis padres vinieron a visitarme desde que me fui de casa, en cambio, me di cuenta de que mi actitud los incomodaba. Mi madre se sentó sobre un diario en el piso porque yo todavía no tenía los almohadones. Empezó con la lata de siempre. Yo tenía ganas de que me dejaran solo para seguir recordando tiempos felices sin ellos y a lo sumo si los miraba. Comprendo que debe haber sido muy feo para mis padres haber estado hablando con alguien que de repente dejaba de escucharlos para quedarse absorto como un bobo. Mi madre decía: “parece que estuviera hablando con un fantasma”. Mi padre, que había preferido no sentarse y trataba de no rozar las paredes con el traje, era más preciso: “Vámonos, Rosa. El nunca nos va a perdonar”.
Algo es indudable: y es que el recuerdo ha tocado el timbre de casa a partir de que yo me he mudado. Lo que quiero decir es que no necesariamente viene cuando lo convoco, sino que aparece así como así, llenándome los ojos de imágenes de colores. Por ejemplo el otro día. Yo estaba recostado en la bañadera, con los pies sobre uno de los bordes y las manos perezosamente ocupadas en capturar el jabón que resbalaba en el agua tibia. Después de enjabonarme los brazos y el pecho me levanté para limpiarme las piernas apoyándolas, una por vez, en el borde. Entonces recordé la curiosidad de mi buen amigo Rafael años atrás, cuando nos bañamos juntos en su casa, antes de ir a acostarnos.
-¿Para qué te levantás? -Preguntó.
-Para lavarme bien las piernas.
-Pero si el jabón limpia igual aunque estés abajo del agua.
-No -dije apoyando el pie en el costado -así es mejor. Después del recuerdo pensé que ya iba siendo hora de comprar una cortina y un felpudito para el piso del baño. Desde que me mudé y empecé a escribir estos papeles que no pienso en ciertos detalles que sin duda harían el departamento más acogedor. También sería bueno, lo sé, decidirme a pintar las paredes.
Días más tarde caminaba por la calle donde había vivido cuando era chico. Pasó un colectivo lleno de caritas vestidas con guardapolvos que me miraron por las ventanillas. De pronto aparecí en la esquina de la cuadra donde había estado mi escuela primaria. Una avenida muy ancha ocupaba ahora el lugar de toda la manzana.
A la tarde hice un llamado por teléfono. Una voz me atendió después de un rato.
-¿Hola?
-¿Hola, Rafael?
-¿Quién?
-¿Hablo con la familia Garrido?
-No. Hace por lo menos cinco años que se mudaron.
-Ah, se mudaron...
Busqué en la guía un Garrido. Había renglones y renglones con el mismo nombre y eso me confundió un poco. Pero después recordé que el padre de mi amigo era doctor, y que su nombre de pila era el mismo. Claro que podía haber dejado de vivir con sus padres... Igual marqué los números de teléfono de tres médicos. Al tercer llamado me atendió una voz familiar, lejanamente infantil.
-¿Cómo estás, perdido? -Dije emocionado apenas Rafael dijo hola.
-Bien... ¿Quién habla?
-Yo, Ángel. ¡Qué gusto oírte tanto tiempo!
-¿Sí, no? ¿Qué tal? ¿Cómo andás?
-Y, acá ando...
No pude concentrarme en la literatura así que salí a caminar. Apenas crucé la avenida Santa Fe vinieron los recuerdos. Cierta vez que volvíamos de la escuela en colectivo pasamos frente al Jardín Botánico. A través de la ventanilla del último asiento vimos dos leones de metal, negros y opacos, custodiando una de las entradas en sus pedestales de piedra. Mi amigo abrió y cerró los ojos varias veces. Me apretó el brazo y estirando el cuello para ver mejor los leones que ya desaparecían, ocultos por el humo gris del caño de escape, exclamó: “¡¡Mirá, mirá!!” No sé quién de los dos tuvo la idea de lustrar esas dos estatuas -y todas las otras- con un líquido limpiametales. Calculamos que con veinte botellitas, cobrando poco y por unidad, a razón de veinte estatuas por fin de semana, en un mes podíamos ganar un pilón de plata.
Llegamos a su casa tan excitados que corrimos a buscar una botellita de Brasso para abrillantar las hebillas de nuestros mocasines y todos los adornos finos que había en una vitrina en el living, incluida la base de una lámpara de mesa, que era el cuerpo de una mujer vestida de griega, que tenía una rodilla apoyada sobre la cabeza de un águila. Entré corriendo antes que él a la pieza de servicio. Sin ver el cable de la plancha que había arriba de la mesa fui derecho al armario donde se guardaban los productos de limpieza. La plancha voló por el aire. Hubo un chisporroteo en el piso y saltaron los tapones.
-¡Rafael! -Rugió la mamá de mi amigo desde la cocina. ¡Qué hiciste ahora!
Miré la plancha rota en el piso y pensé cuánto mejor habría sido todo si hubiera dejado que mi amigo llegara primero al armario. “No te preocupés, no pasa nada”, me dijo en la oscuridad.
-¡Nada, mamá! -Gritó. ¡Saltaron los tapones!
Pero ya la sombra de ella se recortaba amenazadoramente en la puerta.
-¿Qué pasó acá? -Exclamó al tropezar con los restos de la plancha.
-Nada. Se me cayó -dijo mi amigo.
-¡Pero será posible! ¡Dios mío! ¡Qué hijo! -Exclamó ella arrastrándolo del pelo. Y de pronto, descubriéndome parado en silencio al lado de la mesa, agregó:
-Mejor volvés otro día, mi amor, eh. ¡Ya voy a arreglar cuentas con este yo!
-...si querés, así conocés mi depto nuevo.
-Sí, claro. ¿Hoy a la noche dijiste?
-Sí. Anotá.
-Esperate. Es que hoy estoy muy ocupado preparando unos parciales. Mejor si lo dejamos para mañana. O no. Mañana es sábado. Dejame ver... Mejor para el lunes. Eso, el lunes ¿te viene bien?
-Perfecto.
En la mesa, durante la cena, Rafael le puso demasiado vinagre a la ensalada de lechuga y la madre lo regañó.
-Ufa, mamá -protestó el chico. Cuando él no viene, nunca me decís nada.
Ella miró al otro niño dulcemente y dijo:
-Cuando viene él es distinto. Tenemos que darle un buen ejemplo.
Mis recuerdos son como mariposas que también vienen cuando estoy dormido. Cuando eso pasa, a la mañana siguiente siempre me encuentro confuso. No estoy seguro de si lo que recordé fue un sueño o una realidad. La incertidumbre me angustia. ¿Cómo estar seguro de la veracidad de los recuerdos? ¿Quién me garantiza que los sucesos que mi memoria coloca sobre las hojas de mi máquina de escribir sean más ciertos que los de un sueño? Desecharé estas dudas por improbables. Además, si no puedo confiar en mis propios recuerdos, ¿en qué voy a confiar?
Hace pocas semanas me puse en contacto con Fineli. También utilizando las anécdotas de mi pasado como material literario intenté engañar a mi conciencia. La escritura creó un prado ficticio donde ellos volaron a gusto. Aunque inevitablemente se estableció una lucha sorda. Mis recuerdos conformaron una nube de imágenes que me protegía de los terrores nocturnos y los malos pensamientos, pero su esencia siguió siendo etérea, contradictoria, más liviana que el aire de mi imaginación. Busqué el nombre de mi amigo en viejas libretas de teléfonos para juntarme a recordar con él cosas de nuestra infancia en común. Lo llamé. Convinimos en encontrarnos en mi departamento. Al hablarle por teléfono, sentí la extrañeza de volver a oír la voz de mi mejor amigo de la infancia después de tanto tiempo.
Poco antes de que llegara ordené el departamento. Encimé los almohadones y preparé café. Quise crear un clima íntimo, propicio para remembrar.
“¿Cuándo -cuándo exactamente- fue que empezamos a ser amigos con Fineli?”. Estábamos los dos en tercer grado, de eso me acuerdo bien, y probablemente hayamos estado juntos los primeros meses del año porque de segundo para tercero yo me cambié de escuela y andaba buscando desesperadamente amiguitos en cada uno de los chicos que saludaba.
De eso me acuerdo, sí. ¿Pero cuándo, en qué momento, nos hicimos amigos? ¿Fue en aritmética o en trabajos manuales? No hay red lo suficientemente fina que me permita atrapar este recuerdo. No tengo alma.
Vamos a ver. Fineli se sentaba en los bancos de atrás, porque era uno de los más altos, junto a un pibe identificable, que siempre me molestaba y cuyo nombre no recuerdo. Un día Fineli salió. Un día Fineli salió a defenderme de él, por un asunto con un granadero de telgopor recortado con el Segelín por la señorita María. “No lo molestés”, dijo Fineli. “¿Qué, buscás camorra?”, contestó el otro. “Te espero en la Fray Mocho”, dijo mi amigo. Después dio media vuelta y salió, con una caja de clavos que había sacado del escritorio de la maestra. A la salida caminé junto a él hasta la placita de la vuelta...
La libertad de movimientos les resulta vital. Las alas se les endurecen y es inútil que intente reanimarlos con puntos suspensivos o saltos bruscos al otro renglón. Mis recuerdos están muertos. Momentáneamente quizás. Yo sólo atino a cuestionarme, a repensar el pasado. Hace un tiempo escribí: “no tengo alma”. Después fui a darme un baño de inmersión y por un momento creí encontrarla.
Acababan de pasar las vacaciones de julio. La idea de reencontrarme con mi amigo era excitante. Cuando entré a su casa me llamó la atención que tuvieran una terraza y además tres balcones, los tres cerrados como cajas de vidrio desde las cuales podíamos ver los autos diminutos circulando por la calle. Mi amigo siempre apoyaba su nariz como si estuviera en una panadería y comentaba: “Mirá la gente ahí abajo. ¿Quién me puede asegurar que son personas de verdad?”.
Durante la cena, en la mesa, cargamos el sifón Drago con vino en vez de agua y servimos “espumante” a toda la familia. La mamá se enojó con mi amigo y le dio una palmada. A mí me miró dulcemente.
-¿Y a él no le decís nada? -Protestó Fineli.
-Él es distinto; pobrecito... -dijo ella. ¿No ves que no tiene papá y mamá como vos?
El padre sin levantar la vista de su plato, dijo:
-Ofrecele más ensalada a tu amigo.
La cama donde dormí esa noche estaba abajo de la cama de Fineli. Tenía rueditas y el colchón no se hundía. Antes de quedarnos dormidos charlamos.
-Che, ¿a vos te gustan los sesos? -Pregunté.
-No. ¿Por?
-Mi abuela siempre hace. Dice que son buenos para la memoria.
-Qué asco. ¿Y a tu mamá le gustan?
-No sé. Ella se fue a vivir a Estados Unidos. Se fue para arreglar el divorcio con mi papá y no volvió.
-¿Y no los extrañás?
-Para mí, es como si estuvieran muertos.
Mi amigo se quedó callado y yo escuché nuestras respiraciones en la oscuridad. Traté de respirar al mismo ritmo que él. Poco a poco, nos fuimos quedando dormidos.
¿Tenía tres balcones y terraza el departamento de Fineli?
Porque yo pienso, ¿no? ¿Para qué voy a seguir tachando y tachando pedazos enteros o haciendo destrozos pseudo poéticos en estas hojas si la cosa no sale? Leo de vuelta lo que escribí y no hay caso: no hay vida, no hay vida. Se me dio por escribir anécdotas tontas como cuentitos y nada. Una y otra vez, y nada. Se me escapa el recuerdo. Pero ayer la cosa fue distinta. Tengo que poder escribirla porque si no me voy a volver loco.
Caminaba por la calle de mi niñez. Pasó un colectivo con caritas en guardapolvos y creí ver que los guardapolvos me miraban ajenos a las caras. Pronto estuve en la esquina de la cuadra de mi escuela. Caminé media cuadra y entré. Un maestro de hombros anchos que andaba por el patio se me acercó. Sentí vergüenza de no recordar el nombre de la que había sido mi escuela y temí que me lo preguntase. El maestro no era ni más joven ni más viejo que yo. En realidad parecía recién recibido. Me llamó por mi nombre. Me dijo el suyo, lo cual fue como si no me hubiera dicho nada. Al fin, cada vez más sonriente, dijo: “Así que Angelito periodista, ¿eh? Ya no sos el mosquita muerta de antes, je”. “Vos estás igual”, mentí. “Ya me ves”, dijo, “ahora tengo a los pibes de cuarto, como nos tuvo María a nosotros.” “¿Cómo de cuarto?” “En cuarto grado no tuvimos a la señora de Vega.” “No, a ésa la tuvimos en quinto recién.” “¿Y Monges”, pregunté, “el de los ojos azules que nos cagaban de miedo?” “En sexto.”
Recorrimos el patio sin hablar. Hasta que el maestro comenzó a recordar su infancia. “Qué linda época, che”, dijo. Sentí una nube dando vueltas alrededor de mi cabeza. Sus recuerdos salían zumbando de su boca y volaban con una velocidad extraordinaria. Le miré la cara. Brillaba roja, creo que de satisfacción, y me pregunté si yo tendría el mismo aspecto cuando trataba de cazar las cosas de mi niñez. Quise aprovechar la exuberancia del recuerdo ajeno: me surgieron uno o dos recuerdos propios, pero se escondieron rápidamente. Sentí envidia y lo interrumpí:
-¿Qué es de la vida de mi buen amigo Fineli? -Quise saber.
-¿Fineli? ¿Qué? ¿No sabías?
-No. ¿Qué cosa?
-Se mató hace por lo menos cinco años, saltó por el balcón de su casa... Un drama, viejo; algún trauma de la infancia se ve. Sorprendió a todos...
Pero ya no lo escuchaba. Porque en mi memoria había comenzado a formarse, nítida, verdadera, la imagen de mi amigo recostado en la bañadera de su casa mientras se pasaba el jabón...
Digamos que podría tachar enseguida el nombre de quien creí mi mejor amigo (Finelifineliinfiel, ¡qué obvio!). Podría tacharlo todas las veces que lo escribí en las hojas extra blancas y también en estas otras, ordinarias, donde estoy escribiendo ahora. Los vidrios de la ventana están llenos de humedad. Me está doliendo la espalda por estar tanto tiempo doblado. Y no tengo nada de frío. Nada de frío. Entonces podría apagar la estufa... Me hace bien pensar que con esto que sucedió puedo tener un buen material para escribir mi cuento, o quizás haga un poema. No sé. Me pregunto: “Las mariposas, cuando se mueren, ¿se convierten otra vez en gusanos?”
También la galera del criollo iba a ser negra, pero el frac y los pantalones prefirió hacerlos en azul marino. Estaba pintando cuidadosamente las escarapelas de los criollos rojas y blancas (que eran los colores del rey Francisco I, preso por Bonaparte, según les había enseñado la señorita María) cuando el chico que se sentaba atrás de él le pegó una trompada en la espalda.
-Pase y no vuelva -dijo haciéndose el canchero.
Como él se sentaba en el primer banco no tuvo a quién pasarla, así que siguió pintando.
©Alejandro Margulis