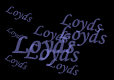Mi abuelo se pegó un tiro en el pecho en nuestro baño. El baño con azulejos rosa, el de los nietos. El que no tenía bañadera ni bidet. Era finito y largo, seguía la distribución del pasillo, y tenía dos espejos: uno sobre el lavatorio y otro muy grande en la pared del fondo.
Fue el 9 de abril de 1983. Me acuerdo porque justo ese día era el cumpleaños de mi hermana. Cumplía 13. Había juegos y golosinas en la quinta, mi hermano chiquito se aparecía a cada rato completamente desnudo y correteaba a las compañeras de Agustina por el jardín. Todo muy entretenido, hasta que de pronto apareció mamá con la cara arrugada y nos llamó a los tres a un costado.
-Tata está enfermo, muy grave –nos dijo.
Ahí se acabó el festejo. Mi hermana despidió amablemente a sus amigas, cargamos todo en el auto y volvimos al centro. Mamá no habló en casi todo el viaje. Nosotros tres, atrás, mirábamos por la ventana sin saber mucho qué decir, pero convencidos de que el abuelo se recuperaría. Hasta ese momento nuestra infancia había sido perfecta. Nunca nos había faltado nada, y un problema era algo prácticamente desconocido. La muerte aparecía como una huella muy lejana que en realidad nunca habíamos palpado. Su imagen difusa se encarnaba en un nombre sin cara, en un familiar a la vez poco familiar: el tío caco, hermano mayor de papá, hombre de armas tomar, cuya militancia descifraríamos muchos años más tarde.
Llegamos finalmente al garage de los abuelos, sobre la calle Azcuénaga, a la vuelta del octavo piso en la ruidosa Avenida Santa Fé, donde pasábamos la noche una vez a la semana. Papá estacionó el auto justo al lado del Falcon blanco de Tata, y cuando bajamos mamá dijo que los esperásemos ahí mientras ellos iban al departamento a hablar con los médicos.
La espera resultó interminable. Es el día de hoy que paso por la puerta de ese garage y me vuelve una sensación de tedio absoluto. Es que no había nada divertido para hacer, o mejor dicho, no hay nada de atractivo en un estacionamiento para tres chicos de 13, 10 y 8 años. La tía Magui era la encargada de cuidarnos. Una rubia altísima, casi perfecta, con quien nunca habíamos cruzado más de tres o cuatro palabras. Es ése, prácticamente, el único recuerdo concreto que tengo de esa mujer que se había casado con el tío Bochi, hermano de mamá, y que acabaría perdiendo el juicio de ella y de su marido. Es claro que todo eso también lo sabríamos muchos años después.
Mientras tanto, con Juaco jugábamos a escondernos entre los autos. Después de un largo rato llegó papá para contarnos que Tata estaba gravísimo. Nosotros le pedimos que lo salvara, porque él era médico y entonces podía, pero nos dijo que era muy difícil. Mi hermana debió haber olfateado algo y enseguida se puso a llorar. Igual yo pensé que era por ser mujer, porque sabía que los nenes no lloraban. Pero ojo, tampoco tenía ganas, estaba seguro que el abuelo se iba a salvar.
Al poco tiempo llegó mamá con los ojos muy vidriosos. Nos agarró muy fuerte a los tres y nos dijo con la voz temblorosa:
-Se murió Tata.
Mi hermana la acompañó con sus lágrimas, yo un poco también. Joaquín nunca llora. Me acuerdo que fue un momento prolongado, casi religioso. Todos abrazados en el centro del estacionamiento, como un equipo antes de salir a la cancha. Después papá se la llevó.
A nosotros nos dejaron un rato más con la tía. Hasta que volvió papá y nos llevó a casa a cambiarnos. Teníamos que ir al velorio. Fue nuestro primer velorio. Había un montón de señoras viejas que nos frotaban la cabeza y nos daban besos mientras decían qué grandes estábamos. La abuela apareció desconsolada, no creo haber visto nunca a nadie tan triste. Me acuerdo que me abrazó y me dijo que sin Tata ella no quería vivir más. Después vino mamá y nos dijo que teníamos que despedirnos del abuelo, que estaba en el cuarto de al lado. Nos hizo pasar a un recinto más pequeño y silencioso en cuyo centro pudimos ver la cara blanca y redonda con los prolijos bigotes canosos. El cuerpo estaba tapado. A mí me dio mucha impresión cuando lo miré de cerca. Desde ese día nunca más quise ver al muerto en los velorios.
Al otro día faltamos al colegio y nos quedamos acompañando a mamá, que lloraba mucho. Y uno o dos días después, cuando tuvimos que volver, le pregunté a papá qué decir si mis compañeros me preguntaban por qué había faltado. Él agarró el diario, recortó un aviso fúnebre del abuelo en el que figurábamos todos y me lo dio.
-Cuando alguien te pregunte por qué faltaste vos le das el aviso y le decís: por esto falté.
Me acuerdo porque más adelante me pareció una estupidez. Un chico de 10 años repartiendo un aviso fúnebre entre sus compañeritos. ¿No era más fácil decir se murió mi abuelo y mi mamá está triste? De hecho, me acuerdo que vino Vallejos y me preguntó, yo le di el papelito, el pibe no entendió, lo tiró y casi terminamos a las piñas.
Como un año después, un día me agarró mi mamá y me dijo que quería contarme algo:
-Quiero que sepas que Tata tenía una enfermedad que le hacía ver todo feo y eso lo hizo sentir que no quería vivir más. Y lo que también quiero que sepas es que no se murió de viejo sino que se suicidó.
-¿Cómo?, le pregunté.
-¿Cómo qué?
-Cómo se mató.
-Se pegó un tiro.
-¿Dónde?
-En el baño chico.
-No, digo, en qué parte del cuerpo.
-Ah, en el pecho.
A partir de entonces y durante mucho tiempo, al observar el espejo en el fondo del baño podía verlo al abuelo mirándome fijo mientras se colocaba la pistola en el corazón. También me la imaginaba a la abuela llegando de hacer las compras y encontrándolo tirado en el piso todo lleno de sangre.
Mamá me pidió que le dijera a la abuela que yo ya sabía. Es decir: quería que la abuela supiese que yo sabía que Tata se había suicidado. Esto nunca lo entendí. Igual fui y se lo dije. Ella me miró, me dijo que estaba bien y enseguida siguió hablando de cualquier otra cosa.
Mamá iba siempre a misa hasta que murió Tata. Después no fue más. Un día le pregunté por qué. Ella me contestó que cuando el abuelo se suicidó llamaron a un cura para que bendijera el cuerpo pero no quiso ir, porque decía que el suicidio era pecado mortal, entonces no lo podía bendecir.
-Qué hijo de puta -me dijo mamá-, con lo bueno que era Tata.
Y enseguida aclaró que yo igual tenía que tomar la comunión, que ese día ella iba a ir.
Cada vez que se nombraba al abuelo delante de mi mamá, ella siempre decía que era la mejor persona que había en el mundo, el más bueno, el más honesto, el más generoso, todo. La abuela peor, se dirigía a él como a un semidiós y al amor que sentían uno por el otro como inconmensurable. Yo por momentos pensaba, si se querían tanto y eran tan felices, si yo fuera la abuela me preguntaría entonces por qué se mató y me dejó sola.
Con los años, fui metiéndome de a poco en las cosas del abuelo: en sus papeles, en sus libros. Me gustaba quedarme en su escritorio revisando cajones. Un día la abuela me regaló su máquina de escribir, otro día su lámpara y, ya de más grande, su biblioteca y todos sus libros.
De él en vida me acuerdo pocas cosas. Que por momentos era gracioso porque imitaba un baile que nos hacía reír. Que se ponía muy cabrón cuando no comíamos o nos portábamos mal en la mesa, entonces se levantaba y se iba a leer a una salita al lado del living. Que se sentaba en un sillón y tomaba whisky con naranja. Yo siempre le preguntaba: ¿qué estás tomando? Y él me decía, es Fanta: ¿querés? Entonces yo tomaba y el abuelo se moría de risa de mi cara de asco. Me hacía todas las veces el mismo chiste. Y yo caía siempre.
Loyds