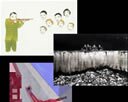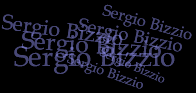La entrevista transcurría con absoluta normalidad. Todo era sensato y banal. Las preguntas de la conductora del programa estaban infladas de un interés rutinario, el invitado ponía menos entusiasmo en las respuestas que en resultar simpático, y la tribuna, repleta de gente de barrios lejanos, seguía la charla en silencio, con la vista perdida en los detalles de vestuario. No volaba una mosca. Se había creado una atmósfera encantadora de complacencia y extravío.
-¿Y cuáles son tus proyectos, ahora en qué andás, tenés algún proyecto?
-Me han ofrecido varias cosas, pero…
-¿Cine?
-También.
-Creeme que te miro y no puedo creer lo bien que estás…
-Ja, ja, gracias.
-¡Y encima te queda tiempo para cuidarte! –exclamó Silvia Silvita, la conductora, palpando con la vista a su invitado.
-No tomo alcohol, no como pan. Eso es todo.
-Contame, entonces. ¿Qué película vas a filmar? Oí que estás por hacer teatro en España…
Silvia Silvita era tan popular que nadie le llevaba el apunte. En cierto sentido, su popularidad amortiguaba la exasperación que producía, disfrazándola de estilo (“ella es así”). Pero Cristian André inspiraba otra cosa: curiosidad. Una curiosidad helada, llena de interrogantes. Varios años atrás había protagonizado una telenovela que lo llevó a la cima, desde la que decidió saltar al vacío con el propósito más que humano de imprimirle a su carrera un carácter trascendente –es decir, del galán al actor serio, sin paracaídas-, con lo cual había prácticamente desaparecido del universo de los chismes, de las revistas y de los suplementos de espectáculos de los diarios. Así que la gente no sabía muy bien por dónde agarrarlo. Tenía algo de traidor, y al mismo tiempo resultaba familiar. Eso encantaba a los panelistas especializados en interés general (en ese momento detrás de cámara), pero desconcertaba al público del programa. Sus lugares comunes, sus tics, sus raptos de sobreadaptación, combinados ahora con la cita culta y la impostación de gravedad, producían el efecto de alguien al que se conoce bien, a la vez que se tiene la sensación de que “ya no es el mismo”.
En determinado momento -quizá porque había que cerrar el bloque con “algo”, quizá porque la charla languidecía-, Silvia Silvita tuvo la ocurrencia de pedirle que recordaran alguno de los momentos más famosos de su último trabajo televisivo. André no tuvo mejor idea que arrojarse literalmente sobre ella y darle un beso apasionado en la boca.
Todo el mundo a ambos lados de la imagen contuvo el aliento.
-¡Dios mío! –dijo Silvia Silvita después, apantallándose la cara con las manos.
El público estalló en un aplauso espontáneo, con la energía que produce la emoción de reconocer a alguien querido, mientras André, extendiendo los brazos sobre el respaldo del sillón, se reía como un niño que acaba de perder la cordura.
Era un programa en vivo que de pronto estaba vivo. En la sombra refrigerada del control del estudio oscilaron por un instante pequeñísimas saetas de un amarillo fuego, las mismas que vemos al frotarnos los ojos con fuerza. Que el rating había subido era algo que podía sentirse en el aire, como un cambio de presión, y en la piel de las caras, que se había estirado y rejuvenecido. Una suerte de “recuerdo del futuro” se instaló en la médula de los integrantes del equipo de producción: ya oían los teléfonos sonando, ya veían y leían los comentarios y las fotos de mañana en la prensa escrita. Durante la pausa que siguió al beso del galán se generalizó la satisfacción de tener algo de qué hablar al otro día.
La sonrisa de André, consciente de haberse metido a la teleaudiencia en el bolsillo, no cesaba de ampliarse, como un Big Bang: el primerísimo primer plano de la cámara permitó asistir a la mutación espontánea de sus lunares en lunas, sus hoyuelos en agujeros negros y sus arrugas estelares en tormentas de maquillaje. Entonces la voz del director de cámaras sonó en el estudio con ese tono pícaro de divinidad tecnológica tan característico del talk back:
-Tenemos un llamado. Silvia, tu esposo está en el aire…
-Hola, Marcos…
-¿Se oye?
-Te escucho perfectamente, Marcos…
-Quiero que ese tipo me pida disculpas. André ¿me estás escuchando? A vos te digo.
-Hola, Marcos –dijo André. Se había puesto serio por adentro un segundo atrás, al oirlo, y ahora se esforzaba por mantener la sonrisa de afuera, al hablarle-. Te escucho, sí. -Era muy pronto para saber a qué se debía el tono áspero de la voz del esposo de Silvita, pero algo le decía que se trataba de una aspereza sincera.
-Pedime perdón.
André frunció el ceño, se revolvió en el sillón.
-Marcos… -intervino Silvita repentinamente inquieta.
-Con vos voy a hablar después. Ahora quiero que ese tipo se disculpe. A vos te hablo, no te hagás el boludo que me estás escuchando bien. Quiero que me pidas perdón ya mismo o voy al canal y te cago bien cagado a trompadas.
-¡Marcos por Dios! –chilló Silvita, como proponiendo un canje.
André, desconcertado, amplió la sonrisa. Tenía que tratarse de una broma: la frase “te cago bien cagado a trompadas” no daba lugar a ninguna otra posibilidad. No conocía personalmente al esposo de Silvita, pero había oído que era un tipo tímido y serio, sin una pizca de humor, lo cual explicaba el exabrupto, la incorrección grosera en la que invariablemente cae esta clase de personas cuando se las convoca al chiste.
-Marcos, decís unas cosas…
-¡Digo lo que se me canta el culo, pedazo de pelotudo! ¿Quién te creés que sos para besar a mi señora así?
No había vuelta que darle: venía en serio. La tribuna, espontánea, irreflexiva, festejaba la agresión con risotadas. Un hombre obeso y a la vez fibroso, con una gorrita de hip hop encarnada en la cabeza -el productor del programa-, apareció detrás de cámara y se puso a hacerle señas desesperadas a Silvita: “¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué hacemos?”. Pero Silvita se mantenía inmóvil, en shock. André, sin dejar de sonreir, estiró una pierna y (rogando que el encuadre no captara el gesto) le dio una patada en el tobillo.
-Marcos ¿sos vos? –reaccionó Silvita.
-Quiero que el boludo ése me pida perdón.
-Ay… (Sí, era él). Vamos a un corte, ya volvemos.
-Uhhh… -lamentó la tribuna.
La comunicación telefónica siguió abierta un momento más, durante el que se produjo un cruce de reproches de frase única entre Silvita y Marcos: ella no podía creer (lloraba y sacudía la cabeza para ilustrar su incredulidad) que él le hubiera hecho semejante cosa, y él no podía creer (sin necesidad de ilustrar nada) que ella hubiera pedido el corte, negándole el derecho a recibir una disculpa pública a la altura de la ofensa. Después, por fin, la comunicación se interrumpió. Silvia Silvita hundió la cara entre las manos y abandonó el estudio a toda velocidad, haciendo teclear dramáticamente los tacos de los zapatos de un sponsor menor.
André estaba lívido, hundido en el sillón. Había perdido tonicidad muscular, pero no conseguía borrar de su cara la sonrisa con la que había enfrentado el chubasco. Era una sonrisa dura, ya fosilizada, que al ir perdiendo forma emitía un sonido quebradizo. El productor se le acercó y le preguntó si estaba bien (André respondió con un movimiento vago, agónico, de la cabeza) y después fue a ver cómo estaba Silvita, dejándolo en manos de la maquilladora. Enseguida se les unió el jefe de producción, asistentes, camarógrafos, y hasta un diputado radical que esperaba turno en el programa. Estaban excitados, pero se mostraban compungidos.
El grupo, algunos acuclillados frente al actor y otros parados detrás, como un equipo de fútbol que posa para la foto, le transmitía su apoyo, mientras la tribuna se inclinaba silenciosamente hacia adelante en un intento vano pero lógico por oir lo que decían. También ellos, no sólo la tribuna, se inclinaban hacia delante, aunque ellos mentalmente, tratando de evaluar el daño que el episodio había producido en la imagen del actor, de la conductora y del programa. Si André no se levantaba y se iba ya mismo de allí era porque la certeza de haber salido mal parado del asunto se proyectaba y superponía a la imagen de si mismo (parado) saliendo del estudio. Pero algo tenía que hacer. De un momento a otro terminaría el corte comercial y todo volvería o debería volver a la normalidad, al show.
De hecho, ahí volvía Silvita. Franqueada por el director y el productor, Silvita caminó hasta donde estaba André con paso firme -aunque también con anteojos negros-, se dejó caer a su lado en el sillón, le apoyó una mano en el antebrazo y le dijo textualmente:
-Mil, mil, mil disculpas te pido. Te juro que no entiendo cómo es que pudo pasar una cosa así. A este programa llamaron un millón de personas y nunca ocurrió nada parecido, jamás.
-¿Cómo me voy a imaginar yo que justo tu esposo iba a salirnos con algo así? –añadió el productor.
-Yo miraba para todos lados y no sabía qué hacer –comentó el director.
-Te suplico que me disculpes, André –repitió Silvita-. No sé cómo voy a hacer para enfrentar las cámaras ahora. Yo…
-Tranquila, va a salir todo bien –le dijo el productor. Giró hacia André-: Estuvimos reunidos recién y llegamos a la conclusión de que tenés que estar en el bloque que viene.
-Ni en pedo –dijo André.
-Tiene razón, tiene razón –intervino el diputado, sin aclarar a quién se refería-: acá hay que hacer de cuenta que no pasó nada.
-¿Pero ustedes se volvieron locos? ¿No oyeron las cosas que me dijo el troglodita ése? ¿Qué cara quieren que ponga?
-Escuchame, André –dijo el productor-. No tenemos mucho tiempo, está por terminar la tanda y tenemos que salir. Yo te aconsejo que abras el bloque con Silvia, ella te pregunta alguna boludez, vos contestás otra boludez, después ella te despide, y vos te vas y la tribuna te aplaude. Silvia va a decir que fue un gracioso que le imitó la voz al marido, que lo lamentamos mucho pero que la vida continúa. Que es la verdad, por otra parte: la vida continúa. Pero creeme, André, lo peor que podés hacer es no estar cuando arranque el bloque. Te lo digo de corazón, como productor. Tenés que estar. Eso sí, ojo: mucho profesionalismo y poco pi pi ri pi pí que ahora nos va a estar mirando el país. ¿Está? Silvia, sacate los anteojos, por favor. Tranquilos. Yo voy a estar en el control. Vamos salame que venimos –le dijo al director. Lo agarró de un brazo y lo sacó de allí.
Los demás volvieron a sus lugares. Silvita y André quedaron por un instante sentados uno al lado del otro en absoluto silencio, como dos extraños en la sala de espera de un consultorio médico, hasta que oyeron la voz del director que decía:
-¡Atentos que venimos…!
Entonces Silvita, que estaba sentada demasiado cerca de André (anulada ahora por el calificativo de “troglodita” que éste le había estampado al hombre con el que ella vivía desde hacía veinte años, sin darse cuenta de nada), se levantó y volvió a sentarse un poco más allá, luchando para impostar su mejor sonrisa. Ah, qué tema la sonrisa… Tan sutil y a la vez con semejante capacidad de enmascaramiento. ¿Cómo es posible que algo tan liviano, muscularmente hablando, resulte a veces tan difícil de hacer, si no imposible, por más fuerza o voluntad que uno invierta en el intento? Eso le pasaba a Silvita. Amplia o mínima, sincera o falsa, la sonrisa es siempre débil, una verdadera nadería física. ¿Cómo no podía con ella? El caso de André era distinto, aunque del mismo orden: creía estar ya sonriendo, y en realidad estaba más serio que la tapa de un ataúd. Había alcanzado el centro de lo nimio, de lo que no importa en absoluto: la idea de sonrisa. Es la otra cara de la sombra, sin duda. Pero las metáforas la afean: la hacen abrir puertas, conquistar imperios y desnudar las almas. Lo cierto es que suele ser tan delicada que hasta la ceniza resulta grosera a su lado, y a veces tan leve que ni uno mismo advierte que está sonriendo. Afortunadamente, unos pocos segundos antes del comienzo del bloque, un asistente dio un paso adelante por entre las cámaras y, con un gesto desesperado, enérgico, les rogó que cambiaran de cara. Recién entonces los dos, más allá de toda consideración, más allá de toda elucubración, ajenos a toda poesía, sonrieron.
-Bueno, aquí estamos de vuelta –dijo Silvita mirando a cámara-. ¿Todo bien, André? ¿Cómo la estás pasando?
-Fantástico –dijo André.
Silvita nuevamente a cámara:
-Hace un momento, en el corte, André y yo comentábamos lo… Bueno, ustedes habrán notado que en el bloque anterior tuvimos un pequeño altercado o… o percance, o como quieran llamarlo que… en fin, que nadie está libre de recibir un llamado como ése ¿no? ¡Y encima haciéndose pasar por mi esposo! Increíble. Así que yo quería disculparme con ustedes, me disculpo, disculpas, pero más que nada quería disculparme con vos, André…
-Fue divertido.
-Sí, mejor tomémoslo así. ¿Vamos a lo nuestro?
-Vamos a lo nuestro.
-No te voy a robar mucho tiempo más. Sé que estás ensayando una obra y que te hiciste un ratito para venir, así que… ¿Cómo van los ensayos? ¿Cuándo estrenan?
-Bueno… no lo sé. No, no lo sé. En realidad no estoy ensayando nada. Estoy con un proyecto de cine, de un director joven, independiente, que va a hacer su ópera prima. Es un guión extraordinario. Me ofreció el protagónico, que es muy interesante: la historia de un tipo que pierde la memoria... Si no me equivoco también va a estar Miguel Angel Solá.
-Qué actor.
-Sí, Miguelito es un grande.
Entonces, de pronto, se oyó la voz de Marcos:
-Antes que nada quiero decirles que estoy en el control y que tengo una granada en el bolsillo. Los estoy viendo. No se muevan. Lo único que quiero es que ese boludo me pida perdón. Sí, a vos te digo ¿qué te señalás? Pedime perdón y esto se termina acá. Caso contrario el único responsable de lo que pase vas a ser vos, rata cobarde. ¿Tan orgulloso sos?
Demás está decir que Silvita y André se congelaron en un gesto de estupor, un gesto ya bastante frecuentado por ellos ese día. En la tribuna hubo un revuelo breve, al principio, cuando Marcos dijo que tenía una granada en el bolsillo, y algunos hasta huyeron despavoridos, pero la mayoría eligió quedarse para ver el resultado. Nuevamente el silencio en el estudio fue total. Lo único que se oía era la músiquita del estudio vecino y el bombear simétrico de los corazones de Silvita y André. La mosca que no voló en el primer episodio, tampoco volaba en éste.
-¿Cómo podés ser tan caradura de tener orgullo? Si yo tuviera hijos les mostraría tus películas, para que sepan lo que es no tener vergüenza. ¿No te das cuenta, tontito, de que ahora mismo te está viendo el país? En el taxi, cuando venía para acá, ya había alguien en la radio diciendo que se te había ido la mano. ¿Te das cuenta? Nadie dice que se me fue la mano a mí. El taxista decía: “Qué pajero este André, el quilombo que armó”.
-Marcos, te lo pido por favor… -dijo Silvita en un hilo de voz.
-Querida, por favor te pido yo. Dejame solucionar este asunto a mí. El boludo ese me humilló y quiero que se disculpe, nada más. Pensalo un segundo y vas a ver que no pido prácticamente nada.
-Disculpame, Marcos.
-No, no, querido, así no. De rodillas. A mí me pedís disculpas de rodillas.
-¡Pero Marcos, no es para tanto!
-¿Ah no? Yo estaba en mi casa de lo más tranquilo tomándome un whisky y ahora estoy acá con una granada en el bolsillo. ¿Cómo que no es para tanto? ¿En el medio qué te parece que pasó?
-No sé, Marcos. Yo…
-¡A mí no me digas Marcos! ¡Vos y yo nunca nos vimos!
-Ok, tranquilo. Yo entiendo que lo del beso te molestó, pero vos tenés que entender que fue inocente, que… ¡Marcos, es televisión!
-La tocaste. Cuando le diste ese beso la tocaste también. Te ví, no digas que no. Y es más: el beso fue una excusa para tocarle un pezón. Si yo, que soy el esposo, pude ver una cosa así, todo aquél que no la conoce (ni la ama, por lo tanto, como yo) vió más, vió lo que pensaste, pajero: “Yo a esta mina me la cojo así nomás”. ¡Si fuiste capaz de tocarla en televisión, qué no le harías donde nadie te ve!
-¡Pero Marcos, todo lo contrario! ¡Yo jamás tocaría a tu mujer!
-¿Ahora la insultás a ella también?
-¡Fue una actuación!
-No le des más vueltas, André. Ponete de rodillas y pedí perdón. Acá en el control están todos diciendo que sí con la cabeza…
-Te pido perdón. Perdoname, Marcos. Fue sin querer.
-Voy a contar hasta tres. Si no te arrodillás, bum.
-Te juro por Dios y principalmente por mi madre que nunca pensé que algo así pudiera llegar a afectarte tanto, Marcos, pero creeme, fue una actuación. Tenés que entender…
-De rodillas.
-Marcos, vos sos un tipo inteligente, un intelectual…
-¿Qué te pensás, que me vas a halagar diciéndome intelectual a mí? Yo a los intelectuales me los paso por el forro de las bolas, boludo. ¿Te arrodillás o empiezo a contar?
-No podés hacer esto, Marcos.
-Uno…
Nadie supo si la pausa entre el “uno” y el “dos” fue demasiado larga (¿quién iba a pensar en eso ahora?) o si la serie de acontecimientos que tuvo lugar durante ese lapso sucedió a una velocidad extraordinaria, pero lo cierto es que hubo tiempo para que Silvita se persignara, para que los integrantes de la tribuna que habían huído regresaran, para que uno de ellos gritara: “¡Animo, André!”, y para que el Gerente de Contenidos y otras autoridades del canal aparecieran en la puerta del estudio, agitados. A André, sin embargo, el tiempo no le alcanzó ni para moverse, quizá porque lo invirtió en asimilar la realidad del conteo. Ese era un hecho indiscutible. No había más remedio que aceptarlo, sí o sí, con lo cual todo lo anterior adquiría un carácter nuevo, reversible, incluso redundante: lo que hasta ahora había efectivamente sucedido, por un lado, era succionado por la dimensión de lo imposible (“no puede ser”), y lo que hasta ahora parecía una broma, por el otro, le era de pronto escupido en la cara:
-Dos…
¿Qué podía hacer? ¿Qué iba a hacer? Su mente dio un vuelco hacia adelante. Se vió de espaldas, arrodillándose frente a cámara. Se vió de frente, arrodillado. Se vió desde el otro lado, en la pantalla de un hogar feliz cualquiera, de rodillas. Se vió tan nítidamente y desde tantos puntos de vista que sintió que ya lo había hecho. Ahora tenía que repetirlo, como a un buen ensayo. ¡Era todo tan claro, tan simple! Lo único que tenía que hacer era levantarse, dar un paso al frente y ponerse de rodillas. Quizá, para amortiguar el impacto negativo sobre su imagen, hasta podría abotonar el saco antes de hincarse en el suelo, o estirarse apenas el pantalón para no arrugar la raya. Sin duda los espectadores sabrían apreciar el gesto, dignísimo. ¿O acaso, por el contrario, ese gesto lo teñiría todo de una solemnidad que sería mejor evitar? El tape daría la vuelta al mundo, lo reproducirían una y otra vez, completo (los japoneses subtitularían los “boludo” de Marcos en ideogramas amarillos), pero ¿qué instante en la acción de ponerse de rodillas editaría la prensa escrita? Cortar la imagen un segundo antes o un segundo después podía resultar equivalente a un centímetro más o un centímetro menos en el recorrido de la mano al estirarse el pantalón hacia arriba, ofreciendo así la peligrosa impresión de estar rascándose la entrepierna: una indignidad, además de una irreverencia imperdonable en quien había sido involuntariamente capaz de mantener en vilo a millones de espectadores.
Lo mejor, sin duda, era obedecer de una buena vez, sin más angustia. Qué tonto había sido en negarse a una disculpa, en demorarla: había instalado un suspenso extraordinario. Ahora no podía defraudar las espectativas de la gente, ya era tarde para elegir la resolución más conveniente a su carrera. Se debía al fluir mismo del episodio, sin manipulaciones, sin desvíos conscientes… a menos que se negara a cumplir la orden y dejara que todo concluya en un estallido.
El único problema era que él no moriría. Morirían otros, gente inocente, gente que no había besado a nadie, trabajadores. No sería un héroe, todo lo contrario. Tampoco sería un héroe si se arrodillaba, eso lo sabía bien, pero al menos podría decir que lo hizo para evitar una masacre. Eso, después de todo, pensó, no estaba tan mal.
Se levantó, se arrodilló por fin, y dijo:
-Perdón.
Listo. Ya estaba. Lo había hecho.
Por las dudas, o por inercia, se quedó de rodillas un instante más. La tribuna -masa gratinada de una emoción llena de lógica- rompió en aplausos. Todavía de rodillas, André alcanzó a ver, por entre la gente que se le acercaba, en el monitor del estudio, el comienzo de la tanda publicitaria (un envase de plástico iluminado como un dios).
Se pasó una mano por la frente y aceptó la ayuda que otras manos le ofrecían para levantarse. Las miró. No fue preciso mirar sus caras para saber a quiénes pertenecían: eran las manos de los que alguna vez lo habían hecho famoso. El director, el productor, el gerente, todas las áreas del aire lo ayudaban a levantarse. Entre palmadas y felicitaciones le decían que había sido grandioso, pero que nunca volvería a ocurrir.
Estimulado por la continuidad sin fisuras de los aplausos que lo envolvían y las palabras que le decían, tuvo aún la entereza de fingirse interesado por el ánimo de Silvita. Le dijeron que se había desmayado. André hizo “¡pst!” con la lengua y entrevió los colgajos de un vestido de lino rojo entre los brazos de los que en ese momento la sacaban del estudio. Después, ya de nuevo sentado en el sillón de la entrevista, el sillón que el destino le había señalado, y mientras la maquilladora (una señora de su casa adicta a la muerte del brillo) le retocaba la nariz, oyó decir que habían reducido a Marcos entre el “dos” y el “tres” de su conteo. No se preguntó cómo era posible que, a pesar de eso, nadie se lo hubiera dicho, que lo hubieran dejado seguir, que nadie lo haya salvado del bochorno de arrodillarse en cámara y pedir perdón.
-¿Eso es verdad? –le dijo al director.
El hombre (aunque en ese momento no era un hombre) vaciló.
-¿Podés creer que la granada que tenía era una granada vegetal, una fruta? –dijo-. Cuando yo era chico había un árbol de granadas en la casa del vecino. Después nunca más ví. Esa fruta desapareció… –Hizo una pausa y, por fin, en voz baja y culposa, respondió a la pregunta de André-: Sí, es verdad. Pero ojo, el tipo ya iba a decir “tres”. ¡Estaba a punto de hacerla explotar!
Absurdo, sí. Pero no era eso lo que importaba.
Se hizo una pausa.
Después, en orden ascendente, el galán, el mal actor, el actor experimentado, el actor solvente, el buen actor, miró la hora en su reloj y preguntó:
-¿Las once ya?
Nadie dijo que sí ni que no.
El buen actor, el actor solvente, el actor experimentado, el mal actor, el galán, en orden descendente, se levantó y, con gravedad pletórica de gracia, dijo exactamente no importa qué. Y hay que reconocer que nunca antes había dicho nada mejor.
Sergio Bizzio