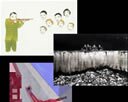Dedicado a Alejo Rotemberg
…y a la banda de los “5 cretinos”
Queda la historia de la banda de los barrelatas para otro momento. Siempre queda la banda, sí. Se fuga por la ranura de la historia, y esa fuga es la expresión más nítida de su submundo urbano y paramilitar. Es, paradójicamente, la aldea imaginaria que supieron construir a imagen de sí mismos, a la altura de su leyenda.
Se los recuerda en los bares del conurbano, en viejos almanaques de fábricas de repuestos para autos, en las marquesinas de los quioskos auspiciadas por espontáneos seguidores, hombres ansiosos por imprimir el sello de su afición, como una nostalgia imprecisa pero necesaria. El suyo es un amor decidido y a la vez indiferente, gastado por el curso de los años y la repetición de infinitas charlas al paso en mostradores de bares y autoservicios. Los barrelatas polvorientos, estoicos competidores de sí mismos, fugaces como balas disipándose en el aire. Su leyenda más extrema fue esa carrera desbocada que nunca dejaron de correr. Una de sus canciones describía la meta, “sueños de terciopelo que hacen brillar el iris opaco de tus córneas”.
Fueron noticia, fueron sensación en temporadas remotas. Hoy su recuerdo se funde en la memoria colectiva con imágenes de una crisis política que invadió las calles. Fue aquella vez en que el Ministerio de Trabajo sancionó al Presidente con una suerte de impeachment retórico, cuando se produjo un bache atómico en el continuo temporal al que acude la comunidad cada mañana de su existencia.
Hoy los barrelatas remiten a una ciudad sitiada desde el aire. Los helicópteros se distribuyen el espacio de operaciones para una contención improvisada, mientras la televisión envía partes de guerra desarticulados. Los barrelatas musicalizan las imágenes de último momento, acompañan las locuciones saturadas de ansiedad y las ráfagas de ametralladora a mansalva sobre columnas de manifestantes. Las columnas se reproducían por las calles como hongos de genoma alterado, y volvían a avanzar luego de repelidas. Las hileras de policía retrocedían rumbo al centro de la capital, sitiado, la única certeza era la de una caída inapelable. Los locutores de radio y televisión estallaban en llantos desconsolados, los medios daban cuenta de un derrumbe rabioso. Los barrelatas refugiados en los pliegues de aquella jornada, emitían la información musical de sus composiciones a través de radios portátiles, televisores, discos pirateados por el comercio informal de la calle. Fueron la rutina simbólica, el estímulo sonoro que agredió las membranas asociativas del país durante los días previos a la Caída. La Gran Caída— nada volvió a ser igual. La imagen que se impuso en la escena de los medios: un patrullero desecho, junto al cuerpo de un hombre olfateado por perros heridos. Eficaz. Se labró un acta de defunción para la realidad política, y la validez del acta se discutió hasta una década después. Esto fue en juntas cuya representación era limitada hasta extremos irrisorios: la vez que un diputado del sur del país murió de un paro cardíaco, en el momento en que su brazo levantado decidía la continuidad de un régimen que había agotado su caudal de poder en apenas doce días, ¿era válido el voto de un hombre muerto? ¿por qué?
Fue en la zona de las quintas del segundo cordón de la provincia de Buenos Aires. Allí forjaron su otra fama los barrelatas, montados a una intuición desesperada que los hizo instalarse en ese mundo de casas de veraneo en decadencia, y caminos de tierra abandonados por el poder municipal. Tras el estallido, el estado de sitio se decretó sin convicción; la Administración del país cerró y volvió a abrir en la frontera con Paraguay. La cadena de pagos quedó interrumpida, el sistema de equivalencias de la moneda no tardó en corromperse. Los peores augurios se emitían en forma de leyendas urbanas: regiones inaccesibles a los medios masivos, donde la costumbre del trueque resurgía con la ansiedad de los desesperados.
Una temporada en Del Viso, a pocos días de iniciada la crisis. Tal fue la idea que alguien formuló en el seno de la banda, porque había un contrato discográfico que exigía material para otro disco, y una casa de fin de semana, con pileta y quincho ofrecida por la familia del manager. Se filtraba el pánico en las conversaciones. Se percibía un vacío de poder que los medios de comunicación se empecinaban en disimular, pero que la opinión pública no dejaba de olfatear como un sabueso experto que sigue el rastro de un animal, la presa que persiguió durante toda su vida. Por la televisión, a los pocos días de instalar sus equipos en la quinta, los barrelatas observaron cómo se incendiaba el edificio antes reluciente de su compañía discográfica. La historia los encuentra en esa noche fatal, reunidos en torno a la pantalla, abatidos por la certeza del derrumbe. Brindaron por el pasado que los expulsaba, por las promesas de fama y dinero, y por el material que hubieran ofrecido al mundo para que en el futuro museos del espectáculo los consagrasen como estrellas de la época. Llegaron tarde.
El abatimiento, sin embargo, fue el germen de muchas de sus nuevas canciones. Con ellas iban a copar el imaginario bonaerense, y acumular una rara mezcla de fama, prestigio y temor, el cóctel que luego acompañaría sus recorridos por la provincia. Nacieron de nuevo en barrios pobres y retirados. Allí se los recordaría, desde entonces, como una comparsa que quiso reavivar el entusiasmo por la vida. Eso, dicen, los motivaba. Había que devolver la alegría a un pueblo que boyaba en el agua de la historia, sin dirección ni esperanza. De ahí su tono heroico, las letras dedicadas a describir periplos personales, escenas imposibles a las que alguien sobrevivía para fumar un cigarrillo contra el fondo de una ciudad devastada. Su sonrisa, cinismo puro.
Los barrelatas se reinventaron. Sustraídos por la fuerza al influjo de los contratos, habían perdido contacto con su manager, lo mismo que con la mayor parte de sus familias y amigos. Buenos Aires era un gigantesco baldío. A la distancia, se disputaba en él una guerra entre facciones tan diversas que, muy pronto, ningún comentarista televisivo sería capaz de sostener un análisis político coherente, una descripción o siquiera la ficción de un orden.
Los primeros meses tocaron en bares y plazas. Aquí el relato se hace difuso. Lo cierto es que las historias recopiladas dan por sentado un núcleo básico de premisas. Los barrelatas se las arreglan para seguir tocando. Irrumpen en la vida de los suburbios, a nivel local, frente a públicos reducidos. Ni siquiera se trata de un grupo homogéneo, ni de ese target de pre-adolescentes que habían comprado de a miles su primer disco. Se acercan a verlos de todas las clases, religiones y partidos. Quizás fuera el síndrome del reencuentro. Ya se sabe, el apego inesperado por una persona a la que ya no se cuenta con volver a ver. El efecto se potencia cuando lo que se da por perdido son regiones enteras de la historia emocional de un sujeto o una sociedad. (Dos sobrevivientes de los años más represivos de una dictadura apenas se conocen, pero caminan por la misma calle años después en otro continente, y se abrazan perplejos; habían muerto los amigos a través de los cuáles alguna vez se conocieron, y la misma suerte habían imaginado el uno para el otro.) Nadie esperaba a los barrelatas. Podían haber huido a otro país, o haber caído en un enfrentamiento entre la policía, los saqueadores y los manifestantes. Podían haberse sumado a una de las organizaciones que peleaban en las calles. A un mes de iniciada la crisis, tal vez existiera ya, en la cabeza de ciertas personas, la imagen de un orden posible. Pero se trataba, en todo caso, de una expresión de deseos. El circuito de producción y difusión de música ya no funcionaba. En realidad, había dejado de existir como tal. Su soporte material se sometía a un desguace progresivo y, quizás más importante, las estrellas de la música habían abandonado en pocos días la escena de los medios. Los barrelatas, en cambio, apostaron por un boca a boca que, hacia el final, adquirió dimensiones salvajes. ¿Esperaban lo que ocurrió? ¿Quisieron darle efecto a una bola perdida? ¿O la dejaron correr cuando se les escapó de las manos, y no se dieron cuenta de las posibilidades que les abría?
De pronto, un recital de los barrelatas interrumpía el tránsito, la circulación de personas en calles devenidas peatonales. Viajaban muchedumbres para verlos desde pueblos del interior, y se acomodaban en las extensiones de tierra al costado de las rutas, a lo largo de las avenidas que desembocaban en las plazas donde sucedía el recital. Hubieran motivado operativos de seguridad, si no fuera porque los oficiales capaces de ejecutar maniobras de ese tipo, ya las dirigían en focos de desconcierto violento que todos los días se sumaban a los ya existentes en la geografía política de la provincia. Cuando llegaron los rumores de una intervención de la ONU, el público se entusiasmó más que nunca. Esa radio abierta en que se habían convertido los barrelatas, transmitió desde el escenario variantes musicales de los rumores sobre la llegada de la intervención. Esta capacidad para retransmitir casi “en vivo” las noticias, inciertas, que circulaban por la provincia de persona a persona, marcó su estilo. Podían procesar la realidad más inmediata y, luego, traducirla en canciones gancheras.
Hoy esos años, que acababan de comenzar, se estudian como “caso” en Centros de Análisis Político. Ya se había dicho algo similar sobre los payadores de la pampa en el siglo XIX. La música popular como medio de difusión, una fuente de información para estar al tanto de “la movida”, saber lo que pasa. La analogía es tan pobre que da risa. Quizás haya sido cierto para los gauchos, y su supuesta necesidad de mantenerse al tanto de lo que ocurría en las ciudades, para cuyas guerras servían como mano de obra barata, pero la aparición de los barrelatas fue otra cosa. Surgieron muchas bandas que aprovecharon el momento desarticulado, agonizante, de la industria musical. De todas ellas, los barrelatas fue la única que logró masividad. No fueron los primeros que lo hicieron al margen de programas de radio y televisión, pero sí en medio de la caída del negocio en el que acababan de lanzarse, luego de alcanzar un módico estrellato. Fueron los primeros que se mantuvieron a flote en medio de una guerra entre estructuras partidarias y organismos de control estatales y para-estatales, en medio de un caldo de roces y enfrentamientos que se reproducía en las calles, en infinitos atentados y sabotajes –los medios del exterior comparaban a Buenos Aires con Sarajevo, a la pampa con los Balcanes-. Lo lograron, a pesar de que la idea de una “carrera” artística, en ese contexto, sugería sobre todo un sentido del humor exquisito y sombrío. Esa “carrera” fue la utopía a la que se entregaron, alegres como quinceañeras perversas.
Una cosa distinguía a los barrelatas de ese montón de bandas que estrenaron su show, aquél verano del ´28. El público y ellos se potenciaban. En sus letras, imaginaban un mundo destruido por catástrofes sin nombre, y contra ese fondo de ruinas y evacuaciones, surgían como una última patrulla dispuesta a resistir el avance de lo que fuera. Cantaron una épica de sobrevivientes en medio de la crisis más salvaje que hubiera atravesado el país, y sus fans los colocaron en el lugar de la resistencia, de la cuál daba cuenta el tono heroico de sus canciones, y el sentimiento de pertenencia que despertaban en el público con cada aparición.
“Quintas” fue uno de sus hits. Describe un mundo, un barrio suburbano, loteado en casas de fin de semana. El producto de una época de auge económico ya extinguida. La clase media en problemas no vuelve a la zona, allí quedan los caseros de esas quintas, encargados de cuidar las propiedades de sus dueños. Poco a poco el barrio entra en decadencia. Piletas vacías, canchas de paddle abandonadas, sus paredes cubiertas por el pasto, que surge entre las grietas. En las calles desiertas, las mascotas que alguna vez alegraron las tardes de los chicos, forman jaurías y recorren el territorio, hambrientas. De los barrios periféricos, habitados por los sectores más pobres de la sociedad, llegan expediciones furtivas de chicos que buscan entrar a las casas para llevarse un botín, un electrodoméstico, alguna botella decente. Al final, también se van la mayoría de los caseros. Quedan unos pocos solitarios, encerrados en las quintas, dispuestos a defender la propiedad que les encargaron. La canción se centra en estas figuras. Viejos melancólicos que, años después, se resisten a la idea de que los dueños ya no regresarán, y los esperan con la convicción de soldados que nunca supieron qué guerra peleaban. Los caseros, según la canción, mantienen viva la llama de una ilusión que nunca conmovió a nadie.
Otra característica de la banda. En sus recitales, se festejan los signos de la decadencia. Cantan himnos de bienvenida a las tropas de paz que llegan, o llegarán, al país para calmar el desorden. Muchas de sus letras son un catálogo de ventas gigantesco. Ofrecen porciones del territorio, y describen sus recursos naturales, calculan los beneficios para potenciales negocios, piden inversiones, hacen rebajas, se ofrecen a trabajar gratis. En otras, se imaginan un futuro bajo gestión inglesa, o americana. En “Gracias por venir” hacen una lista de compradores. Es infinita. Incluye a jubilados de Europa, compañías japonesas de cementerios, médicos ilegales, productores de plantas psicoactivas de Medio Oriente, agencias turismo exótico y sexual, de tortura tercerizada a prisioneros de guerra. Alguien describió los recitales como rituales. En tiempos de sequía una danza podía provocar la lluvia— con suerte. Los barrelatas salían a pedir una invasión. Más que sed, el público tenía miedo y furia. ¿Querían que el país se disolviera? ¿O interpretaban una farsa? En cierta forma, no importaba. Nunca estuvo claro, ni siquiera para los que participaban. De ahí la rutina de golpes y enfrentamientos con los que se daban por terminados los shows. Espirales de trompadas que surgían entre la masa del público, y se extendían como un electrochoque a través de la multitud hasta configurar batallas campales en las que era imposible identificar bandos. Más que terminar, los shows se rompían. Muchos corrían. Otros quedaban tirados en el piso, hasta que alguien los levantaba. Se iban caminando los vencedores, al ritmo de la banda que nunca había dejado de tocar, porque en el fondo su propuesta era esa, música de fondo para un combate inútil. Mientras los restos del aparato estatal terminaban de descomponerse, y se fracturaba en múltiples distritos la geografía del país, -unidades políticas hostiles entre sí se declaraban autónomas, con ambiciones de poder-, los barrelatas invitaban a matarse a golpes por amor al arte. Su música celebraba lo que había, sin distinciones. Esa fue su marca. Antes que resignarse, se adaptaron. Visto en retrospectiva, su show fue, para algunos, durante esos meses de desierto institucional, una declaración de soberanía. Colocado, de esta manera, contra el fondo de caos y disputas salvajes, el fenómeno barrelatas adquiere su justa dimensión, la de un refugio simbólico al que el público sostenía con fervor de peregrinos. Se convirtieron en custodios de una reliquia sagrada. La defendían, para hacer de cuenta que existía.
¿Cuánto duró el sueño? Unos ocho meses. Terminó el día en que conocieron al Paraguayo Samarria. Ese día marcó el inició de su última transformación. ¿Los barrelatas la buscaron, o se sometieron a la evidencia de los hechos? Especular es en vano. Quizás hayan sido felices desde el comienzo, quizás aprendieron, con el tiempo, a disfrutar de esa nueva vida; quizás creyeron que podrían torcer el rumbo de una empresa que los involucraba, al principio, de manera indirecta, como si aquél hubiese sido otro paso natural en el camino a la fama que habían diseñado en su imaginación pop y autodestructiva. Es preciso decir algo, en su defensa, respecto de esta ruta al éxito; o, mejor, lo que fuera que pudiese equivaler a dicho adjetivo en esas circunstancias. Tal vez existiera en la provincia de Buenos Aires a mediados de la década del 20´, aunque de hecho había adquirido –lo cual era previsible-, formas precarias, más parecidas a la fascinación religiosa y/o morbosa, que a cualquier otro sentimiento conocido.
En todo caso, en esos meses transcurridos desde la Caída, los barrelatas en campaña habían vuelto a adquirir, con sudor y talento, el estatus perdido. La crisis les había arrebatado de entre las manos un éxito que asomaba, incipiente, en los rankings de la industria. Eran, todavía, un tierno brote creciendo entre la selva, que apenas empezaba a ver algo de plata cuando sucedió el derrumbe de 2023, y éste los llevó a pasar el resto de ese año dedicados a forjar el mito más desbocado y contagioso que alguna vez haya recorrido el tercer cordón de la provincia de Buenos Aires. Lo habían logrado. ¿Por qué?, entonces, ¿qué necesidad había de sumarse al proyecto político de ese puntero barrial? ¿Qué bestia imaginaria perseguían? Para responder a estas preguntas, habría que remitirse a una fractura que hubiese alterado su estilo, su música o su imagen. Nada de eso quedó registrado en las diversas películas y grabaciones de sus shows. Más que transformarse, los barrelatas dejaron que los acontecimientos los atravesaran, sin oponerles resistencia. Mejor pensarlos así, como surfistas zen, seguros acompañantes del devenir del mundo. En lugar de olas, se montaron a flujos de expansión territorial y copamiento de mercados, movidas estratégicas que, a fuerza de tiroteos y levantamientos populares, saturaban cada vez más densamente la provincia. Sus shows actuaron como epicentro simbólico. En cierto momento, deben haber tomado conciencia de su eficacia. Quisieron ocupar el lugar de gurús-expertos traficantes de saberes y, confiados, se colaron en la transa, dispuestos a intervenir en el mercado de armas, drogas e influencias. No estaban preparados. De repente, el papel que les tocó interpretar se hizo infinitamente más complejo. Les pasó como a un adicto a la información. Enchufados a una red, la velocidad les perturbó la capacidad de respuesta. Antes de darse cuenta, se habían dejado introducir en niveles de complejidad política y existencial que los superaban por márgenes enormes. Llegado un punto, resulta increíble que hayan logrado mantenerse con vida tanto tiempo.
Con Samarria se pusieron al servicio de un proyecto equívoco. Como todos los referentes políticos surgidos, a montones, en aquellos meses, el paraguayo se definía por sus pretensiones de dominio territorial. Había sido un operador respetado de la zona de Aldo Bonzi y Laferrere. Había trabajado para las dos o tres últimas administraciones. Cuando ocurrió la Caída, llevaba años de alianzas y reclutamiento de pequeñas organizaciones y núcleos vecinales. Éstas le brindaban su apoyo y se consideraban parte de su arsenal político. Si las elecciones de 2023 se hubieran realizado, hubiera sido concejal. Por esos días recorría los centros comunitarios de la zona para apuntalar su imagen de hombre fuerte. La expulsión del presidente, y la ola de saqueos y renuncias en todos los niveles del gobierno lo habían dejado en banda. Quizás de ahí proviniera su afinidad con los barrelatas. También su proyecto de una carrera exitosa se había truncado. El país en el que había lanzado su figura pública, había mutado y seguía en proceso de transformación. No le quedó otra que improvisar.
Le hizo a la banda una oferta que ésta no podía rechazar. Les dio una fuerza de choque que los protegería del entusiasmo casi asesino de sus seguidores; pero, quizás más importante, les ofreció financiamiento. Quiso ser su mecenas, y los barrelatas aceptaron. Desde entonces fueron la cara visible del paraguayo, y se pusieron a su disposición para la transmisión de mensajes destinados a la comunidad, al menos de la que respondía a ese caudillo. Para ambos fue un negocio redondo, una fusión ganadora. Si el paraguayo multiplicó su público, los barrelatas se afianzaron en la escena, a pesar de la hostilidad de un medio en el que sólo dos o tres bandas pudieron sobrevivir con éxito durante esos años. A veces el Paraguayo subía al escenario y arengaba a la gente. Lo ovacionaban, y él los convocaba al Partido Libertario del Sur (PLS), del cual era líder. De todas maneras, los barrelatas jamás cedieron el control total sobre el show. Aceptaron la seguridad, pero nunca dejaron que su relación con el público se alterara. Tras las vallas de contención, permitieron a sus seguidores desatar los torbellinos de golpes y avalanchas de violencia masiva, las marcas de un estilo que, finalmente, los convirtió en leyenda.
Con la historia de los barrelatas pasó lo mismo que con su música. Los detalles y los efectos más sutiles, se perdieron tras una lluvia de ruido e interferencias acumuladas a lo largo del tiempo— en realidad, esas interferencias habían formado parte de su músicasa desde el comienzo. Por la red circulan grabaciones de los recitales, pero apenas dan cuenta del trabajo musical de la banda. El sonido surge en ellas desde muy lejos, plagado de gritos y gemidos, que son producto de las sacudidas del micrófono, en su deriva por la muchedumbre que baila. Lo mismo les ocurrió a los barrelatas. Los absorbió la intensidad política del paraguayo, y pocos años más tarde, su nombre y el símbolo que los identificaba, se habían vuelto indistinguibles del PLS. Cuando en 2032 llegó, finalmente, la intervención de la ONU, los barrelatas casi habían dejado de tocar en público. Esta parte de la historia es conocida. Samarria afianza su figura como referente político de la provincia. Trafica influencias y favores en un caudal desmedido. Al caer desactivado el aparato estatal, la gestión del comercio y la circulación de las personas por el territorio había quedado en sus manos. A su lado, los barrelatas se curten rápido. Fueron una pieza clave en la campaña de acuerdos, pactos y dominio represivo con la que se regularizó la provincia entre 2030 y 2031. Operaron alianzas y extorsiones todo a lo ancho del territorio. Otra vez, se hicieron célebres.
En 2032, Samarria negocia con los enviados de la ONU una convocatoria a elecciones. Ese mismo año, mueren en un atentado los barrelatas, mientras cenaban en una pizzería de Claypole. El PLS les rinde homenaje, y no logra desactivar el rumor de que fue el propio partido el que había mandado matar a la banda.
THE END
Carlos Gradín