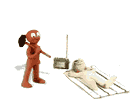INTRODUCCIÓN
La lectura feliz
por Hernán Sassi
Tómese a este texto como un rescate, una invitación a la recuperación de la felicidad de la lectura y, por último, como una apología.
Hace unos años con un grupo de estudiantes de letras creamos una revista que fue, como tantas aventuras literarias juveniles, un poco ingenua y, por sobre todo, efímera. De hecho, sólo duró un número. Presos como estábamos de prejuicios, atascados en eternas discusiones y temerosos frente a todas y cada una de las decisiones, ante estas circunstancias, la segunda entrega de la revista, sin hacerse presente nunca, se demoró hasta perderse en el pasado. Antes de naufragar, cuando proyectábamos el segundo número, a mí se me ocurrió pedirle a Horacio González un precioso texto con el que nos había cautivado a todos los que participamos de una jornada sobre la cultura de los ´90 realizada en Córdoba y organizada, entre otros, por Silvio Mattoni. Hoy elinterpretador.net, conducida por algunos de los participantes de aquella primera revista, más pragmática y siempre ávida de exhumar archivos en busca de originales perdidos y de publicar cuanto inédito ande dando vueltas por ahí, decidió con tino dar a conocer esta cándida teoría de la lectura (léase en el epíteto más un dejo entrañable que un indicio de inocencia), que, en aquel marco, se ofrecía también como un método para pensar la aciaga época pasada. Será propicio, ya que no podemos recuperar las entonaciones de González, sus énfasis, sus silencios, en definitiva, "la membrana frágil de lo hablado", como llama a la conversación en La ética picaresca, recobrar entonces su escritura y con ella la profunda felicidad que ciertos textos nos deparan.
Para entrar en tema propongo otro personal viaje al pasado. Recuerdo una clase de Christian Ferrer a la cual asistí con un amigo en donde el murmullo de los estudiantes y una insistente interferencia radial que vaya a saber cómo se entrometía en el aula, ambas, conspiraban contra aquel profesor que, con ese aparente aire trémulo de siempre, empezaba a dictar la clase a pesar de todo. Por unos instantes el ruido ambiente continuó y lo mismo hizo Ferrer, con esa calma oriental tan suya. En su alocución, que respetó su característica prosodia que parece ser siempre fruto de la paciente lectura de un texto perfecto (si hay algo que asombra del Ferrer profesor, más allá de la profundidad de su pensamiento, es la excelencia hasta melódica de sus parlamentos), acalló una a una cada voz perturbadora y todos terminamos escuchándolo con suma atención y respeto. Ese es para mí un momento de piqure que fue a la vez –y ya verán como esto se vincula con lo que leerán en La escritura feliz– un momento de intimidad profesoral y de profundo encantamiento.
En este texto que aquí se presenta, González nos regalará un método –cuya génesis es datable y no por casualidad se remontará al ámbito áulico– que, como el enfoque de Carlo Ginzburg, Sherlok Holmes y Giovanni Morelli, reposará en el rastreo de pasajes a primera vista triviales que se revelan invalorables fuentes de conocimiento y, en este caso, también de remembranza. Aquí el autor de La crisálida creerá, con A. Warburg, que "Dios está en los detalles". Con esta premisa como guía expondrá su teoría animista –siempre sugerida más que detallada como una hoja de ruta para usos futuros– y hará reposar el todo, sea un texto, una película, una vida, en la intensidad de alguna de sus partes. Pero eso sí, a diferencia del paradigma indiciario, él le dará un matiz hedónico –que más que matiz será su sello distintivo– bien próximo a aquella consecuente vindicación borgeana del goce ante las obras según la cual la lectura debe ser siempre un acto de felicidad. Hará un vivaz repaso entre literaturas diversas y un memorable pasaje de la cinefilia: desfilarán momentos de Proust y J. María Ramos Mejía, de A ´Rebours de Huysmans y de Il Sorpasso.
Quedará para el recuerdo no sólo el feliz término encontrado para este método, piqure, que no oculta su extranjería y que traducida libremente sugiere múltiples sentidos –algunos de ellos transitados por González–; sino también –y este es mi momento de piqure de este texto– la recordación de la célebre secuencia de Il Sorpasso. A propósito de esta última, apuntaré algo a riesgo de equivocarme. Nuestra cultura popular guarda en su arcón un momento de piqure sino análogo, al menos muy parecido. Me refiero a los memorables apartes de Darío Vittori de sus tiras dominicales, los cuales si bien no sellaban una pícara complicidad con un personaje –aunque a veces esto ocurría–, lo hacían más que nada con el espectador y con una intensidad no menor a la de aquel descomunal actor italiano.
La escritura feliz es un texto que habla no sólo sobre su objeto, la piqure, sino que también, al explorar las diferencias entre la palabra oral de la viva voz profesoral y la palabra escrita, al evocar el marco universitario del encuentro, es una reflexión sobre sí mismo, y por qué no, sobre su autor. Sin hacerlo de manera premeditada, nos brindará algunas claves para entender su escritura, la de todos sus textos. Para ejemplificar su método, González recurrirá a dos autores-pilares para su estilo literario como son Marcel Proust y J. María Ramos Mejía, autor este último, de quien "intenta desprenderse so pena de reincidencia" (y quienes hemos disfrutado a Ramos Mejía sabemos cuánto de cierto hay en estas palabras que más que una aceptación de influencias es el reconocimiento de alguien que no quiere bajo ningún concepto dejar esos desbordantes arrabales textuales) y a la mención de alguien que siempre le ha resultado iluminador para su reflexión sobre el lenguaje y su tragedia como lo es Fogwill, autor que, según algunos, supo escribir "la" novela de los noventa: Vivir afuera.
A pesar de que aquí –en el campo de las letras– y allí –en el del Saber Sociológico–, desacreditando tanto sus abordajes teóricos como sus dotes literarios, lo miren con desdén por "literaturizar la sociología", González es un escritor de los mejores que ha dado nuestra ensayística. Su escritura será, para algunos, poco hospitalaria y hasta presuntuosa, para otros, una aventura del lenguaje y el conocimiento. Para dar con ella, para ser más precisos, para dar con lo que de ella hay como muestra en La escritura feliz, diremos algo de él, mejor dicho, tomaremos prestadas unas palabras suyas sobre Macedonio de El filósofo cesante. Gracia y desdicha en Macedonio Fernández. Ahí decía que aquel conversador genial "escribe para sorprender en su manifestación única, sensorial y contingente, al ser directo de la vida, en su estado inmanente y brutal".
González no escribe para otra cosa. A disfrutarlo.
*****
Nota: advierto que fui yo quien transcribió el manuscrito, de modo que sería impropio (e incluso impiadoso, aunque sé que habrá quienes lo sean y lo serán frente a González) atribuir al descuido de su autor las sinuosidades irreverentes de la prosa o ciertas sorpresas sintácticas de La escritura feliz y más bien deberemos adjudicarlas a la impericia del copista o mejor aún a la acostumbrada y consciente heterodoxia escrituraria del escritor de Restos pampeanos.
Hernán Sassi
*****
Horacio González
La escritura feliz
Admiro las explicaciones panorámicas y bien discurridas, con sus articulaciones buenamente cinceladas. Y sin embargo, vengo aquí a imaginar un método para pensar las épocas culturales –por ejemplo, los noventa-, basado en un probable recurso inmediatista consistente en un resumen súbito de cuestiones que, sin embargo, poseen infinitos matices. Lo contrario al panorama. Lo que llamaríamos una piqure. Un pinchazo. Un único acto que permite que todo lo demás descanse sobre él o quede velado.
Por supuesto, no es una ocurrencia novedosa, pues finalmente no es otra cosa que una variación sobre las ideas de resumen, sinopsis o compendio, que los profesores conocemos muy bien, aunque es sabido que tratamos de huir de ellas. Solemos escapar de la forma compendiada cuando creemos que nuestra tarea estaría mejor cumplida con un régimen de exposición dilatado, de períodos largos y consistentes.
Precisamente, mi método de la piqure, si puedo llamarlo así, lo he descubierto en una clase que di hace una semana en la ciudad de La Plata. Ignoro cuántos descubrimientos hubo en esa localidad. El mío, que tiene una relevancia solo personal y una pequeña extensión amistosa que me permite comentarlo algo irónicamente aquí, puedo afirmar que ocurrió el viernes pasado, a las 17 horas, en la Facultad de Humanidades y Artes, en la calle 46 entre 6 y 7.
Como soy un antiguo profesor, conozco muy bien las diferencias entre una clase y una página escrita. Ciertas pedagogías extremas o ingenuas propondrían que el momento adecuado de comprensión se logra cuando coinciden en un ramillete venturoso, la exposición oral y la transcripción textual que la apronta para la lectura. Pero ese momento de mágica fusión no es tan fácil de obtener. Quizás el mito de la diferencia entre la letra y la voz le impida definitivamente hasta el fin de los tiempos. Muchas veces, la situación bienaventurada en materia de escritura no tiene el acompañamiento conveniente en su exposición. Ésta muestra con deficiencias lo que la escritura mantiene en un plano de agrado sutil.
¿Por qué un texto puede ser encantador y su mostración conversada o lectural un fracaso? La situación inversa, también muy conocida, impone el mismo sobresalto. Ante este misterio irresoluble sobre el que no alcanzaría toda la historia del teatro para develar, a veces puede favorecernos que una escritura se caracterice precisamente por la presencia de una palabra insistente, cargosa, que al poco de ser leída o pronunciada, termine imponiendo su presencia dominante sobre el resto de la página. Veremos que la piqure tiene que ver con algo de todo esto.
Es el caso de ciertos textos que recordamos por una de sus frases, que a veces es la del comienzo, y que integra el acervo universal de citas de las que solemos desconfiar, pero de las que no quisiéramos privarnos.
Puedo decir a contento y sin considerarme una víctima de la desidia lectora, frases como en un lugar de la mancha del que no quiero acordarme, o sino ser o no ser, en casos en que no nos exijamos demasiada gracia o atención en la materia citada, para divertirnos extrayendo cartomancias de un amplio caudal de obviedades ya catalogadas por la cultura común. Estos lugares comunes provienen de obras de la biblioteca universal, de autores que previsibles editores dan a luz con o sin comentarios eruditos, con o sin errores insalvables de traducción. En sucesivas capas esas obras comienzan por ser citables y luego contienen pasajes que a su vez son citas dentro de la cita, que verdaderamente no podemos acatar sin sórdida molestia, pero no podemos desatender a riesgo de ignorar uno de los procedimientos difusionistas de la existencia cultural usual.
Pero podemos admitir el caso en que los lugares comunes no estén sacados de obras que –como flor eximia de la inteligencia humana- ya están en el olimpo popular de la humanidad. Son las piezas mil veces pisoteadas por el acuerdo benevolente de las memorias citadoras que arrastran sus pisadas por el jardín de las sentencias de estación.
Podemos imaginar un texto que posee ese momento dominante, pero menos cosechado y consagrado por las lecturas de adaptación y los clishés que lo inmortalizan a costa de darles como sello un estereotipo definitivo y quizás injusto. Imaginemos un lector que busca su momento personal en cierta trama de una obra que actúe como una memoria confidencial respecto a ella, como su detalle secreto que eventualmente podría compartir con otro lector como talismán literario, y tal vez como alegoría amorosa.
Como el coleccionista que distingue una pieza única entre tantas series semejantes y la retiene para sí, en cualquier otra puede descubrirse un momento que se mantiene como fruición personal, iluminada migaja elegida que consideramos una diadema personal excavada en la lectura. Estoy pensando para este caso en la frase de la sonata de Vinteuil que escuchan Odette y Swann en En busca del tiempo perdido. Tiene la particularidad que nos sirve para ejemplificar sobre el momento reservadísimo que puede unir a dos personas, solo que aquí no es un fragmento que elige el lector de una obra, sino lo que los propios personajes de una obra la eligen de otra obra. En este caso, una obra musical. Es un momento encantador que permite salir del límite de la literatura y confiar el acuerdo de las almas a una vibración del mundo que es de otro orden. Es un acorde musical que posee la cualidad de ser único para quienes lo escuchan, con aptitud para sellar la armonía oculta de los espíritus amorosos.
¿Es posible pensar que esta felicidad acuerdista en la historia de la literatura se produce por así decirlo en un movimiento de primer grado cuando elegimos un homólogo símbolo literario para nuestra clandestinidad satisfecha, y de segundo grado cuando en un texto donde ese problema está considerado (es decir, la elección del fetiche que enlaza conciencias amorosas), recae la elección en una materia que no es en sí misma literaria, como el caso de la sonata de Vinteuil?
En cualquier caso, sentimos el estremecimiento un tanto misterioso, que queda asociado a todo lo que nos parece dirigido hacia nosotros a pesar de que son productos demasiado conocidos del vasto mundo. Y hasta vulgares. Elegir la vulgaridad, aunque éste no es el caso de la postal de rememoración del pasado que se evoca con la mencionada sonata de Vinteuil, también propone una acción que remarca un gesto de delicadeza sobre un ámbito de tosquedad. Es, no podría ser de otra forma, cuando el tema seleccionado por los corazones exigentes, extrae del mundo trillado una pieza que podía ser infeliz o apocada, pero que el acto de emanciparla de la prisión de una serie la redime al punto de convertirla en un ídolo dichoso. A costa de mantenerse en el misterio devoto, aquello que grita su obviedad puede convertirse en único e interesante.
Entonces, esa frase o locución favorecida podrá leérsela de manera especial, si no forma parte de una cacería personal de mitos, podría quedar como segmento escogido de lo que los periódicos llaman "mejores pasajes" de una obra. Luego podrán exponerse ante el público como propaganda que confiadamente hace recaer sobre ese trozo lo que puede imaginarse de las secuencias completas de la obra. Los cines suelen mostrar adelantos de las obras, que por costumbre solemos llamar "colas" (las comillas son un agregado mío), en las que podemos apreciar cómo se configura otra obra que cree ser la sinécdoque de la que tiene como misión presentar, sacrificando disparatadamente su integridad para provocar interés hacia la fantasmal y futura obra indivisa.
Pero la cola en su despropósito compositivo suele ser intrascendente y su amalgama de situaciones elude todo lo que no son acumulaciones ilógicas… ¿pero si a pesar de todos esos pedazos inarmónicos quedaran súbitamente a cargo de una presentación más atinada de la obra total? Ese peligro que amenaza las obras puede ser una felicidad, en la medida en que la felicidad no es sólo la condición de posibilidad de un existente para completarse, sino la torsión de todo lo dicho en un anuncio de disolución poética de la propia plataforma que sustenta un texto. Pero el texto siempre está ahí. Yace ante nosotros, inmodificado, letárgico. Sin embargo extrajimos de él un pedazo de su tejido para una malversación. Le robamos su "sonata de Ventuil", si es que seguimos abusándonos de este ejemplo.
Pero si se quiere podemos recaer en el material citable que permiten las películas. Son el arte citable por excelencia, según creemos, y trabajan para que el real estadio de la citación se consume. Una frase súbitamente oportuna de una película alcanza en el recuerdo el equivalente del viso publicístico de ciertas canciones que llamamos pegadizas. Con razón, porque lo que se pega no es nada que podamos imaginar valorable por su radical exterioridad. Pero nos pone frente a una pequeña mascota secreta, una campanilla pavloviana que toca en los momentos justos.
Una película italiana de mis años mozos, llamada Il Sorpasso, sostenida por hábiles guionistas que según recuerdo se llamaban Age y Scarpelli, contenía una escena picaresca donde el protagonista exclamaba modestamente, en una jactancia encubierta que no es preciso revivificar con la voz o una leve insinuación gestual del rostro, imitando al notorio actor que jugaba la escena. Si lo hiciéramos, nos adentraríamos mejor en lo que queremos decir –un escrito con su momento de anulación feliz de sus soportes, en su algazara un tanto orgiástica y sin duda injusta con su propio ser extensivo, que pasaría a oscurecerse y quedar en penumbras. Es que con esta escena estamos ante un momento de simpática impertinencia en el lisonjeo sexual. ¿Trabajó la obra para ese momento? ¿No sería mejor que lo hubiese ocultado? Y más radicalmente aún: ¿no sería mejor que no hubiese existido? Pero no es posible que haya felicidad del todo si se abandona la felicidad de las partes. A condición, dice el hombre sensato, de que la picadura de las partes no termine intimidando al todo.
En el terreno de la ejemplificación no vulgar podemos encontrar el mismo efecto. En A ´Rebours de Huysmans, podemos elegir un momento de esa misma consistencia, aunque no buscado por el novelista sobre la base de tejidos de graciosa y calculada impudicia. Cuando el señor Des Esseintes le pregunta al criado "¿No siente un perfume?" o exclama "¡Dios mío qué pocos son los libros para leer!", tenemos pasajes coloridos de un modo especial, pero no cuentan quizá con la voluntad previa del novelista para destacarlos. Pero puede estar en el umbral de nuestro interés por el modo doliente que se presentan ante nosotros. No estamos en el terreno de la literatura de un Borges donde todo trabaja para que no se pueda sacar ninguna pieza dental sin afectar seriamente todos las operaciones de una inteligencia que tiene fórmulas precisas, matemáticas. En el caso de A ´rebous, en cambio, podrían actuar con una performática intimista, escogiendo la frase "¿no siente un perfume?" como señal implícita con otro conocedor de esa novela.
Por eso estas frases del señor Des Esseintes pueden tener un destino apropiado si se las invoca cada vez que hay que ironizar sobre el reino de los aromas o sobre la decadencia de las culturas basadas en la lectura erudita. Claro que serían alusiones hechas en un mundo docto, pues son menos los lectores de Huysmans que de Fogwill y menos los lectores de Fogwill –nuestros años noventa- que los que vieron películas de Dino Risi y otros directores de cine italianos.
Pero quizás una obra verdadera puede definirse por el descarte de cualquier posibilidad de aprehenderla por algún aspecto particular especialmente llamativo, sobresaliente o arquetípico. Si una obra se basa en un lenguaje que realmente la funda sin sobras ni aspectos fugazmente brillantes, hay que admitir que la idea de arquetipo es contraria a ella. O bien hay obra singular, o bien hay arquetipo. Pero no está demostrado que un excedente especialmente vistoso, nuestra piqure, no ejerza la extraña injusticia de pasarla a segundo plano, relegándola como totalidad.
Ahora bien, ese rasgo sobrante, ese pico especialmente reluciente, puede variar para cada lector. La aparición de las disciplinas del guionismo en las fórmulas visuales del arte, herederas del boceto como prefigurador de la obra terminada- si es que alguna lo está- han generalizado la idea del momento pletórico que representaría la unidad de las múltiples determinaciones, si deseamos decirlo con esta vieja receta, o el rasgo sintomático del todo, si aun queremos utilizar una hoja más del antiguo recetario. El mundo de la publicidad y crecientemente las estipulaciones de relato contemporáneo, sobretodo los provenientes de las modalidades periodísticas, descansan evidentemente en esa plétora enlazada o flechada por un único instante oportuno de pinchazón.
Este tipo de apóstrofe escogido nos interesa especialmente si además de presentarse como el breviario de un texto mayor, puede construir un puente entre la escritura y el horizonte del ser de la oralidad. Si este puente se realiza, hay más posibilidades de que el texto se evidencie en su cualidad teatral, rememorable por uno u otro de sus aspectos singulares. Cierta vez asistí a un congreso de literatura en una universidad extranjera que tenía una fuerte área de estudios latinoamericanos. Casi todos los profesores que leían trabajos se empeñaban en alguna suerte de representación que no llegaba a ser una teatralización, pero que bordeaban subrayados dramatúrgicos ciertamente leves, pero notables en un marco de lecturas que aún siendo vivaces, no dejan olvidar que es un profesor quien lee para ser intermediario intelectual entre un escrito y el público oyente.
Hay teatros de la voz, reconozcámoslo. Pero no estoy pensando en el momento en que alguien decide hacer interpretaciones cargadas de deliberado sentido dramatúrgico, sino de las que se imponen por el propio peso de lo narrado, según sus propios sustentos internos y de lo que podríamos considerar la gracia natural de la exposición. El ejemplo que voy a dar me ocurrió en una clase reciente y es el que al comienzo de este escrito mentaba como habiendo ocurrido en una clase habitual dada en la ciudad de La Plata. En cierto momento debí referirme a un interesante escrito de José María Ramos Mejía, un autor del que intento desprenderme so pena de reincidencia en una obsesión incauta. Es un escrito que contiene una semblanza o un aguafuerte de Hipólito Yrigoyen, nombre que no deja de tener un sabor extraordinario luego de decir la palabra Huysmans, Fogwill y Vinteuil.
Antes debo decir que los ejemplos se encuentran en un limbo ejemplar, en un cementerio de elefantes donde desfallecen en plena libertad luego de emancipados de sus respectivos textos carcelarios. Pues bien, Ramos Mejía recurre a sus motivos favoritos para ensalzar a Yrigoyen, un enemigo suyo. Asistimos a la apología del conspirador hecha por el hombre del régimen, a la simpatía hacia un adversario político basada en criterios de honor al retrato moral de un conjurado que actúa contra los intereses que el escritor siente que son los suyos propios, pero que siente que debe elogiar como un necesario embate contra sus propios privilegios, que no pueden dejar de tenerse pero no pueden dejar de soñarse como algo que hay que abandonar. No hay aristocracia sin tortuosidad lírica, que es como decir, no hay felicidad del texto si no impone un latiguillo que rechaza en un momento de su propia existencia un orden valorativo, que innegablemente sería también el que lo fundamenta.
A Ramos Mejía le gusta concebir el elogio contra aquello mismo que lo ataca y que llama a abjurar sus propias creencias. Imagina el conocimiento como una indagación interesada en el núcleo de valores que niega los suyos, tomándose el esfuerzo final –esfuerzo superior y nobiliario en este caso- de testimoniar a favor de lo mismo que lo desautoriza. Pero no interesa menos ese rasgo señorial que cierto momento del texto donde encontramos el pico y el problema al que antes nos referíamos.
Hablando de las cualidades políticas de Yrigoyen, y me permito respetuosamente pedir atención para esta frase, dice Ramos Mejía: "para Yrigoyen, la revolución posee en su espíritu las vivas atracciones, el inevitable magnetismo de la morfina". Si no fuera que una gran idea sirve de motor a su impulso, diríamos que es un fanático sectario, un morfinómano político que necesita su periódica piqure para vivir.
No hace falta traducirla. Piqure es una palabra que tiene afinidad con nuestra lengua y nuestra imaginación, pero en este caso, una afinidad irónica notable. Piqure. ¿Cuál es el lenguaje que la contiene hoy? Por supuesto, es el lenguaje libre de la morfina lo que aquí está mentado, y la piqure es el pinchazo, la picadura, lo que en los noventa podría proclamarse con otros modismos lingüísticos aunque referidos a otros entes de calculada felicidad en la escena de las sobre-experiencias. Podría decirse hoy con similares pantallazos de la lengua "se sacudió con todo", "se da con la pala", y si así fuera, probablemente extrañaríamos la piqure, que juega con su origen médico y estético, y nos lleva a la compatibilidad de la conspiración con las artes del morfinómano, según las consideran nuestro autor citado.
Los comedores de opio de esta literatura nos conducen a las condiciones de la exposición oral o del simple lector de textos, cuando en éstos parecen expresiones picantes, valga el retruécano, como piqure y otras. ¿Son ellas nuestra pócima de felicidad en la escritura en la medida que rechazan la extensión mayor de texto con un dulce empujón hacia el olvido, pero lo realizan al mismo tiempo con un gesto que se relame en su pronunciación intencionada? Piqure…Quien considera un regodeo especial con la palabra, quizás soportaría sobre ella el resto ignorado del texto.
Esta caprichosa consecuencia la he percibido personalmente cuando pronunciada la palabra, que parecía permitir que el escrito saltara repentinamente a una dimensión oral autonomista, iluminando su zona de dicción con una rareza premeditada, que busca la complicidades con el auditorio, ilegítimas para el texto, pero legítimas para la idea de picazón o picadura, pues nos trae a la zona de oralidad que de repente cierra o salta el abismo entre escritura y oralidad.
Imaginé que en determinados momentos ese salto nos descubre un horizonte de felicidad dañina, pero bien recibida en tanto tiene un valor metodológico. Si cuando exigimos la presencia de las comillas, que no cuentan, con inflexiones de voz adecuadas –o sea con internalización gramatical en la voz que se pronuncia- hacemos un gesto con dos dedos colgados y pataleando en el aire, hay que admitir que piqure representa el momento pico del texto con una extrañeza que no cuesta ofertar con solo impostar un poco la voz. Piqure, por ser palabra extranjera y a la vez enteramente adoptable, y por exhibir un aire antiguo para nosotros y quizás un tanto siniestro, hace las veces de un alerta simbolista sobre las imposibilidades del texto.
Reconozcamos en lo ya escrito la imposibilidad de ser otra cosa, pero también su deseo un tanto teatral de recobrar vida si es sacado de su destino, de ser una a una cápsula concluida. Pide un lector dramático, quizás para escapar de su túmulo. Pero con pocas esperanzas de lograrlo esa lectura dramática, pueda no ser la que le convenga, puesto que puede recaer en pedagogías audiovisuales o declamaciones demagógicas. Podrá desechar su estado de incerteza teatral, no querría ser teatro pero desearía que alguien lo leyese con las voces que surgen de la representación animista de las palabras. Y quizá jugaría toda su chance, injustamente en una palabra que viene de afuera, como un aerolito, y que sin esfuerzos lo pone en un lugar extraordinario y único. Lo revive y lo encalla en el lugar de la piqure, donde la picadura sacude todo el aparato, y puede ser sinónimo de conspiración o de revolución, y puede sostenerse incluso en la vieja palabra Yrigoyen, que retornando de su origen, ya puede sonar como falta del spleen.
El método de la piqure consiste entonces en dejar una reserva tonal diferente para ciertas palabras que quedan luego en la memoria del alumno –es método para quien frecuenta alumnos, desde luego, aunque puede ser la base de una experiencia de felicidad pedagógica- y que entra en la incesante conversación que ridiculiza los textos a fuerza de dejar que persigan nuestra vida. Ejerciendo nosotros también nuestra arbitrariedad crítica solo ellos, el método de la piqure es un juego de interpretación sonora, irónica y condensada.
No es método aconsejable para toda ocasión, pero todo escrito tiene su momento de piqure, su momento morfinómano. La felicidad puede ser un en sí que computa a su alrededor lo verdaderamente existente como lo verdaderamente festejable. Es un empirismo con compañía de un hedonismo cauto. Pero en materia de escritos no es exactamente así. Hay que aceptar que la escritura feliz es aquella que en determinado momento deja escapar una astilla, un pelito de excedente, que si bien puede estar en la envanecida trabazón con que la escritura festeja su existencia homogénea, puede ser también una inclinación del que pronuncia con intención fugaz, una trama o una palabra escogida con ambición diferenciadora. La piqure es secreta pero una puntita se hace pública, según colegimos de su método que no puede dejar de ser privada y no puede dejar de dejar huellas públicas.
Que lo haya practicado un remoto escritor argentino, con fama de indeseable –y que no debemos considerar inmerecida- no debe impedirnos percibir la importancia de una felicidad en estado de piqure. Para ello debe ahuecarse un poco la voz y ya el texto comenzaría a vivir sin dejar de ser un escrito pacíficamente estirado ante nosotros, confiante de su propio sistema y en descanso hasta el próximo lector. No somos actores ni alucinados. Probablemente somos, como profesores, cultores de un sueño en el que pueda aparecer esa cosquilla hablada en el texto por otra de una sobredeterminación. Oscura felicidad de algo que amenaza escapar de la prisión de las palabras. No lo hará, finalmente, pero ellas quedan satisfechas de esa pedagogía llena de equívocos, de esa escritura feliz, que puede ocultarse para siempre mientras manda al frente –como la razón puede mandar a las pasiones- a la palabra piqure. Puede quedar en la memoria por un simple acto de abuso, pero si fue recibida con simpatía, puede declararse feliz, pues la felicidad no es un estado de satisfacción completa, sino de satisfacción en la conciencia de que ese momento ha sido robado y surgió de un exceso, cuya acogida satisfecha es la base de perdón mutuo que existe en toda felicidad.